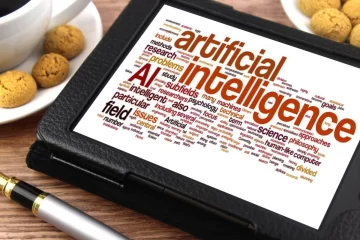En una de esas ironías que solo el tiempo revela, la película Idiocracia (2006) ha pasado de ser una sátira absurda a convertirse en un espejo oscuro de nuestro tiempo. En su argumento, un hombre común despierta 500 años en el futuro, solo para descubrir que la humanidad se ha vuelto peligrosamente estúpida. El entretenimiento ha reemplazado a la educación, el pensamiento ha sido sustituido por impulsos y las decisiones colectivas se toman a partir de gritos y pantallas. En ese mundo, los cultivos mueren porque han sustituido el agua por una bebida energética ficticia —llamada Brawndo—, convencidos, por pura publicidad, de que sus “electrolitos” eran mejores para las plantas. Nadie puede explicar qué son los electrolitos, pero todos repiten que “es lo que las plantas necesitan”.
Un símbolo visual memorable de esa distopía fueron los zapatos Crocs, elegidos por los diseñadores de vestuario precisamente porque parecían ridículos. El propio director de la película, Mike Judge, explicó que necesitaban que los personajes usaran un tipo de calzado “absolutamente estúpido”, que solo con verlo provocara risa. El diseñador de arte encontró una fábrica que fabricaba un zapato feísimo, raro, imposible… y de plástico. El juez lo expresó con claridad: necesitaban algo tan absurdo que, tras su momento en pantalla, desapareciera en el olvido. “Con el poco presupuesto que teníamos, esos zapatos tendrían su momento de gloria apareciendo en la película y se hundirían en la mediocridad después. O eso pensábamos”. Pero no. Esa elección, que pretendía ser una exageración satírica, terminó convirtiéndose en una de las predicciones más escalofriantemente acertadas de la película. Hoy, los Crocs están en todas partes. Y no es que los zapatos sean el problema, sino lo que representan: la normalización de la indiferencia estética, la comodidad sin criterio, el consumo sin reflexión.
Pero el verdadero núcleo de Idiocracia no es la moda, sino una tesis perturbadora: mientras los sectores más educados reducen su natalidad, los sectores menos alfabetizados la mantienen o aumentan. Con el tiempo, esta diferencia generacional conduciría a una disminución acumulada del coeficiente intelectual. Por años, esta hipótesis fue rechazada por incómoda. Pero estudios recientes están comenzando a demostrar que la inteligencia, medida de forma tradicional, ya no está creciendo.
Durante gran parte del siglo XX, el coeficiente intelectual (CI) promedio aumentó sostenidamente, un fenómeno conocido como el efecto Flynn. De acuerdo con los metaanálisis del propio James Flynn (1987), se ganaban entre 2.5 y 3 puntos de CI por década en países industrializados. Se atribuyó a mejoras en salud, educación, nutrición y estimulación cognitiva. Sin embargo, esta tendencia comenzó a revertirse hacia los años noventa. En Noruega, un estudio del Ragnar Frisch Centre for Economic Research (Bratsberg & Rogeberg, 2018) reveló una caída de siete puntos de CI en apenas dos generaciones. Francia, Finlandia, Dinamarca y el Reino Unido han registrado patrones similares.
¿La causa? No es genética. Es ambiental. El neurocientífico francés Michel Desmurget, en su libro La fábrica de cretinos digitales (2019), recopila una amplia evidencia sobre cómo el uso excesivo y no supervisado de pantallas está afectando la arquitectura cerebral, especialmente en los niños. Menor vocabulario, pérdida de memoria funcional, menor capacidad de concentración y deterioro en la comprensión lectora son apenas algunas de las consecuencias documentadas. Lo más alarmante es que esta dieta cognitiva pobre se disfraza de progreso, como si el mero acceso a la tecnología garantizara desarrollo intelectual.
No se trata de gustos personales, sino de hechos: el contenido cultural se ha empobrecido. Lo mismo ocurre en la literatura: la avalancha de títulos generados por inteligencia artificial, los libros de autoayuda de cinco pasos y la lectura fragmentada en redes están erosionando el pensamiento sostenido, la lectura crítica y la capacidad de concentración.
Esto no es teoría para mí. Como docente universitario, he podido observar una transformación inquietante en la forma en que mis estudiantes abordan sus tareas. Hace años, era posible identificar trabajos mecánicos, incluso automatizados, pero aún con rastros de comprensión. Hoy, en muchos casos, ni siquiera podemos saber si entienden lo que presentan. La conceptualización y la reflexión parecen haber sido desplazadas por herramientas que responden sin preguntar, que entregan sin educar.
Y esto no ocurre solo en las aulas. La música popular también ha sido objeto de análisis científico. Un estudio de Serra et al. (2012), publicado en Scientific Reports, basado en más de 500,000 canciones desde 1955 hasta 2010, evidenció una reducción sostenida en el vocabulario, una simplificación de las estructuras armónicas y una creciente homogeneización rítmica. No se trata de gustos personales, sino de hechos: el contenido cultural se ha empobrecido. Lo mismo ocurre en la literatura: la avalancha de títulos generados por inteligencia artificial, los libros de autoayuda de cinco pasos y la lectura fragmentada en redes están erosionando el pensamiento sostenido, la lectura crítica y la capacidad de concentración.
Hoy sabemos que existen múltiples tipos de inteligencia, como lo planteó Howard Gardner en su influyente teoría. Desarrollar la inteligencia musical, emocional, espacial o corporal es tan valioso como cultivar la lógico-matemática. Pero lo preocupante no es que otras inteligencias prosperen, sino que la que permite analizar, comprender y razonar esté en caída libre desde finales de los años noventa. La inteligencia lingüística y lógico-analítica es la base de la comprensión crítica, el debate ciudadano, el razonamiento ético. Medir su descenso sin actuar es un autoengaño social. Medir sin transformar es perder el tiempo.
Y no, no todo lo que se presenta como avance ha traído mejora. La historia está llena de decisiones tecnológicas, sociales o políticas vendidas como progreso, pero cuyas consecuencias fueron devastadoras. La introducción masiva del asbesto en la industria de la construcción, por ejemplo, fue celebrada por su resistencia y bajo costo, hasta que décadas después se demostró que causaba cáncer de pulmón. La invención del plomo en la gasolina, promovida por grandes petroleras para mejorar el rendimiento de los motores, contaminó durante más de 50 años el aire de ciudades enteras y fue vinculada a problemas neurológicos masivos, especialmente en niños.
En América Latina, muchas reformas estructurales de los años 90, bajo el modelo del Consenso de Washington, prometieron modernizar nuestras economías con privatizaciones y desregulación. Pero en muchos casos, desmantelaron servicios públicos esenciales, precarizaron el empleo y concentraron aún más la riqueza. La educación por competencias mal implementada en varios países se convirtió en una camisa de fuerza para los docentes y una simplificación excesiva de procesos que requieren pensamiento crítico profundo.
Incluso en el ámbito digital, el sueño de la conectividad sin límites ha traído consecuencias no previstas: el colapso de la privacidad personal, la infantilización del discurso público y el uso de algoritmos para manipular elecciones, emociones y decisiones de consumo. La herramienta que debía hacernos más libres, a menudo, nos hace más predecibles y manipulables.
Estos no son errores menores: son advertencias. Cuando no se piensa con profundidad lo que se llama progreso, el precio se paga con décadas de retroceso.
Y ahora, a este panorama se suma un nuevo actor: la inteligencia artificial. Su potencial para democratizar el acceso al conocimiento es inmenso, pero también puede atrofiar nuestras capacidades si se convierte en una prótesis permanente. El riesgo no está en la herramienta, sino en su uso. Desmurget ya advertía que la televisión no era neutra. Tampoco lo fue Google. La IA no será la excepción. Si los niños aprenden a depender de sistemas que “piensan por ellos”, en lugar de ser desafiados a pensar, leer y argumentar, no estaremos fabricando una generación de genios, sino de dependientes intelectuales.
No estamos todavía en Idiocracia, pero los síntomas están aquí. No se trata de rechazar la tecnología, sino de usarla con criterio. No todo avance es mejora. Algunas veces, el camino hacia el futuro puede ser una involución disfrazada de modernidad.
Aún tenemos la oportunidad de redignificar el pensamiento, la lectura, el conocimiento profundo. Pero eso solo ocurrirá si como sociedad decidimos que el futuro no se construye con entretenimiento viral ni con respuestas instantáneas, sino con seres humanos capaces de pensar por sí mismos.
Compartir esta nota