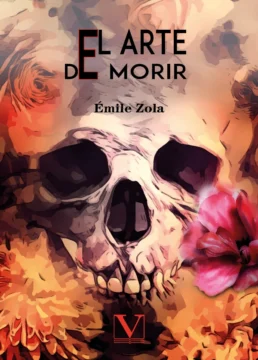¿Qué sentido tiene vivir? Esa fue una pregunta que frecuentemente rondaba mi cabeza mientras leía El arte de morir de Émile Zola. ¿Por qué la vida es tan frágil? Un momento estás, y al otro no. Dejas atrás a todos los que amaste, pero ellos no a ti. Puede que el cuerpo físico ya no esté presente, pero las consecuencias de la inesperada partida permanecen y siguen afectando a quienes tanto prometiste cuidar. Tu fantasma, los recuerdos de ti, recorren los pasillos del que una vez fue tu hogar y atormentan a los tuyos. No por mucho tiempo, claro, algunos afirman. Sin embargo, esas son mentiras. Por eso, Zola, a través de los cuatro relatos que componen El arte de morir, lo demostró.
A diferencia de otros escritos, no lo hace de forma tétrica ni con el objetivo de traumatizar al lector, sino más bien desde una cruda realidad: todos vamos a morir, porque de eso se trata vivir. Lo describe de una manera documental; por algo es el padre del naturalismo literario y su mayor representante, aunque no deja de lado el morbo que nos impulsa a ver lo que pasará después.
El arte de morir, de Émile Zola, un hombre francés nacido en 1840 —creo que debo aclararlo—, es un recuento de cuatro historias en las cuales la muerte cumple un papel protagónico o secundario, pero siempre aparece como hecho: la gente se muere. En El capitán Burle, el primero de los cuatro relatos (y el más monótono), observamos el duelo y cómo este es afrontado. En Las caracolas de Monsieur Chabre, se nos relata los delirios de un viejo (que no se baña, literalmente) obsesionado con la fertilidad (por lo que se casa con una joven de 18 años), y el único que no porta la muerte como eje central.
No me malinterpreten, Monsieur Chabre es un buen relato, tanto que tocó una fibra sensible en mí. Es como ver al payaso de mi abuelo creer fervientemente que la joven banquera lo quiere de verdad, una ridiculez masiva. A pesar de lo anterior, es el único de los hechos literarios recopilados en este libro que me provocó risa. Ver a Chabre creer que las ostras, mejillones, almejas, erizos de mar, lapas, incluso bogavantes y langostas que consumía diariamente fueron la causa del embarazo de su esposa Estelle (quien se pasó mitad del relato coqueteando con otro hombre, Héctor, cada vez que Chabre se descuidaba) fue delirante:
«¡Ha sido gracias a las lapas, pondría mi mano en el fuego!… Sí, todo un paño de lapas que comí una noche, ¡oh!, en circunstancias bastante curiosas… Poco importa, doctor, ¡el caso es que jamás hubiera imaginado que las caracolas tuvieran tamaña virtud!» (p. 65)
Por otro lado, en El arte de morir (que en este caso es una sección del libro) descubrimos una visión socio-antropológica de cómo la muerte es afrontada por las diversas clases sociales:
La muerte resucita en ellos, con toda su avaricia y sus temores a ser robada. Cuando la muerte está envenenada de dinero, sólo produce odio. La gente se pelea sobre los ataúdes (p. 78).
Le sigue La muerte de Olivier Bécaille, que, sin dudas, es el mejor de los cuatro relatos, ya que es narrado por el mismo difunto, tratando de responder a preguntas filosóficas y siendo el escrito que cierra la obra (lo admito, ya estaba abrumada):
¿Era esto pues la muerte?: ¿este singular estado de torpeza?, ¿la inmovilidad de la carne mientras la inteligencia seguía activa? ¿Acaso mi alma se estaba demorando en mi cabeza antes de echarse a volar? (p. 97)
Desde las primeras líneas, nos enfrentamos a una perspectiva clínica de la muerte. Esta no es un descanso eterno, sino un recordatorio de que vivimos con tiempo prestado. Por tanto, se despoja el acto de morir de las mitificaciones de la religión o del dramatismo de las novelas. Lo presenta como en verdad es: una realidad biológica (por el hecho en sí), psicológica (por el duelo) y social (por las diferencias de trato hacia el tema). Con respecto a lo social, la crítica hacia la sociedad, un tema característico de Zola (y la razón por la cual creo se asfixió en 1902, luego de una serie de altercados con el gobierno) se cuela en diversas ocasiones. En El arte de morir (otra vez, hablo de la sección y no del libro en sí), por ejemplo, se representa a los personajes de altos niveles de riqueza como buitres que tratan la muerte como a un boleto de lotería ganador. La sociedad, como la muestra Zola en este relato, recubre a la muerte con discursos, llantos vacíos, trajes negros y flores, todo por las apariencias, aunque en los corazones de los que se quedan solo hay codicia.
En lo personal, necesito destacar que esta historia arrastrará hacia la luz tus más profundas memorias acerca de la muerte. La lectura de El arte de morir trajo a mi mente uno de los escenarios más traumáticos que tuve que presenciar: la pérdida de mi amado cachorro, Zeus, quien partió antes de tiempo de este mundo a causa de un choque. No pude despedirme y ni fui consolada, pues tuve que ser fuerte por mi madre, quien había sido testigo del hecho. La sensación de asfixia que me provocó verlo agonizando frente a mí y no poder hacer nada es un trauma que me acompañará el resto de mi vida. Me sentí tan devastada que el dolor que abrazó mi corazón y nubló mi mente no me permitió hacer duelo. Sin embargo, el tiempo me ayudó a transformar ese dolor en propósito. Para honrarlo, seguí adelante y eventualmente rescaté a otro perro de la misma forma en la cual mi Zeus llegó a mi vida. Esa fue mi forma de continuar, de apaciguar el vacío. Lo anterior contrasta, créalo o no, con los escenarios descritos por Zola, donde todo parece meticulosamente organizado y teatralizado o tan confuso y caótico como una tormenta.
Llegado a este punto en el análisis, podrías pensar que Zola es insensible al describir la muerte de esta forma y puedo entenderlo claramente. El consejo más horrible que alguien puede darte, luego de la pérdida de un ser querido, es "tienes que aceptarlo; todo el mundo muere". Es como ponerle sal a la herida. Uno no está preparado para perder a alguien, y por eso el título de esta obra, al terminar de consumirla, adquiere un tono burlesco y algo absurdo. No hay ningún arte en morirse, pues no puede practicarse (ni mucho menos mostrarse como una pintura) con elegancia u orgullo. No obstante, cómo los vivos la acepten sí marca una diferencia. Morir bien, entonces, no depende de que tan grande sea el funeral que le hagan al fallecido, sino de las memorias que quedan en los corazones de los demás. Si fueron genuinas, solo desaparece el aspecto físico, pues se permanece vivo en la memoria de la gente que se amó. En conclusión, la muerte ha sido tema central de millones de historias a través de todos los movimientos literarios, pero pocos autores logran presentarla con una perspectiva casi clínica (en una historia no médica) como lo hace Émile Zola. Lejos de mostrarla como el descanso eterno que los religiosos proclaman, Zola la retrata como una escena social cargada de hipocresía.
Compartir esta nota