Si la concepción del minotauro en la mitología griega crea una franja imaginaria entre el hombre y la bestia, con La metamorfosis, Franz Kafka, Praga (1883-1924), desaparece los límites de esa frontera y crea su propio mito. Ya en la antigüedad clásica, los griegos habían concebido sus mitos en torno a la figura del hombre, como fuente de adoración masculina. Mientras tanto, en Kafka, la imagen del minotauro se diluye, y este no es, ni hombre ni animal: sino, animal total. Así, que, la idea de encerrar a Gregorio Samsa en el caparazón de un escarabajo representa simbólicamente la versión moderna del laberinto de Minos. De acuerdo con este concepto, nos acercamos también a dos cuestiones fundamentales de factura estética: la idea de un bestiario de orden fantástico y la concepción de una “imagen fantástica” como mitología del cuerpo y del alma. Sería un poco irracional detenerse a pensar que el hombre es exclusivamente bestia o animal, cuando en la concepción judeocristiana, también se concibe la creación del hombre como espíritu y sustancia.
En esta nouvelle, la lógica de esa frontera antes mencionada se diluye, porque Gregorio Samsa, a pesar de llegar a ser un escarabajo, actúa bajos los dictámenes de su propia conciencia: Habla, aunque no tiene comunicación con ese mundo que de repente lo aísla; piensa, participa secretamente en las conversaciones, saca sus propias conclusiones y modifica el estado de ánimo y la conducta psicológica de sus semejantes. Geométricamente Kafka encuadra su relato con efectos maravillosos, en virtud de que Gregorio Samsa, nunca piensa como un escarabajo, sino como un ser humano con perfecto dominio de sus facultades mentales. Al contrario, si hubiese pensado como escarabajo, su vida hubiese sido mucho más efímera. Así que optó por pensar como un hombre normal, de acuerdo a las herramientas de su espíritu.
Sabiamente Kafka nos hace recorrer el otro trillo de su frontera mimética y nos sitúa en el terreno de la fábula. En la fábula de las antiguas tradiciones orales, me refiero a las recogidas por Esopo y a las de la antigua China, los animales se comunican de manera normal, como todos los seres humanos y con ello se crea, de acuerdo a los antropólogos, el concepto de humanización de la bestia. De manera que, como la tradición les otorgó a estos habitantes un estado de jerarquización del pensamiento, en dichas fábulas, los animales, también piensan al igual que Samsa. Esto es lo novedoso en el relato de Kafka: Gregorio Samsa no tiene anulada la capacidad de pensar, porque no tiene anulada la capacidad de hablar.
La metamorfosis, en definitiva, es un relato trágico y fantástico. Espeluznantemente sobrecogedor, que cada vez gana sentido en la mente de los lectores, gracias a la evidente atmósfera angustiante y psicológica que lo acompaña. Podríamos decir que esta, la de Kafka, es otra variable de la fábula. Diríamos, una nueva versión del escarabajo, a lo mejor, otro tipo de bestiario en el mundo fantástico. Y esto no es un juego del azar, probablemente Kafka quiso sorprendernos con la variedad inmensa de los coleópteros, que habitan en el reino animal, cuyas familias son tan disímiles y únicas como la propia fábula.
Deteniéndonos un poco en los Diarios, (Debolsillo 2022) y en las famosísimas Cartas al padre, no es difícil advertir que esta nouvelle tiene mucho de autobiográfica: Por un lado, la autoridad que Kafka le confiere a su padre y que le reprochaba de manera tan vehemente, es la misma autoridad del señor Samsa en La metamorfosis. Recordemos además, que Kafka era judío y que muchas de las situaciones planteadas en sus novelas reflejan el tinte persecutor de una época políticamente convulsa; junto a los desmanes de un padre autoritario con el que le tocó vivir en su infancia. No menos convulsas, y decisivas fueron para él, las circunstancias de una enfermedad desastrosa como la tuberculosis; situaciones que sin duda tuvieron una marcada repercusión en su futura empresa literaria. A propósito de esto, el escritor Jordi Lloved, en el prólogo que escribiera a la edición española de los Diarios de Kafka señala que “muchas de las situaciones que se encuentran en sus novelas y narraciones se corresponden con su experiencia biográfica y otras podrían ser consideradas génesis de una materia narrativa por sí misma”. De manera que en los Diarios se reflejan claramente las condiciones del yo interno a través de los estados de ánimos y psicológicos del escritor.
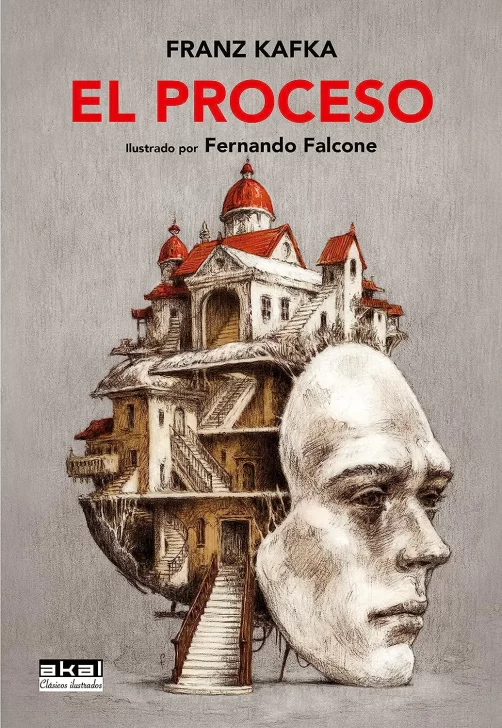
Un efecto, ningún escritor en el mundo, escribe de lo que no sabe. Por el contrario, escribe de lo que sabe y de lo que conoce: Escribe sobre su experiencia personal. Por eso están presentes en su obra, las frustraciones, las angustias, las alegrías y la vida familiar. Los triunfos y los fracasos, sus amores y desamores. Están los momentos más lúcidos de su pensamiento, en fin: Su vida. Y la de Kafka, es una de la que está más presente en este relato, de una o de otra manera.
Con razón, en una entrada de su diario, el día 8 de diciembre de 1911, escribe: “Tengo ahora, y tuve ya por la tarde, un gran deseo de sacar completamente de mí, mediante la escritura, todo ese estado de ansiedad en que me encuentro, y así como ese estado viene de las profundidades, así debo hundirlo en las profundidades del papel o escribirlo de tal forma que pueda incorporar plenamente a mí mismo lo escrito”.
Narrada con una clara objetividad y detallismo, -como lo explica el crítico literario, Juan José Soler-, esa minuciosa descriptiva que según Walter Benjamín, no es otra cosa que indagación, una forma –elevada por Kafka a la categoría de método descriptivo- de ir “dislocando la existencia” a base de registrar “pequeños signos, indicaciones síntomas de desplazamientos”, generadores a su vez de angustia y desorientación.
Me parece que La metamorfosis es una sórdida manera de estudiar la pesada carga del mundo contemporáneo de Kafka: La carga familiar, los desmanes del padre y la atmósfera política de su época. También es una forma secreta de ver, cuan hipócrita son los seres humanos y hasta dónde llega la suciesa sentimental de la gente, cuando se trata del agobio personal, ya sea por los dictámenes de una enfermedad mental, biológica o psicológica.
Detrás de la absurda parábola del escarabajo, Kafka propone una peculiar manera de situar sus ideas, en el justo lugar donde los humanos las puedan procesar mejor. Quizás los tormentos de Gregorio Samsa probablemente sean los mismos tormentos de Kafka. Puede que el rechazo a su permanente e inevitable estado de salud haya hecho sentir a Kafka como un bicho raro. Cierto nihilismo tal vez, o una peculiar manera decir ante el mundo, que la vida sometida a este tipo de designios es una vida asquerosa y sin importancia. Una vida llevada a menos bajo las órdenes divinas o bajo las truculentas formas del establishment político, es una vida sin sentido y sin destino. De ahí que, siendo ya un escarabajo, actuando como un escarabajo, Gregorio Samsa, nunca dejó de sentirse atormentado ante las atrocidades del mundo que le tocó vivir.
El otro mecanismo de Kafka para llevar a cabo su empresa literaria es la exploración del mundo onírico o el mundo de los sueños. Un recurso imprescindible en la estética kafkiana, que está muy presente casi en toda su obra y aún, en sus Diarios. Veamos los detalles: Gregorio Samsa, primero tuvo “un sueño agitado”. Luego pensó dormir otro rato y olvidarse de la fantasía. Mientras tanto, tiene la convicción de que el episodio está relacionado con “cierta somnolencia”, o, con “tan prolongado sueño”. A propósito del mundo de los sueños, apunta Borges: “A Kafka podemos leerlo y pensar que sus fábulas son tan antiguas como la historia, que esos sueños fueron soñados por hombres de otra época. Sin necesidad de vincularlos a Alemania o Arabia. El hecho de haber escrito un texto que trascendió el momento en que se escribió es notable y se puede pensar que su relación tercia con China y ahí está su grandeza”.
En uno de sus diálogos con su viejo amigo Gustav Janouch, en el que su interlocutor se refiere a La metamorfosis, como “un sueño terrible, como una imagen sobrecogedora”, el escritor le responde: “El sueño revela una realidad que es mucho más fuerte que la imaginación, esto es lo terrible de la vida, lo trágico del arte”, lo que implica que los sueños, representan esa otra manera no menos real, de hacer literatura de ficción.
Eugenio Camacho en Acento.com.do