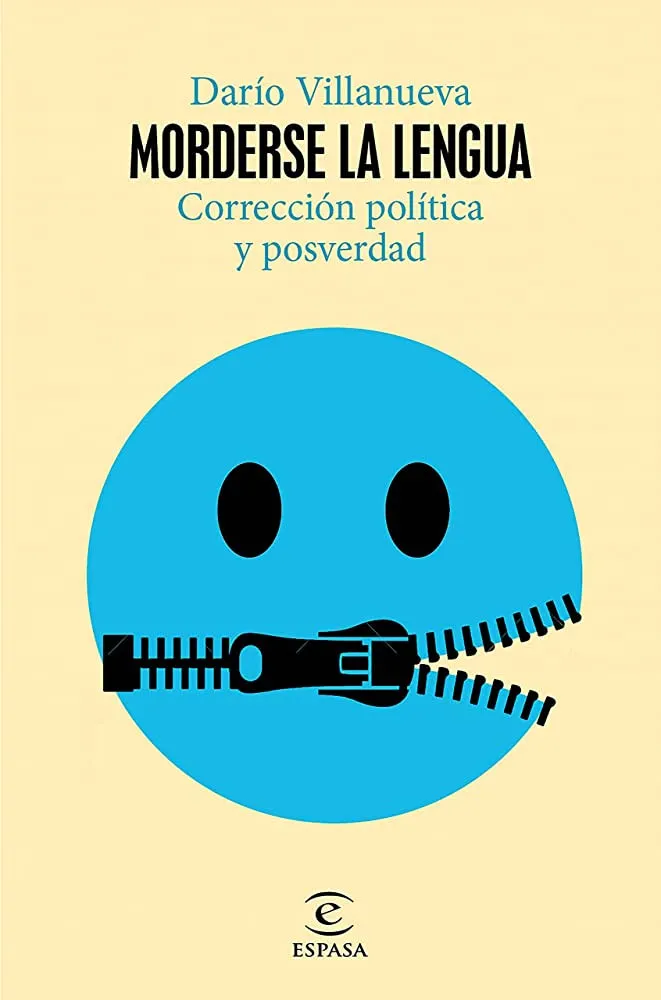Hace un tiempo, cierta señora conducía su automóvil por la larga y atosigada avenida que permite salir de la ciudad de Cádiz. Por no sé qué golpe de mala suerte, el vehículo que llevaba sufrió un extraño accidente y volcó, quedado la señora ilesa pero boca abajo, sujeta por el cinturón de seguridad y sin poder desprenderse. Nadie entre los numerosos peatones que caminaban por la calle o de los automovilistas que apenas si circulaban, dado el tapón que se formó, acudió a socorrer a la pobre señora pero, en cambio, un gran número de ellos se dedicó a grabar la escena con el teléfono móvil, mientras aquella hacía aspavientos en el interior de su vehículo.
Hace unas semanas, varios alumnos menores de edad de un centro de segunda enseñanza se encerraron con una niña de doce años en los servicios de un centro comercial próximo y la agredieron sexualmente. Mientras, uno de ellos grababa todo lo que sucedía y, luego, lo difundió entre todos los alumnos del centro escolar, que lo contemplaron durante varios días, hasta que llegó al hermano de la víctima quien se los comentó a sus padres y éstos pusieron la correspondiente denuncia.
No puedo sino preguntarme extrañado (horrorizado) cómo es posible que decenas de personas vean sufrir a otra sin prestarle apoyo —muy fácil en el caso de la señora gaditana—, o cómo puede ser que ninguno de los compañeros del colegio de la niña comunicaran la existencia del vídeo a los profesores y a los padres. En el primer caso, las gentes prefirieron grabar los hechos, para luego difundir las imágenes. En el segundo, los niños y adolescentes prefirieron contemplar a actuar en defensa de la dignidad de otro.

Escribió Benito Pérez Galdós, en el prólogo que puso al publicar su drama Los condenados, de 1894, que el teatro debía establecer una “perfecta fusión entre la vida real, contenida en la mente del público, y la imaginaria que los actores expresan en escena”. Bertolt Brech, el dramaturgo alemán, defendió que esa fusión debería, sin embargo, permitir que el espectador se distanciase para mejor juzgar las relaciones y actuaciones sociales que construía o reconstruía el teatro.
Actualmente, sin embargo, no es que la ficción pueda confundirse con la realidad, sino que el espectador cree inconscientemente que la realidad es ficción. Un muerto no se muere de verdad, porque reaparece en una película posterior; un traidor sólo lo es durante la media hora del capítulo de la serie; una tormenta marina carece de peligro ya que todo se amaina al final y los protagonistas de la historia terminan felizmente.
No importa lo que sucede, sino lo que se ve en la pantalla. No se trata de trasladar los hechos a imágenes, sino de considerar que las imágenes son los hechos, sin relación con realidad alguna. Por eso, los niños del colegio no le dieron importancia a la agresión que sufría su compañera, porque no era más cierta que las imágenes habituales del televisor u otras vistas en la pantalla del teléfono.
Los gaditanos, por su parte, querían aparecer como autores de una película cuyos espectadores tomarían la misma postura de los escolares. No importa la realidad sino ficcionalizar la realidad, porque lo valioso es para ellos el espectáculo, igual protagonizado en sus actos que en su realización fílmica.
Protestamos de las “fakenews” (sobre las que el sabio profesor Darío Villanueva acaba de publicar un libro estupendo, Morderse la lengua. Corrección política y posverdad) y cada vez más nos vamos nosotros mismos convirtiendo en un no ser, en una mentira, en una falsedad. Nada interesa como producción, sino como reproducción. Con ello se busca eliminar la responsabilidad. Si lo que hacemos “no es”, no somos responsables de nada. Así, nos disolvemos en el espectáculo y desearíamos ser espectadores de nuestra propia muerte. Como el estudiante del poeta José de Espronceda en Salamanca.