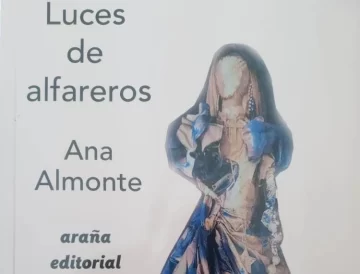Que el ciclo de vida de una mariposa represente el preludio metafórico de la novela Luces de alfareros, constituye un auténtico y sobresaliente deslumbre vinculado a un mundo contrapuesto y al engendro contrahecho y repugnante del señor Attias Treviño, liliputiense predestinado a perpetuarse como una oruga en su malograda mutación a mariposa. Figura o imagen, rescoldos y desenlaces que habrán de ocurrir o articularse, indefectibles, con las subsiguientes y discrepantes jornadas de la obra, repujada narrativa de la escritora dominicana Ana Almonte, a quien el parnaso de la literatura habrá de reconocerle su impronta.
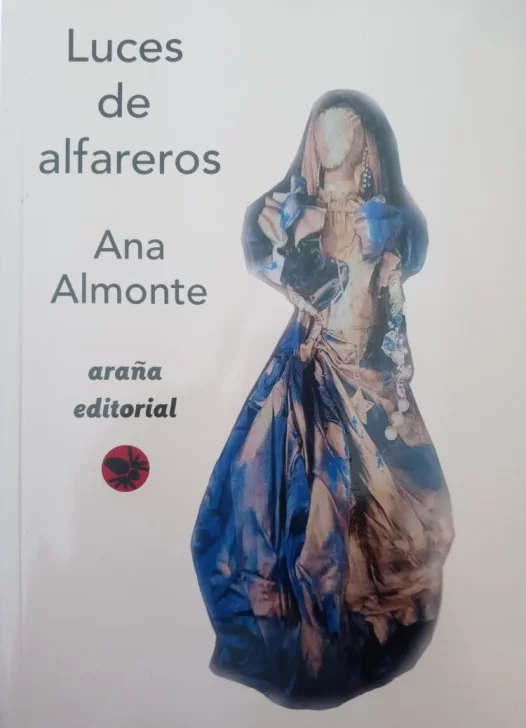
Así, en el parágrafo final del preludio, encontramos, engastada al entramado alegórico y extraordinario del susodicho ciclo, la singularidad remota u origen primigenio de esta excepcional narrativa. Andamiaje donde Attias, demudado en una oruga, habría de encarar su amorfia existencial que, sobre el habitad incierto de una hoja, ocultaba “su fealdad” dentro de un verde y dorado capullo, suspendido de una rama sujeta a la incógnita impertérrita de un árbol. De ahí que, en toda esta imperiosa circularidad paralela, hermosa, agobiante, y de exasperado reto e incertidumbre, el destino de Attias Treviño gravitaba en elevarse, en su afán por encontrar la luz, como una mariposa.
“el destino de una oruga sobre una hoja que desde hace días oculta su fealdad dentro del capullo que, posteriormente, si ese destino favorece a la hoja ante el hecho de no caer de la rama sujeta al árbol, posiblemente, la oruga, que ya es una crisálida, se convierta en mariposa.”
Precisamente, en el enigma de las circunstancias y el ramaje susodicho, árbol, rama, capullo y hoja, Attias estaría condenado, en absoluto y de antemano, a ese extenso y acorralado tráfago de oruga a mariposa, dado que el enano, por su defecto físico, no es gente, ¡nadie!, rico o poderoso, pobre o indigente, sea en su condición de vivo o en su condición muerto. Aun cuando aquella vergüenza, “rareza, rareza”, resultara muerta en el trágico accidente, manejando su propio automóvil deportivo, sobre el puente Glen L. Jackson, la percepción de los transeúntes fue, porque un enano ni existe ni se ve, la de que Attias era un “niño…angelito…infante de larga cabellera”. Pero, a Dios gracias, “¡no puede ser!”, percatándose la multitud, de bómper a bómper en el remate, de que no era un niño, sino un enano. ¿Qué? “¿Un enano?”, se preguntaba el gentío, culpándolo del suceso y su engorroso apuro, mientras inoculaban, engreídos, de boca en boca, ahuecando las palmas de las manos en función de jututo vocinglero, la mala nueva hasta el último extremo del taponamiento, entonando, súbito, todos, en cadencia y a coro: “Es e-naa-nooo.”
“En ningún lado de las filas no se escuchaba decir: lamentable, murió un ser humano igual que esos otros porque para toda gente de ese cuadrante vehicular, quien sobresale en extrañeza es enano. Es un enano –siguen diciendo en tono solidario, no es como cualquiera de nosotros, se trata de un ser incompleto, involutivo, horrible en su exterior, piensan algunos. –Es un enano, al que podrían confundir con una gárgola, mejor dicho, un duende que sale por las noches a husmear con su aura de malignidad ¿a qué infante despojará de su alma?”
¿Cómo podría devenir aquella oruga en mariposa? Aquí, en el preludio, reposa el expediente, réprobo, perpetuo, que mantenía en jaque, entre sus genes y el entorno vacuo, al pequeño Attias, tildándolo de material desecho. Su madre, quien fungía de cortesana, lo había abandonado con el pretexto de que iría por un encargo, engañoso, del que nunca regresaría, muriendo, posteriormente, a causa de un virus que atacó su sistema inmunitario, y a cuyo óbito, “ángel justiciero”, así Ottias Treviño, en su enfado, lo había bautizado, para retribuir a su progenitora malvada. Papo Treviño, su padre, quien corrió la misma suerte de su hijo, puesto que nunca conoció a su padre, compareció por segunda vez a encontrarse con el crío cuando éste tenía seis años. ¡Vaya la sugerencia de su tía Dulce!, golpeándolo por dentro, para que se olvidara de perseguir carrera alguna, dado que por el formato de su especie ningún comercio o empresa lo contrataría. ¡Ay del escrutinio sentencioso, inescrutable y conminante que recaía sobre el blanco de ese menudo insecto por parte de los tantos miserables congéneres que encontraba a su paso! O aquellas pupilas enconadas, persistentes y lacerantes que a Ottias, en los predios escolares, los malvados chiquilluelos fulminaban de horror y espanto, hasta el punto de empujarlo en pleno salón de clases, tijeriarle en mechones su profusa melena y por medio a tirachinas, maliciosos, dispararle, mientras atenazado a sus barras ortopédicas, el enano se ladeaba patizambo. Pero si algo duele duro desde el pellejo hasta lo más hondo de la médula, lo sería el maltrato propiciado a Ottias por su madre en los primeros años de cruentas e inconmensurables aflicciones que sufriría el esperpento.
“Destetaba peinar sus cabellos enmarañados, detestaba asearlo, detestaba vestirlo, detestaba quererlo. De manera que las primeras miradas inquietantes, las primeras miradas fugaces, las primeras miradas lastimosas, las primeras miradas de asombro, las primeras miradas de agonía, resignación, de desprecio, a veces, y en resumen a todo esto, de absoluta iniquidad, las recibió de la madre.”
En suma, ante la avalancha de tanta hojarasca derramada en la testa desmedida y el talle miñinguito de aquella lacra, “ave rapaz”, crecía, y sin reparos, el cúmulo de odios, el resentimiento y la venganza que le deparaba el rechazo de los que nunca serían sus homólogos. Pero en ese juego relumbrante que Ana Almonte erige a expensa exquisita de las palabras, Attias Treviño encontraría en María Gracia, “razón lógica para aferrarse a la vida”, su único refugio y compensación de luz contra su desgracia inoportuna y, en la antinomia que a todos nos abate, en doña Dulce, “cual si fuera serpiente venenosa”, la agrura en el tránsito de Attias por un gajo, aunque efímero, de sosiego. Treta o tensión de los opuestos en términos del agujero donde nace un río y el estuario donde muere.
Por mucho que viviera amamantándose de las huestes malignas y el veneno en su apociglado barrio Las Cañitas, “donde abundan cañadas revestidas de casuchas…crucificadas en los peñones”, Attias Treviño nunca había tomado conciencia de su imagen como aborto, hasta que María Gracia, ángel adorado de sus ensueños, a su primo un día preguntara: “acaso, ¿nunca te has mirado en un espejo?” Interrogatorio temerario para un tronco apisonado que nunca en un vidriado se había contemplado. Pero… “¿qué es un espejo?”, replicó Ottias, patifuso, respuesta eludida, a su pariente, apocándose en el instante que presenció, antes sus ojos, su otro yo, el enano abominable de su doble impreso, “cuerpo diminuto…piernas gambadas…cabellos enmarañados…como la maleza”, en esa lámina bruñida, azogada y maldita. Así que, disueltos sus sollozos entre lágrimas de sal luego de mirarse, “indefenso…asustado”, en el atisbo del espejo, el “monstruo” colapsó y, asimismo, en jadeo, durante su gradual ocaso, la “tarde en agonía”, yuxtapuesta a la urgente, obligatoria y lastimera huida, tras la búsqueda de una triza de suerte, del padre de Attias al extranjero. Escenario que la autora de Luces de Alfareros conjura con el hechizo certero y conmovedor en su relato.
“rico lo abraza y le dice que sea valiente, como si leyera sus pensamientos. Attias lo ve desprenderse de sus manos con suavidad…Y lo ve salir de la casa despacio, y lo ve congraciarse con el ambiente aguado, lo ve caminar cabizbajo por esa calle, ahora cubierta de charcos, y lo ve confundirse con otras personas que, al igual que él, se mueven discretos, y entonces termina viéndolo perderse hasta no advertirlo más. Y el barrio se conforma con la aparición de la noche en la bombilla de unfarol que alumbra con debilidad la silueta de tres pequeños perros. El trío de cachorros emprende un amistoso juego entre los escombros de basura dejados por el aguacero. En el interior de la casa de doña Dulce, Attias piensa, un tanto somnoliento, que de nuevo es un abandonado.”
Atrapada ahora la conciencia por su deforme repugnancia enseguida de otearse en el espejo, al “monstruo” pordiosero le tocaría desvelarse en el deleite de un desquite justiciero, tanto por los estropicios contra su facha y los prejuicios que sufría entre las tripas, como también de su propio y maltrecho nacimiento que sólo Attias Treviño cargaba a sus espaldas con el precio y la estatura de sufrirlo, “¿Por qué, o para qué nació así?”, mientras el Creador, al margen de reconcomios lógicos, así lo había dictaminado ante la ausencia del libre albedrío de la fecundación y el feto. Al nuevo Levatián, frente a su hostigado engorro de no ser y sucederse como el común de los mortales, sólo le quedaba, a modo de advertencia, su vigorosa voluntad para remontarse de su linaje de oruga a mariposa. Y he aquí el rebote pretendido, vislumbrado en el cine Plex, cuando Attias Treviño presenció, quizás para algún fin, abrírsele las agallas en su apetito de grandeza, “las puertas hacia la civilización de Occidente”, recurriendo a la famosa película “El Padrino”, en la que el intérprete estelar del impetuoso drama, don Vito Corleone, sirviéndole de muestra, “poderoso, respetado y temido”, acabara, en la trama, empotrándosele, entre cejas y cejas, a la persona del enano a modo de vidas paralelas, oscuras, fascinantes, para que Ottias pudiera “salir de aquel gusanero donde le tocó sobrevivir” como un parásito mugriento, y así “demostrar que podía ir lejos” en su intento de implacable capo o lepidóptero maldito.
Para echar andar sus quimeras, amparado “en el presente y la visión inmediata del futuro que también es una variable del ahora”, Ottias Treviño iniciaría un dramático periplo a otros lares como viajero polizonte con demás compañeros, “sin importar qué tan platónico o peligroso resultara su sueño”, hasta lograr, como un paquete, su propio desembarco en Puerto Rico. Aquí, la metáfora de la oruga, materializada en el enano, pondría sus cortas patitas en la isla de El Encanto para verse motejada, a tono de sarcasmo, como “El Sabio Salomón” en su tercera fase de crisálida en ascenso. Sentadas así las bases de sus grandes ambiciones, Ottias Treviño habría, patinando, de recorrer, inadvertido por la curiosidad de su trabajo, su medida de poca monta y física endeblez, “un inocente niño con ese cabello rizo y largo”, las notables demarcaciones del ensanche Bayona, distribuyendo el material narcótico y raciones de mantecados de la heladería, fachada, para la cual como showman trabajaba. De que, además de un tumbe o la policía, lo esperara Caco Pelao a la carga con la hoz, a un paso y al acecho, importaba poco. Attias ya había ensayado, a fuego, pólvora regada y la guadaña en ristre, en el proscenio imaginario del teatro Plex, “morir en un instante, entre una balacera”, emulando a don Vito Corleone y sus matones, quienes, inmutable el pecho, contendían en el bajo mundo por el control de territorios y transacciones en búsqueda del codiciado tesoro de los cuartos. Entrenamiento éste, encajado con el inglés cursado, hasta tanto el hombrecillo, como se lo había propuesto, recalara en la ciudad donde “matan de verdad” y que nunca duerme.
If I can make it there, I´ll make it
anywhere, it´s up to you, New York,
New York, I want to wake up in a
city that never sleeps and find
I´m a number one, top of the list
king of the hill, a number one.