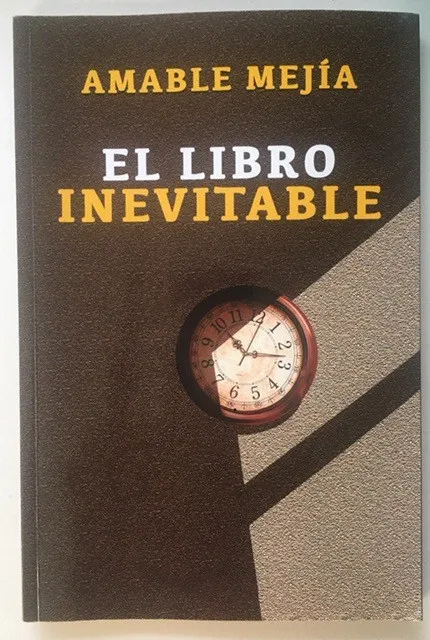
En el devenir histórico del vivir, faena del ser y el Ser inaugurada por Homo Sapiens hoy protagonizada por el muchas veces pseudosapiens contemporáneo, aparecen dos predecibles constantes en todas las acciones humanas: razón y sentimiento. En ocasiones las encontramos abrazadas, como en la poesía, y en otras, enfrentadas en oposición cual acontece con el quehacer científico que persigue explicarlo todo, en contraposición a aquella, que desea revelarlo todo. En efecto, el poema se despliega a realidades múltiples, mejor aún, se aboca a universos de carácter y naturaleza ilimitadas donde el sentir es condición sine qua non de su existir. Pensar, por su parte, en su innata verticalidad analítica define y traza pautas; en el mejor de los casos, el acto poético le enriquecerá gracias a la comunión de ambas categorías —sentimiento y pensamiento— inevitables accidentes de toda creación artística.
Si acaso debiésemos escoger el teatro donde acontecen los ya mencionados avatares del subsistir, indefectiblemente este será el tiempo; estamento sobre el cual se ha pronunciado la Filosofía quizás más que ninguna otra disciplina. Aquello es ilustrado en su concepción aristotélica que considera al tiempo medida del movimiento en relación con lo precedido y lo sucedido; como estrato cercano al alma según Agustín, e incluso como aliado de la intuición kantiana, esa virtud netamente humana que permite organizar nuestras más íntimas experiencias. Sea cualquiera la visión que sobre el tiempo se sostenga, este posee un innegable definitorio rasgo que, eso sí, aparece inextricablemente conectado a su mera razón de ser: su inexorable inevitabilidad. Es decir, el tiempo existe, transcurre y transcurrirá más allá de nuestras ideas, deseos, o voluntades.
En su más reciente poemario, El libro inevitable, Amable Mejía (Santo Domingo, 1959) entrelaza exitosamente los hechos evidenciados en el acontecer de la época que nos ha tocado vivir; el tiempo de la cotidianidad agobiante, abstracta y real, inscrita en la página en blanco de cada uno de nosotros que el también destacado narrador ha asumido en este volumen “como palabra poética”. Muerte y amor; verdad y dolor; cuerpo y búsqueda, son algunas de las reflexiones que en disciplinada y elegante prosa el autor ha depositado en este libro. La lectura de sus textos nos obliga a pausar y levantar la cabeza a fin de que, cual el pájaro de Chantal Maillard, bebamos el agua del entendimiento saboreando sus ingredientes —la rasa— ese “sabor estético” asignado por el anciano sánscrito a la emoción evocada por la creación artística traducida en disfrute en este caso.
El poeta, inserto en la meditación provocada por una cuasi obsesiva pretensión de comprenderlo todo se confiesa sacudido por sus propios acontecimientos existenciales y los ajenos: Del verdadero sentimiento,/ el clímax,/ la muerte,/ tu muerte,/ a veces la del otro,/ donde el sentimiento comienza con estremecer al cuerpo. Se trata de un entender que el tiempo se evanesce a la par de los astros y los ríos en una suerte de curiosa búsqueda en la que adolorido, y también extático, el cuerpo es protagonista gracias a su cualidad de depósito último de todo lo humano: Buscar siempre ha sido más fácil que encontrar, señalar que mencionar. Decir río que cruzarlo, hacerle gracia a un niño que tenerlo; tener hambre que quitarla; herir que evitarlo…
El pensamiento, laberíntico si se quiere, induce al autor que nos ocupa a ordenar los objetos y las cosas del mundo, al ave fénix y a los sueños en el certero trayecto de nuestra aparentemente banal cotidianidad en la que el ruido de ramas cortadas, los atajos que deja la luz en el fondo de un vaso de agua, el fango, o la arena, son revelaciones del origen y los rastros de los “viejos hábitos de la memoria”. Aquellos que nos hacen sujetos sensibilizados ante las urgentísimas temáticas que interesan a Mejía: la mentira, que es también la muerte de la palabra por la boca cerrada; la dignidad de nuestra propia mortandad; el amor aún no amado; lo podrido del Hombre derrotado por el odio, etcétera, etcétera.
La literatura de la Grecia clásica ya había intuido la inefabilidad del transcurrir existencial cuando sus autores se preguntaban si acaso había cosa más dura que un peñasco, cosa más blanda que el agua. “Pues el agua acaba por hacer un surco en el peñasco. Todo lo puede el tiempo mientras calladamente va corriendo…”. En la modernidad latinoamericana fue Borges, sin dudas, quien hizo de él —“esa materia deleznable que es tiempo y agonía”— asunto ontológico y recurrente preocupación transformada en fértil material creativo. Para Mejía, tiempo es duda, cuestionamiento multifacético, insinuante, e instigador a decir por lo enunciado a continuación: ¿Por cuánto tiempo se nombra, se hace una casa? ¿Por cuánto se es padre, hijo y se señala el camino? ¿Por cuánto se escribe en la arena el nombre que nadie conoce, que se le oye al mar, al viento, al amanecer, a la luz del Sol? ¿Por cuánto anochece, se ama, se edifica una puerta, se mira un árbol, se siente el río?…
La destacada escritora argentina María Negroni nos recordaba hace unos años cómo en cierta ocasión un poeta expresó que poesía y pensamiento constituyen dos hermanos siameses, mas con cabezas separadas; de ser veraz tal aseveración, acotaba Negroni, lo es “porque el pensamiento, contrariamente a lo que se cree, también es emoción, una emoción de la inteligencia”. Pensar y poesía, representarán pues, un viaje alucinante y alucinado; un ejercicio en el que el acto escritural traspasará las ventanas de los sueños a fin de regalarnos la luz del mundo a través del inevitable periplo vital, cosa que ha osado narrar con éxito Amable Mejía en las páginas de esta nueva obra suya.