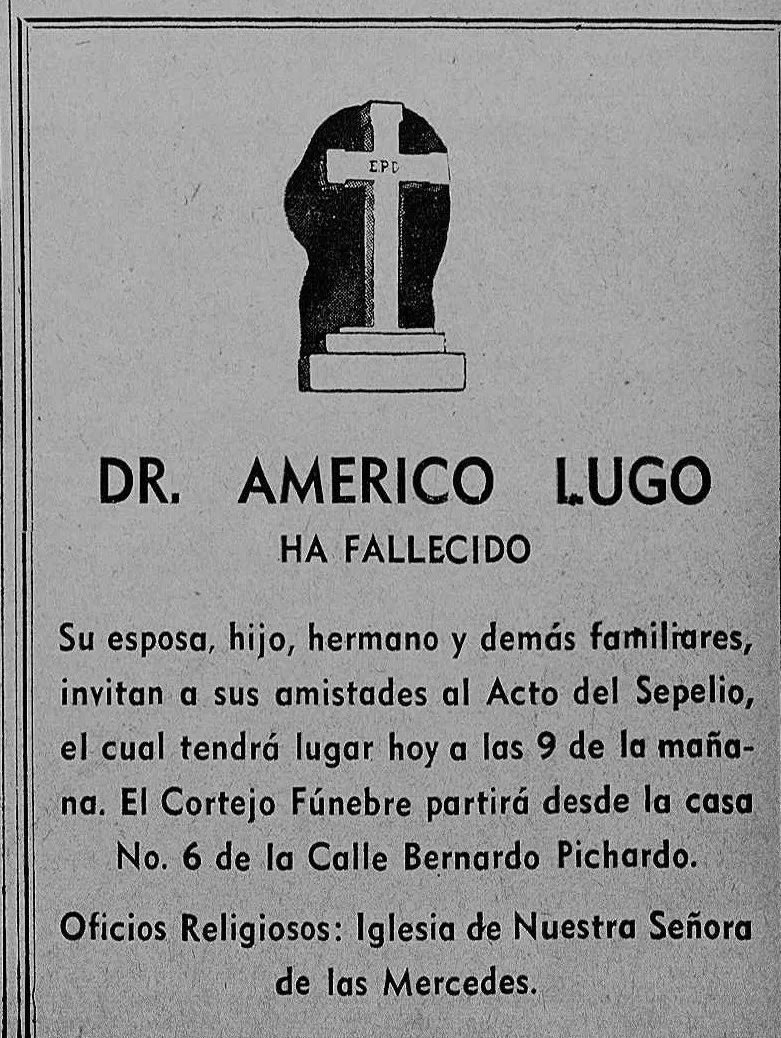“Gobernar es amar y el ideal es más necesario que el pan”. (Américo Lugo).
Cuán imprescindibles son en todas las épocas esos espíritus irreductibles e inconformistas; esos que no se amoldan ante los desmanes y los atropellos; esos que no claudican ante la prevalencia del arribismo, la corrupción y la carencia de virtud en sus variopintas manifestaciones. Se cumple en ellos, a no dudarlo, aquella honda sentencia del gran filósofo Walter Benjamín, cuando afirmaba que la historia “no es un recuento pormenorizado del pasado, sino lo que brilla en tiempo de peligro”.
Pero es también a estos espíritus elevados a los que suele depararle la vida mayores sinsabores; casi siempre en la misma proporción a sus sueños y anhelos insatisfechos! En no pocas ocasiones, como lo demuestra sobradamente la historia, su final es aquel que sentenciara Pedro Henríquez Ureña al referirse a la muerte de Hostos en 1903: “murió de asfixia moral”.
¡Cómo se aplica esta sentencia a nuestro Don Américo Lugo!. Látigo impenitente de entreguistas y logreros, supo mantener en la cima su dignidad en tiempos de desolación y desventura patria. Y es que el paréntesis vital de 82 años en que transcurrió su existencia, entre el 4 de abril de 1870 en que vino al mundo y el 4 de agosto de 1952, en que cansado de años y desengaños rindió su postrer aliento, no pudo ser más accidentado, violento, proclive al abuso la mezquindad y la ausencia de decoro.
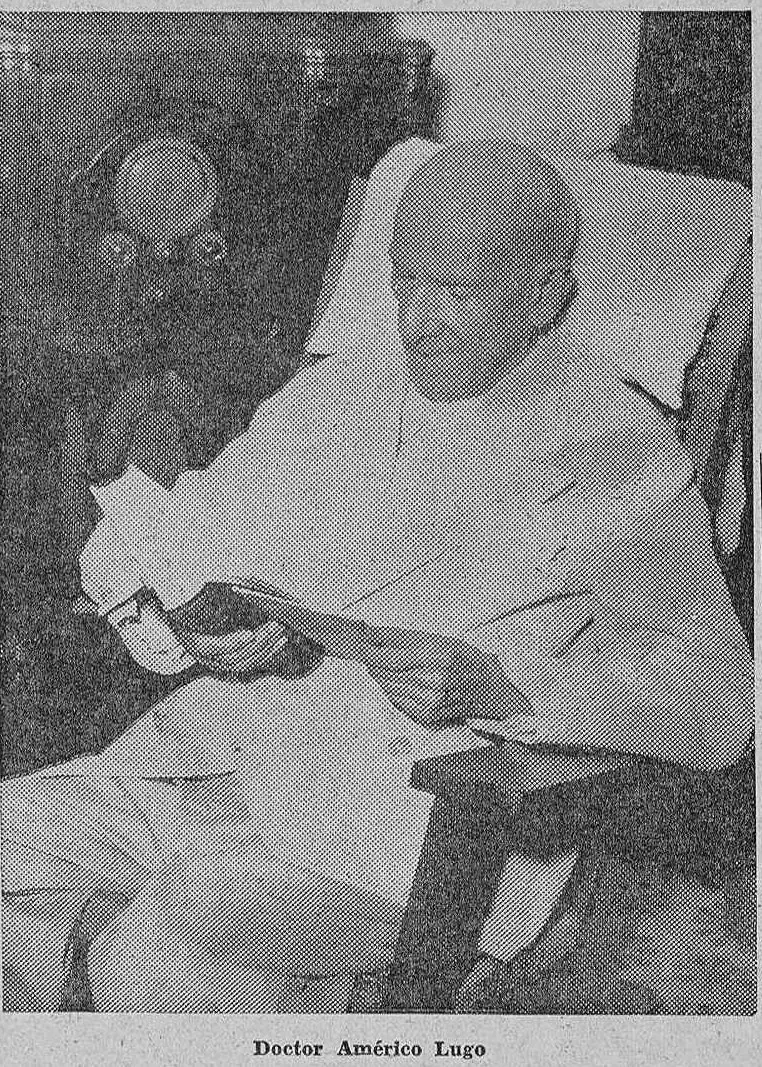
Nunca estuvo Don Américo sino en aquellas causas nobles y justas que reclamaron su concurso. Así lo reconocía la valiosa revista Letras, en 1920: “cuando la patria ha necesitado el consejo de sus hijos más eminentes, la voz de Américo Lugo se ha dejado oír, no como la de un profesional de la política que busca medro para bastardos intereses ; sino como la de un probo pensador , que ama por sobre todas las cosas a su patria, que tiene, a toda hora, presentes, para defenderlos con la fogosidad de un buen tropical, los intereses permanentes de la nacionalidad dominicana”.
Y cincelaba así su personalidad incorruptible: “hombre de carácter, no rehúye responsabilidades, llama a las cosas por su nombre, da la cara al conflicto”.
No se avino, como no cabía a un aventajado discípulo de Hostos, a las imposiciones interventoras. Su pluma y su talento jurídico lo encaminó sin reservas a defender la soberanía mancillada, protestando públicamente ante el indignante atropello.
A poco, entronizada la potencia interventora en nuestro suelo, se vio obligado a comparecer ante una comisión militar, tutelar de la censura, donde se le hizo advertencia de las penas a las que se exponía, entre ellas la pena de muerte. Se vio entonces precisado a ir a prisión por defender gallardamente sus ideas.
Correría la misma suerte que Rafael Justino Castillo, el Padre Castellanos, el poeta Rafael Emilio Sanabia y cuantos se resistieron al imperial vasallaje. Pero si los juicios de aquellos fueron privados, el de don Américo fue público. Su respuesta no pudo ser más firme y digna:
“Señores: no estoy listo para ser juzgado. Al escribir un artículo por el cual se me imputa un delito, he entendido que cumplía un deber de dominicano. En mi calidad de ciudadano dominicano no puedo reconocer en la República Dominicana la existencia de otra soberanía, sino la de mi patria. Toda suplantación de esta soberanía, sea cual fuere el principio invocado, no es ni será a mis ojos sino un hecho de fuerza. Por consiguiente, y puesto que creo que no he cometido ningún delito y que no puedo reconocer ninguna jurisdicción sobre mí a este tribunal, no he venido a defenderme: he comparecido solamente obligado por la fuerza”.
No transigió un ápice en la defensa de “la pura y simple”. Y así lo pregonó a los cuatro vientos ante todo aquel que tuvo ocasión de oírle. Y le invitaròn de diversos pueblos para escuchar su palabra cargada de verdad, como es el caso de la magistral conferencia que impartiera el 25 de junio de 1922- hace poco se cumplió un siglo- en el Teatro Colón, de Santiago de los Caballeros, invitado por la asociación independiente de jóvenes dominicanos, en su filial de tan benemérita provincia.

Hablaría en la ocasión de “Lo que significaría para el Pueblo Dominicano la Ratificación de los actos del Gobierno Militar Norteamericano”. Y allí resonó su palabra lúcida y profunda; sus altas dotes de doctrinario e internacionalista:
“Los únicos que podrían ratificar los actos del Gobierno Militar serían los Estados Unidos, porque han sido realizados por sus agentes”, pues sería un absurdo pretender que el Estado Dominicano ratificase actos que no han sido realizados ni convenidos por sus propios agentes diplomáticos provistos de plenos poderes, sino que han sido realizados o convenidos por un gobierno militar que es un Agente de los Estados Unidos de América, nombrado por éste de plenos poderes.
“Ninguna ocupación de guerra puede crear comunidad de derecho. La ocupación no es, en derecho internacional, sino un caso de Fuerza Mayor. Carece de toda base jurídica, y no acuerda ni la más pequeña parte de soberanía. El elemento de toda base jurídica está en el consentimiento; y los habitantes de un territorio ocupado militarmente por una nación extranjera, al obedecer las órdenes de está, sufren un yugo que están muy ajenos de acatar ”.
La realidad ineluctable de la fuerza se impondría sobre los principios. Vendría el acomodo interesado ante el implícito vasallaje subyacente al Plan Hughes-Peynado. Conculcado el derecho. El imperial dictamen disponiendo a capricho. El Quijote de la dignidad en su repliegue amargo, sin pensar que seis años después sobrevendría a la patria un nuevo eclipse, más largo y angustioso.
1.- Su primer encontronazo con el tirano.
Ya para el 1934, muchos hostosianos se habían amoldado al régimen o se habían visto precisados a morder el polvo del ostracismo. Atrás quedaba la ilusa ensoñación de los que pensaron que el ascenso al poder del “Brigadier” era un “paréntesis necesario” para imponer el orden en medio del caos imperante.
Don Américo escribe sobre temas culturales, pero sin amoldarse en lo más mínimo a un régimen que le era desafecto. Enrique Apolinar Henríquez, Don Quiqui, que en aquellas horas oscuras le visitaba asiduamente, manifestaba que: “debido al reinante despotismo, que su cívica conducta repudiaba, él se mantenía aislado en una especie de ostracismo dentro de las mismas fronteras de la patria tan amada de su emocional fervor”.
El 18 de julio de 1935 se le propone firmar un contrato para escribir una nueva historia de la isla de Santo Domingo, conformada por cuatro tomos, la cual abarcaría desde 1492 hasta 1899, es decir hasta la caída del dictador Ulises Heureaux. Dicho contrato implicaba, además, y así quedaba taxativamente consignado, que del resto de las administraciones se haría un simple recuento, entre ellas las de Trujillo. Simple enumeración de hechos, que no juicios ni ponderaciones.
Vio el maestro con ilusión la propuesta, en cuanto implicaba la posibilidad de superar tratados que acusaban obsolescencia, como era el caso de los textos de Del Monte y Tejada, José Gabriel García, Bernardo Pichardo y Manuel Ubaldo Gómez.
Pero pronto se pondría de manifiesto que no era tal la intencionalidad del tirano. No se trataba, ni mucho menos, de renovar los estudios históricos en la República Dominicana, sino de encontrar un “amanuense a sueldo” que, aureolado por su sapiencia, legitimara con su pluma los logros eminentes de la era que ya se entronizaba.
Y no tuvo empacho el tirano en hacer manifiesta su intención un 26 de enero de 1936- dia del natalicio del Padre de la Patria- al inaugurar con fastos el acueducto y el mercado público de la entonces común de Esperanza.
Conviene citar lo que entonces afirmara Trujillo en su versión completa y no fragmentaria, como generalmente nos ha llegado hasta ahora, para comprender a cabalidad el alcance de la indignación de Don Américo. En su discurso expresó:
“…La hora que presido lo es de reformas sustanciales, propia para corregir la historia y rectificar la moral, pasando de las teorías estériles a los hechos palpitantes; del agotamiento de energías en el crimen sin perdón de la manigua, con la ociosidad y el vicio, a una era de templadas virtudes, en la cual vaya el galardón sobre el pecho esforzado como timbre de una época y señal de nuevos tiempos. Por eso ahora mismo y sobre la marcha de esta campaña magnífica, en cada mano que se afane reposará una mención y sobre la vida de los que más se distingan brillará la medalla del premio proclamándolos como miembros de la Legión de Mérito, cuya organización he confiado a la interpretación ajustada de Mario Fermín Cabral, Presidente de la Junta Superior Directiva del Partido Dominicano, legislador eminente, colaborar sin fatiga, que conoce la virtud de la gota de agua y la fuerza del grano de arena, en eso de sumar minuto a minuto su talento para el éxito de mi política, en la parte que le he confiado en mi gobierno.
Tal es el instante que vivimos. Estamos de espaldas a un pasado de bancarrota e incertidumbre en que apenas pudo sobrevivir el aliento de la patria para llegar hasta nosotros. Somos el presente y vamos al futuro. Sobre nosotros se escribirá la historia; no esa apasionada e impura que nos han legado casi todos los cronistas de nuestras épocas; no aquella en que ocupan puestos de preeminencia hombres sin valer y sin valor; no la que ha mixtificado los hechos y oscurecido reputaciones y sucesos dignos de renombre; sino la justa, la limpia, la ajena de pasión y animada por el vivo resplandor de la verdad; la que he confiado a la erudita mentalidad del Doctor Américo Lugo, Historiador Oficial, del pasado y del presente, en cuyos fastos aspiro a que quede consignado que esta que presido es la época de las rectificaciones y depuraciones definitivas”.
La respuesta digna y elevada de aquel fanal decencia y decoro no se hizo esperar ante la insidiosa insinuación del sátrapa. El 19 de febrero de 1936 dirige al tirano una de las cartas más dignas y profundas escritas en los anales de nuestra historia, de la que solo es posible citar aquí algunos fragmentos.
“Me veo en la necesidad de ocupar su eleva atención para manifestarle que no me considero historiador oficial, ni obligado a escribir la historia de lo presente. No me considero historiador oficial, porque mi convenio excluye por naturaleza toda idea de subordinación y debe ser cumplido exclusivamente bajo los dictados de mi conciencia. No recibo órdenes de nadie y escribo en un rincón de mi casa”.
Más adelante, señalaría:
“Todo cuanto se escriba sobre la administración del General Vásquez o sobre Usted sólo podrá ser relatado con imparcialidad en lo futuro. El juicio que uno merece de la posteridad no depende nunca de lo que digan sus contemporáneos, depende exclusivamente de uno mismo. Aparte de estas consideraciones decisivas yo no podría escribir ese trozo de historia por dos razones: la primera, la falta de salud; la segunda, mi falta de recursos. Recibir dinero por escribirla en las presentes condiciones tendría el aire de vender mi pluma, y esta no tiene precio”.
Pero no sería esta la única ocasión en que el régimen pondría a prueba su indoblegable carácter. Enrique Apolinar Henríquez (Don Quiquí), refirió al respecto otro episodio que heriría en lo más hondo el sensible espíritu de Don Américo. Un día del mes de marzo de 1943, en la prensa del régimen, se publicó una lista de “periodistas protegidos” en la cual figuraba el nombre de Don Américo. Era notorio de dónde provenía la insinuación artera.
Como afirmara Don Quiqui: “esa clase de artimaña fue uno de los métodos irrespetuosos y abusivos utilizados por el sistema imperante. Disentir públicamente -si algún periódico aceptaba las penosas consecuencias de su imprudente ligereza- , era exponerse a sañuda persecución o, lo que era más ingrato aún, exponerse a que le llovieran, sin poder defenderse del chubasco, las más canallescas imputaciones y los más soeces improperios”.
Celoso de su dignidad y reputación, Don Américo, sin embargo, no se contuvo ante la calumnia. Una tarde caldeada, en presencia de su vecino y entrañable amigo Don Gerònimo Pellerano, leería a Don Quiquí su inflamada respuesta, rebosante de indignación. Procuró Don Quiquí persuadirle de la inutilidad de su intento, pero no pudo convencerlo. Don Américo llevaría el escrito al periódico solicitando su publicación.
Poco tiempo después, se encontraría Don Quiquí con Don Américo, cuando regresaba de la redacción del diario vespertino “La Opinión”. “Esa gente me ha engañado”, estalló frenético. Se había denegado el permiso oficial para que la réplica de Don Américo fuera publicada.
La luz refulgente que brilló en el peligro, a golpes de desengaños y amarguras, ya se vislumbraba mortecina seis años antes de su muerte. El 19 de mayo de 1946, escribe a Flérida de Nolasco, quien le envía uno de sus libros: “…como su libro, ningún consuelo y regalo habría podido hallar tan apropiado para deponer el desaliento que me asoma y amarga sin pasar, gracias a mi temperamento estoico. En días de honda pena, como éstos, Séneca, mi autor favorito, y Mozart, músico celeste, son refugios de mi alma. La muerte de Pedro Henríquez Ureña me ha anodadado. Me recobro lentamente”.
“Le agradecí su carta, le expresa el 5 de octubre del mismo año, porque al leerla me ha parecido que el claro juicio de Ud. no se ha turbado con la lluvia de calumnias que ha caído una vez más sobre mi humilde persona”.
No creía Don Américo en la enseñanza universitaria trujillista y sus proclamados derroteros regenadores. El 24 del mismo mes de octubre escribe nueva vez a Doña Flérida: “agradezco el concepto en que me tiene. Me alegro de que termine estudios en Universidad, en cuyos títulos no fío; más bien los tengo por señal de probable disminución de personalidad. Autoridad y tradición impiden allí la siembra de las semillas de renovación; y sólo por descuido o excepción ofician en establecimientos oficiales hombres libres, a quienes se les podría llamar profesores republicanos y que son los únicos que pueden enseñar a ser libres y respetar los fueros del espíritu. Escuelas reglamentadas son ya, de por sí, presidios y sus aulas sitios reclusorios.
Esos planteles son oficinas, más que otra cosa: el profesor un empleado, el estudio un negocio. En ellos los estudiantes son reclutas; bajo la disciplina oficial se relajan los músculos del carácter; y pocos serán aquellos que después de las horcas caudinas del texto, programa, examen y maestros de oficio, conserven su independencia y el virginal vigor de los primeros días. Doctor, licenciado, etc., son anillos del apellido, lo mismo que duque y marqués”.
En los días en que en la prensa era un repugnante cortejo de ditirambos al sátrapa, aconsejó a Doña Flérida: “no deje de escribir. Usted limpia el periódico”.
Al principiar la tarde del 4 de agosto de 1952, rendiría su último aliento aquel gladiador insigne del civismo. Aquel a quien calificara Rufino Blanco Fombona como “un héroe civil dominicano”, aquel de quien expresara su admirado maestro Eugenio María de Hostos: “dominicano de los mejores por la cultura, la doctrina y la razón. Es uno de los mejores hijos del pueblo dominicano. Agrega a la elocuencia de las ideas, la de los sentimientos elevados”.