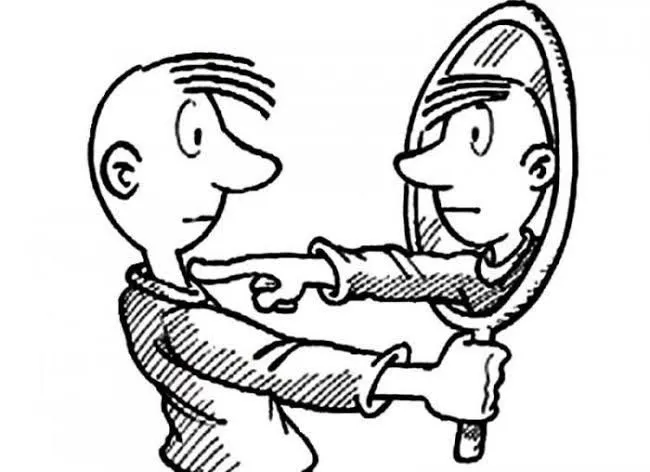
En aquellos tiempos de torbellino ideológico, seis décadas atrás, recuerdo partidos de izquierda teorizar y debatir sobre la “auto crítica”, para ellos un ejercicio indispensable del auténtico revolucionario. Más que debatir discutían, puesto que las discusiones objetivas no son propias del dominicano, mucho menos del político criollo. Solían ser discursos egocéntricos o confrontamientos ideológicos, pero hablaban del tema. En la actualidad se tiene a manera de traje dominguero para vestir retóricas vacuas.
El pragmatismo dejó a un lado la introspección. Ahora el pensamiento se aplica en la búsqueda del éxito, y en revisar las ofertas del mercado. Quienes poco tienen y poco buscan, apenas se ocupan por sobrevivir. Se olvida pausar y mirarse a sí mismos; raro es aquel que puede colocarse frente al espejo y preguntarse: ¿Seré yo el más feo de este reino?”.
El egoísmo es inherente al ser humano, igual que la agresividad, la sexualidad, y el pensamiento mágico. Nuestra especie, la del magnífico cerebro, tanto sigue al más poderoso como puede devorarlo. Somos animales inteligentes capaces de reflexionar – un regalo evolutivo responsable de civilizarnos, de crear reglamentos, leyes, religiones, y códigos de vida colectiva. Desde que sobrepasamos a los demás primates, cerca de doscientos mil años atrás, inventamos dioses todopoderosos que se ocupan de supervisarnos.
Cada sujeto tiene una particular instancia de supervisión, apostada en la abstracción descrita por Sigmund Freud como “super ego”: entidad psíquica superior encargada de custodiar valores e imponer buenas costumbres. Mantiene aletargado al chimpancé que habita en los sótanos del subconsciente. Sin embargo, esos controles necesitan asistirse de la autocrítica, y así evitar una tozuda irracionalidad.
El “super ego”, chip que posee normativas éticas y sociales, se construye desde la niñez adquiriendo reglas de civilización y convivencia. Si se tornase inoperante, corremos el riesgo de convertirnos en personas al servicio de nuestros impulsos y apetencias individuales, sin importarnos los demás. A poco, comenzaríamos a transformar la realidad. Podríamos delirar. Terminaríamos como infalibles narcisistas.
Estados Unidos de Norteamérica sufre hoy las consecuencias del ascenso al poder de un líder irreflexivo. Desde su desaforada y deformada realidad, colocó su país dentro de un cisma político que nadie podía imaginarse en una sociedad esencialmente democrática e institucional. Hoy, le está tocando enfrentar sus faltas y comenzar a rendir cuentas frente a los tribunales. Aun así, sigue sin reconocer sus errores, huyéndole al espejo.
La tragedia de Ucrania fue diseñada por el dictador ruso; un tirano de poderes ilimitados que da rienda suelta a sus necesidades individuales, racionalizadas en su particular creencia sobre un mundo de imperios y fronteras decimonónicas. Ni se cuestiona ni permite a otros cuestionarlos. Tiene a occidente pendiente de una catástrofe nuclear, mientras extermina a una nación soberana.
Si evitamos la autocrítica, si evadimos juzgarnos, si no reconocemos faltas, arriesgamos sucumbir bajo el peso de los errores ignorados. Hasta las máquinas más sencillas necesitan revisiones periódicas para no atascarse, mucho más las requiere el complejo accionar de hombres y mujeres.
Para Bertrand Russell, “el problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas”. Implica el filósofo inglés y premio Nobel de literatura, que es propio de los estúpidos la absoluta seguridad en sí mismos y el dudar de los inteligentes.
Prefiero al que duda inteligentemente y se mira al espejo, que a aquellos seguros de sí mismos que evitan la autocrítica. El dudar trae esperanza y rectificación. La certeza incuestionable mantiene y repite errores.