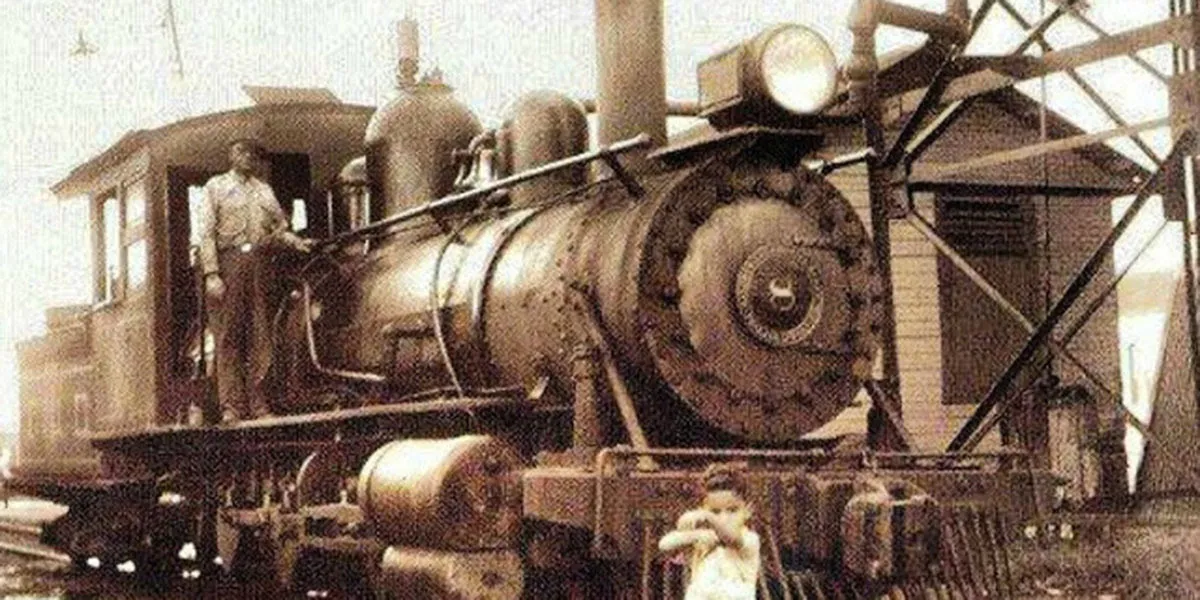
MIRÉ LOS MUROS
Vencida de la edad sentí mi espada,
y no hallé cosa en que poner los ojos
que no fuese recuerdo de la muerte.
Francisco de Quevedo
Alguien dijo en alguna ocasión (quizás un poeta francés que debería recordar y no recuerdo) que hay seres que solo viven por la poesía, por la revolución y el amor. Gente que inspira y enseña, a veces sin proponérselo. Gente que ama los libros y las palabras y convierte una caminata, un paseo entre ruinas y marismas, en una cátedra de vida. Gente como él, gente como don Heriberto.
Me cuesta pensar que alguna vez la vida, casi toda la vida, consistiera en andar, deambular con amigos por esas pocas calles mal iluminadas, sentarte a conversar en el parque, dar vueltas sin sentido, asistir a las desangeladas retretas de los domingos… A eso y solo a eso se habría limitado la existencia si no hubiésemos tenido un maestro y un guía como don Heriberto. Alguien de quien hubiera podido decirse lo que dijo Dante de Virgilio en “La comedia”: “Tú, duque, tú, señor y tú, maestro”.
Durante años, don Heriberto había sido maestro de historia y literatura en la escuela del pueblo. Nunca le interesó ejercer su profesión de abogado, o por lo menos no le interesaba ejercerla en la forma castrante y limitada que el medio le imponía. De hecho, sus actividades políticas le habían cerrado todas las puertas. ¿Pero cómo podía ser de otra manera? ¿Cómo podía ser abogado en un lugar donde los jueces se vendían como prostitutas y dictaban sentencias a favor del mejor postor?
Don Heriberto era para nosotros un refugio, nuestra única oportunidad de contacto con una mente abierta, con un hombre de mundo que sin embargo vivía recluido en un pueblucho, en un exilio interior. Todo nos parecía absurdo y deprimente en este moridero, haber nacido y vivido aquí, en este destino, en este pueblo de luces mortecinas donde los huesos del osario salían a flote durante las inundaciones y las ánimas del purgatorio se paseaban libremente por los alrededores del cementerio. Pero don Heriberto tenía otra forma de ver las cosas. Nos decía: “De tanto mirar el cieno no tienen ojos para el mar”.
Para algunas personas el conocimiento constituye una barrera de prestigio que las hace diferente, las separa de los demás seres humanos. Es un símbolo, un distintivo social que impone distancia y respeto. Pero don Heriberto era diferente. Sus conocimientos le servían para ponerse en más íntimo contacto con la realidad que lo circundaba. Hablaba de los libros como una cosa viva. Todo en él era vivencia. A la salida de la escuela acostumbrábamos conversar en la calle. Muy a menudo, los domingos por la tarde, nos conducía a una colina donde crecían cadillos y árboles enfermizos y desde allí dirigía nuestras miradas hacia las escasas embarcaciones de pescadores que se deslizaban ligeras en las plácidas aguas de la bahía. Nuestras conversaciones duraban horas. Nos decía: “Podría ser un paraíso si no lo gobernara un demonio”.
El único lugar que detestaba era la iglesia. No le gustaba pasar frente a la iglesia. Decía que la creencia en la vida después de la muerte era una falacia: “La iglesia justifica el reino de la injusticia en la tierra dándole sentido al dolor humano con la promesa de un más allá en el cielo. Así conjuran el sufrimiento de los desposeídos y la desesperación frente al abismo de la nada. ¡Qué infamia!”.
Don Heriberto hablaba copiosamente, pero también sabía escuchar. Los adultos raras veces escuchan a los jóvenes. Ni siquiera conversan con ellos: dictan charlas. sientan ejemplos, imparten cátedras. El viejo sabía hablar y escuchar. Era esa característica suya lo que nos permitía establecer comunicación, a pesar de la diferencia de edades. Don Heriberto nos escuchaba entre complaciente y divertido. Alimentaba nuestras inquietudes, pero también sabía poner un freno a nuestra imaginación. Todos nos quejábamos de la monotonía y el aburrimiento de la vida en el pueblo y pensábamos ingenuamente que bastaba trasponer una frontera para encontrar un mundo color de rosa, en el cual realizaríamos nuestras aspiraciones. Nos decía: “La gente se aburre hasta en París. He visto parisinos en los parques, tragando moscas como lagartos por la boca abierta igual que aquí. Es la indiferencia, la abulia, la falta de intereses lo que conduce al aburrimiento”.
Aquella vez que lo vi por última vez —aquella noche verde salpicada de estrellas en que me lo encontré en la galería de su casa, empotrado en su mecedora de caoba labrada—, don Heriberto hablaba con la misma vehemencia. Escuchaba las olas. Miraba plácidamente el mar.
Don Heriberto había vivido en la época de las interminables guerras partidistas, había vivido y padecido bajo dos intervenciones norteamericanas, había vivido bajo la interminable tiranía de la bestia y vivía bajo el régimen oprobioso de Maldaguer, el régimen de la bestezuela. Había vivido casi toda la vida bajo gobiernos dictatoriales y le amargaba la idea de morir bajo una dictadura. Solo en contadas ocasiones había respirado la libertad, y nunca por mucho tiempo.
Un dejo de amargura marcaba de vez en cuando el compás de sus palabras. El viejo luchaba por sobrevivir a las ilusiones del pasado. Pero era un hombre lacerado. En cada frase suya, en cada gesto asomaba una duda, una interrogante a la cual no era fácil responder. Un abismo se abría entre los sueños de su juventud y la realidad del presente. Sin embargo, seguía siendo el mismo, el mismo hombre que subordinaba su conducta a sus principios. Seguía y seguiría siendo fiel a sus principios. Nadie podría vencerlo mientras permaneciera fiel a sí mismo.
En un cierto momento me quedé mirándolo con estupor. Físicamente era una carcaza humana, un amasijo de piel y huesos temblorosos. Pero el tono de su voz —aunque a veces vacilante— denotaba profunda satisfacción interior. El roble mantenía el contacto vital con sus raíces. Yo había ido a despedirme de un moribundo y me encontraba un hombre entero que combatía desde su única trinchera posible. No era un hombre vencido. Sólo estaba cansado. Escuchaba las olas. Miraba plácidamente el mar. Estaba librando su última batalla y la libraba con honor. Nadie podría vencerlo mientras permaneciera fiel a sí mismo. A él no lo encontraría la muerte ya cadáver, la muerte lo cogería en plena danza.
A pesar de los golpes recibidos, los reveses y amarguras y frustraciones de la vida y en medio de la total desolación que parecía haberse abatido sobre esta parte del mundo él mantenía viva la llama, se regocijaba en las aguas de la bahía, miraba detenidamente con un placido regocijo hacia las aguas de la bahía: esa alucinación de aguas verdes y blancas y azules, ese tenaz deslumbramiento.
(PCS, diciembre 1978/ octubre 2022).