
En el Santo Domingo de mi infancia, los varones (y alguna que otra niña, hay que admitirlo) jugábamos frecuentemente a los “callados” o “callaos”. Las reglas eran bastante simples: lanzando con tino y puntería una piedra de este tipo (también llamada “chato”, porque su forma debía ser lo más aplastada posible, para vencer la resistencia que el aire presenta como fricción a los objetos que se desplazan), esta debía tocar la del contrario, lo cual incluso daba la posibilidad de –lanzándola otra vez con fuerza– romper la del contrario, y así ganar definitivamente. Si la piedra primera se quebraba en el intento de fragmentar la otra, se perdía doblemente. Y si ambas se rompían, resultaba en un empate. Si una de ellas apenas se mellaba pero la otra se fraccionaba, la victoria era del callao que sufriera menos daño. Era una especie de combate entre personas, por interpósita piedra.
Se podía apostar de todo, mayormente canicas, postalitas de álbumes de colección y calcomanías. Admito que aquella era una de mis diversiones favoritas, en la que podía pasar extensas horas, hasta que la luz del día escaseara, impidiendo la visibilidad, y nuestras madres nos llamaran a cenar, tomar un baño, realizar nuestros deberes, y dormir. Yo nunca abandonaba por hartazgo ni por falta de municiones: siendo caribeña mi ciudad natal y colocada en plena desembocadura del río Ozama, los callados abundaban en todas partes. Mis bolsillos estaban siempre repletos de ellos: pulidos, romos, ligeros para esas inolvidables lides en las calles asfaltadas.
Pero después crecí y partí (a veces pienso que por desgracia, pero ese trillo mental sólo me lleva a una manigua de metafísica orteguiana, a una maleza de mismidad existencial, a imaginarme un carajito yecto y eyectado, lanzado al mundo, “para hacerme”, según el sastre Sartre). Empecé a interesarme enormemente por la literatura, y en mis bolsillos no llevaba callaos, sino, precisamente, libros de bolsillo. Entonces, en tantos de estos que fui leyendo, supe que a esas pulidas y suaves piedras se les llama “cantos rodados”. Y vi también, y simultáneamente, que los poetas utilizaban la belleza de su nombre para insinuar que el canto, su cantar, rueda sin más, sin rumbo, vapuleado por las aguas de la vida, arrastrado por las corrientes de los sentimientos.
Esos guijarros, de múltiples usos, sirven para crear belleza práctica, como el impresionante empedrado granadino que pude ver en la Alhambra y por todo el Albaicín en el año 2009. Mezclados con mortero, los cascajos elevan muros antiguos y modernos. Pero fungen también a modo de proyectiles: menos chatos y más compactos se convirtieron antes de estos tiempos en balas arrojadizas por medio de hondas, para cazar un ave, para que un pastorcillo defendiera sus ovejas contra osos y leones, o para que derrumbara –y después decapitara– gigantes bíblicos tipo el filisteo Goliat, aunque tuviera “de altura seis codos y un palmo, trajera un casco de bronce en su cabeza, y llevara cota de malla y jabalina de bronce entre sus hombros” (1 Samuel 17, 4:6, Reina-Valera 1960). Pueden ser, además, objeto de tortura divina: Jeremías lamenta que Jehová envejeció su carne y piel, quebrantó sus huesos, fue como oso y león con él y hasta quebró sus dientes con guijarros (3: 16). La Biblia, el libro de los libros, abunda en imágenes poéticas, y el Señor es su pastor, Pessoa un guardador de rebaños, pero el dios de la metáfora es un hondero entusiasta que lleva por nombre Pablo Neruda.

Hoy me vino el recuerdo de tantas tardes en los 70 jugando a los callados en la calle Bartolomé Colón de Villa Consuelo, en la Manuel Ubaldo Gómez de Villa Juana. Y comprendo, por impacto, que la imagen del nombre “oficial” de dicha piedra, fundido con su nombre común, podría estirarse todavía a más metáfora, para mayor sugerencia más: hasta un “canto callao” de poeta cantaor, un canto callado de cante jondo, un silencio atronador. Hasta el estruendomudo de Vallejo. Solamente hay que ponerse de parte de las cosas, como quiso Francis Ponge, para encontrarse la poesía de las cosas: no de las cosas costosas de la pareja Jérôme y Sylvie en la novela de Georges Perec, sino de la que está frente a nosotros, y que no siempre vemos, hasta que nos golpea, golpe a golpe como al pastor de cabras Miguel Hernández, poeta, e igual que una pedrada inesperada lanzada por el futuro rey David…
¿El silencio es escribible? Aunque suene a paradoja, en poesía no hay nada escrito. Y más de una vez se ha planteado una poética del silencio, no sólo desde la mística o desde las vanguardias. Góngora ya hablaba de “retórico silencio”, y el arco es rastreable desde Thomas Merton hasta Hugo Mujica, desde Antoni Tàpies hasta Haroldo de Campos, desde el Blanco de Octavio Paz hasta Escrito con un nictógrafo de Arturo Carrera y la Topología de una página en blanco de Alejandro Céspedes, más un dilatado etcétera.
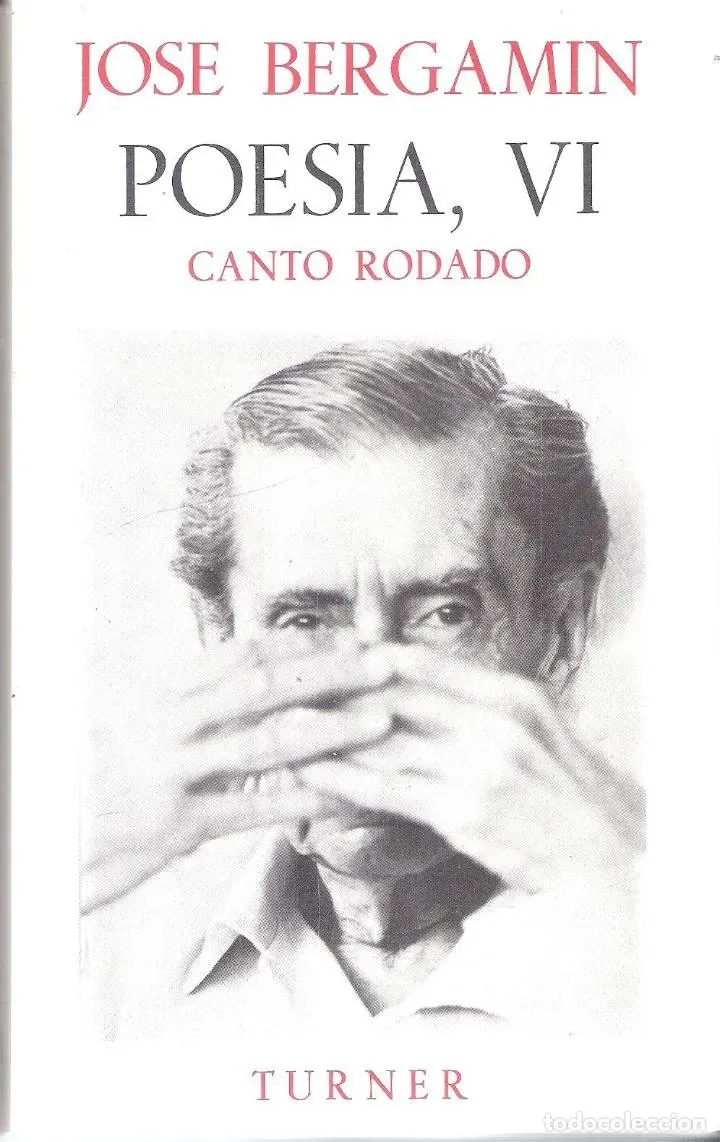
Este tipo de poetas brota en todas las latitudes. “Alquimistas del silencio” los llama Michel Camus en Paradigma de la transpoesía (“En un mundo que ha perdido todo punto de referencia, hay todavía aquí y allá heréticos portadores del fuego sagrado, alquimistas del silencio y adivinos. Los medios de comunicación tienen miedo del silencio. Insensibles a la poesía elevada, los hombres que viven en la superficie de la vida son incapaces de presentir el secreto del silencio vivo escondido en todo silencio de muerte.” (Le Paradigme de la transpoésie, París, Ed. Centre International de recherche et études transdisciplinaires, traducción de Vivian Lofiego, 2002). Y luego cita a Roberto Juarroz: “No hay poesía sin silencio”. Lo que plantea Camus, empero, es la superación del binarismo dialéctico expresión-silencio y de la lógica aristotélica. Su ensayo habla no del silencio vacío, sino del silencio lleno de sentidos silenciosos, del tercio incluido que todo poeta conoce pero que ninguno explica, de la tercera palabra imposible de expresar que evoca el Maestro Eckhart, el místico que escucha las palabras del silencio, cosa que afirma y confirma Wittgenstein en su Tractatus con aquello de que “lo inexpresable existe, se muestra a sí mismo; es lo místico” (6.522).
¿Las palabras son, o no, la pintura de lo abstracto; representan alegóricamente lo real? ¿Quién sabe? ¿Eso importa? Las filosofías de la lingüística y del lenguaje lo han puesto en duda. Y dice Julia Kristeva que dice Walter Benjamin que la alegoría “confiere un placer significante al significante perdido (…) más allá de su objetivo de ofrecer un significado al silencio” (Sol negro. Depresión y melancolía). De todas formas –de acuerdo con George Steiner– tal vez nos encontramos en la era de la post-palabra. Y, sin embargo, en el mundo hay demasiado ruido (bocinas, fárrago ultra urbano, altoparlantes, propaganda, huesos fracturándose, árboles cayendo…).
“Necesito un silencio perfecto, por eso hablo” dijo Alejandra Pizarnik. Callado es estar callado frente un estanque, y dejar caer callaos en el agua. Generas así un silencio en olas mínimas de círculos concéntricos callados: la tormenta perfecta de un barquito de papel, Serrat. Las ondas del agua vibran, y tú sabes que son cuerdas cuya música la escucha sólo un pez. O estar callado y acumular tus fuerzas para hacer rebotar piedras en el agua. El chato salta como una rana: una, dos o diez cabrillas, y va el guijarro cortando el agua. Hacer poemas o hacer sapitos, pues, como mi amiga poeta Verónica Viola Fisher.
Creo que la única salida del hombre moderno parece ser precisamente esta: calle, o hable para siempre. Y vuelvo a Francis Ponge, quien pensaba distinto a mí: hay “una sola salida: hablar contra las palabras”. Pero ¿qué nos quedaría, abriendo una puerta o la otra?, ¿cómo decir callando? Lo mejor será acudir al oriente milenario, y copiarles el haiku (esa mínima expresión que, para expresar lo máximo, aspira casi al silencio):
CANTO RODADO
Cantar el canto
que, de tanto rodar
se quedó mudo.
NOTA: El nombre “callado” o “callao” dado al canto rodado, es un canarismo de uso profuso entre los dominicanos, producto de la gran emigración canaria a La Española en tiempos de la Conquista. Pero también “callado” es una deformación, por refinamiento, del nombre original: “callao”. La Academia Canaria de la Lengua la registra y define, privilegiando la forma callao, “porque es la más cercana al étimo (y muy probablemente procede del portugués calhau, «pedazo de roca dura», «piedra suelta»)”. La Real Academia de la Lengua Española, por su parte, dice que proviene del celta caliavo, derivación de kal, piedra ; en el antiguo gallegoportugués callau y en francés caillou.