“En ti es sólo el presente,
Eternamente él.
Lo demás, no es el tiempo.
Es solamente un río,
donde tu imagen queda,
mientras las aguas siguen
pasando como siempre”.
(Franklin Mieses Burgos)
Hojeando y ojeando el tomo Caminos sobre la mar, que reúne la obra poética completa de Juan Carlos Mieses (El Seibo, 1947), me he detenido en su primer libro Urbi et Orbi, que en el año 1983 le hizo merecedor del premio Siboney de Poesía. El primero de los poemas que integran el libro es Absolución de lo eterno. Había leído antes ese poema, y me había dejado intrigado. No diría que me derrotó en su primera lectura, sino que pasé con demasiada prisa. Hoy vuelvo sobre mis pasos, sobre el poema, para una lectura más sosegada y minuciosa.
Absolución de lo eterno
El punto de partida de cualquier análisis textual debe ser el título, pues éste de alguna manera prefigura el contenido del mismo. En este caso, en primer lugar, debemos detenernos en el sustantivo absolución, que significa remisión o perdón de una pena u obligación. Y en cuanto al adjetivo eterno, éste se define como: relativo a la eternidad, aquello que dura para siempre, lo que no tiene principio ni fin. Entonces, si asumir la eternidad (lo que equivale a existir indefinidamente) es un deber, una obligación para alguien, la absolución equivale a redimir de dicha obligación a quien está compelido a cumplirla. Esto parecerá muy extraño, pero será una lectura atenta lo que acabará dotando de sentido lo que el título apenas sugiere.
“Absolución de lo eterno” aparece precedido por dos epígrafes. El primero de ellos corresponde a un fragmento del extenso poema “El viaje”, del bardo francés Charles Baudelaire, y aparece citado así, en su idioma original: “O Mort, vieux capitaine, il est temps. ¡Levons I’ ancre!”, que traducido al español dice “¡Oh, Muerte, venerable capitana, ya es tiempo! ¡Levemos el ancla!”. Esta es una traducción hallada en Internet. Veamos ahora la que aparece en el libro Las flores del mal, obra de la que forma parte el poema, editado por el diario El Mundo, de España, en la Colección Joyas del Milenio: “¡Oh, muerte, capitana, el ancla hay que levar!” (Baudelaire, 1999, pág. 197).
La idea central del poema de Baudelaire es que el ser humano se hastía con frecuencia, pues el diario vivir no es más que una acumulación de acciones repetitivas. Para escapar del tedio, hay que ir detrás de todo aquello que constituya una novedad. Rehuir la monotonía del diario vivir equivale a incorporar nuevas experiencias cada día. La estrofa final del poema es bastante ilustrativa. Tras una invocación a la muerte en la estrofa que le precede, exclama: “¡Veneno delicioso que nos brinda el abismo! / al fin avistaremos, vigías sin relevo, / el puerto deseado, cielo o infierno, ¡es lo mismo! / ¡A lo desconocido para encontrar lo nuevo!”. El sujeto lírico expresa que, frente a una vida sumida en el tedio y la monotonía, es preferible la muerte, pues ya sea que le tocare como destino final el cielo o el infierno, da igual, lo importante es que se trata de un cambio de hábitat y de una experiencia nueva.
El segundo epígrafe, corresponde a un poema de Franklin Mieses Burgos: “En una muerte amarga, solitaria, sin fondo; / en una muerte eterna, hecha de eternidades”. Intentando rastrear los citados versos en el libro Clima de eternidad, que reúne la obra poética del autor, no he logrado dar con el poema del que fueron extraídas esas líneas. Siempre es aconsejable hacer una lectura completa del texto epigrafiado para tener una idea cabal del mismo y de este modo poder comprender lo que sugiere o alude en relación con la obra en la que aparece insertado en calidad de epígrafe. De todos modos, no es difícil establecer una relación entre el contenido de los versos de Mieses Burgos y el de Juan Carlos Mieses, pues ambos coinciden en los temas de la muerte y de la eternidad.
A partir de aquí, iremos haciendo una lectura pormenorizada del poema, deteniéndonos en cada una de las XVIII partes en que aparece dividido. Luego, al término del comentario particular de cada apartado, dejaremos nuestra conclusión.
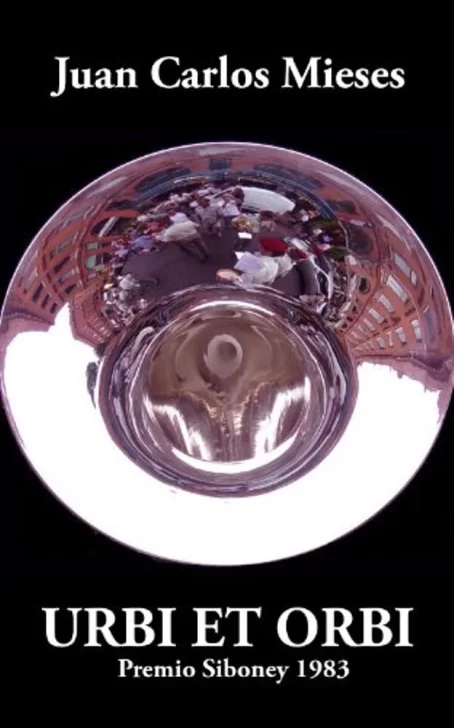
I. Pág. 27
“El comienzo. / El infinito instante de la nada. / El lento despertar. / La ausencia de recuerdos. / Tu presencia perenne. / El sempiterno cavilar. / La búsqueda insensata. / La conciencia naciente. / Y de repente el vértigo, / una palabra reluciente / que separa las tinieblas / de las tinieblas… / Otro comienzo”.
Consta de once versos, la mayoría de arte menor, cuya métrica fluctúa entre cuatro y siete sílabas.
Este primer fragmento nos remite a un tiempo mítico, el tiempo que precede a la creación del mundo: “El infinito instante de la nada”. La voz poética se dirige a un tú, un ser no identificado, pero que pronto advertimos se trata del Creador, es decir, Dios.
El Creador (“la conciencia naciente”) despierta, o sea, adquiere conciencia de sí mismo. No se refiere al nacimiento o principio, porque uno de los atributos de Dios es no haber tenido un principio, así como tampoco tendrá un fin. Por eso el poeta empieza su texto con el despertar del Ser Supremo. Es la hora cero en los relojes de una creación que está a punto de empezar. Es por eso que se habla de la “la ausencia de recuerdo”.
Es el primer momento, y estamos frente a un Dios dubitativo, inseguro e inexperto, actitud que se destaca cuando el poeta habla de un “sempiterno cavilar”. Apenas ha adquirido conciencia de sí mismo. De pronto, ese ente primigenio, el que a partir de entonces habrá de convertirse en Supremo Hacedor de Mundos, articula “una palabra reluciente”, / que separa las tinieblas de las tinieblas…”. Dios se ha estrenado en su rol de Supremo Hacedor. El yo lírico no consigna la palabra (quizás frase) dicha por el Creador, pero podemos relacionarla con la frase en latín: “Fiat Luz” (“Hágase la luz”, o “Haya luz”), atribuida al Dios Creador en los sagrados textos judeo-cristianos.
Acudamos ahora al Génesis bíblico para establecer un paralelismo entre el fragmento I del poema y los primeros versículos del libro que encabeza las Sagradas Escrituras, notaremos una relación muy estrecha entre ambas escrituras:
“En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: “Hágase la luz”, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz “Día”, y a las tinieblas “Noche”. Atardeció y amaneció: fue el día Primero” (Biblia Latinoamericana, Edición Pastoral).
Otro texto, similar al Génesis bíblico, que también ofrece una versión del inicio del mundo, aparece en el Génesis del Libro de los Vedas. Este sirve de epígrafe al poemario El ángel destruido (1950-1952) de Franklin Mieses Burgos. De entrada, aclaro que el fragmento no aparece en la edición de Clima de eternidad que poseo en formato impreso y que cito en la bibliografía. Está inserto en una versión digital, en PDF, del poema de Mieses Burgos, colgada en la página literatura.us
(https://www.literatura.us/mieses/angel.html).
“No había nada, ni visible ni invisible, ni región superior; ni aire ni cielo. No existía la muerte ni la inmortalidad. Nada distinguía el día de la noche. Él sólo respiraba, sin tener aliento, encerrado en sí mismo. No existía nada más que él. Las sombras estaban cubiertas por las sombras; el agua no tenía movimiento. Todo era confuso y raro por sí mismo. El Ser moraba en el seno del caos, y este gran todo nació por la fuerza de la piedad.” BRAHMA, Génesis del Libro de los Vedas.
Es asombroso ver cómo coinciden los textos sagrados de distintas religiones al presentar el origen del mundo y de la humanidad. Los términos son idénticos y los conceptos bastante afines.
II. Pág. 28
En esta segunda parte el sujeto del poema continúa hablando de una palabra: la palabra creadora. La voz divina ha hablado nuevamente y, como consecuencia de ello, se ha producido una modificación en el paisaje recién creado: “Y una espada de luz / abre las aguas bajo las aguas”. Aquí los elementos naturales empiezan a iluminarse por la presencia de la luz, que ha sustituido a las tinieblas.
Y es aquí también donde aparecen los primeros referentes humanos: “El hombre y su inocencia, / las ciudades dormidas en la arena, / la esperanza”. Es importante tomar en cuenta la palabra arena, que, junto al sustantivo desierto aparece en varios fragmentos del poema. Ambos adquieren una simbolización que no podemos perder de vista al momento de construir una interpretación global del poema. De igual modo, es preciso subrayar la palabra esperanza y seguirle el rastro a través del poema.
Notemos que la luz se nos muestra como precursora del ordenamiento del mundo. La luz contribuye a organizar el caos original y hace que cada elemento natural y humano aparezca posicionado de sus atributos y en su espacio correspondiente.
III. Pág. 29
Los nueve versos de este apartado encierran una paradoja. El hablante lírico, cuyo discurso sigue dirigido hacia la divinidad, le atribuye a ésta una relación contradictoria con el mundo: “Nada te pertenece / todo te pertenece”. Son el primero y el último verso. Resulta paradójico que la voz lírica diga al Hacedor del mundo que ese universo recién creado por él ha dejado de ser suyo y que al final afirme que todo le pertenece porque todos los elementos creados (“el agua, el sueño, los dormidos metales, el repetido mar y los planetas” están en él. Pero la contradicción queda resuelta cuando analizamos el sentido de todos los versos del fragmento. De esa lectura se deduce que lo que la voz lírica quiere expresar es que el universo, visto como algo externo a su creador, no le pertenece, pues no existe tal cosa: el Creador y la Creación se funden en una sola entidad. Dios es la Creación y la Creación es Dios. Un planteamiento que se adscribe a los principios de la filosofía panteísta.
El panteísmo es una doctrina cuyos orígenes se remontan a la antigüedad. Entre los más ilustres representantes está el filósofo medieval irlandés Juan Escoto Erígena (810-877), quien afirmó: “Deus est omnia” (Dios es todas las cosas). Y otro filósofo, más cercano a nuestro tiempo: Baruch Spinoza (1632-1677), neerlandés de ascendencia judía, afirmó “Todo cuanto es, es en Dios, y sin Dios nada puede ser ni concebirse”.
IV. Pág. 30
En el cuarto apartado observamos un mundo natural ordenado, con cada uno de sus componentes cumpliendo con la finalidad que le es propia: la lluvia que corre presurosa a intimar con las raíces y con ríos y arroyos; árboles y frutos en natural cofradía…). Y unos seres no nombrados explícitamente, sino por alusión y por medio del recurso de la sinécdoque: “Tal vez algunos labios imaginen tu nombre / cuando prueben la luz y el agua”. Vemos, pues, la presencia de unos seres, capaces de sentir gratitud y de nombrar o al menos imaginar al Creador del mundo que le sirve de hábitat y sustento. Pero lo esencial aquí es la distancia entre el Creador y sus creaturas, y la imposibilidad humana de relacionarse con su Hacedor de otro modo que no sea a través del contacto con la naturaleza. Otra vez la idea panteísta de Dios y la Naturaleza fundidas en un Todo).
V. Pág. 31
En este apartado también sigue predominando la naturaleza en sus distintas variedades de seres que conforman la fauna y la flora. Pero aquí sale a relucir un elemento muy significativo: tras referirse a una fiera que agachada y en actitud de alerta “aguarda su destino”, el sujeto poético atribuye al ser superior al que dirige su monólogo (Dios) una actitud semejante: “También tú aguardas / escudriñando desde las sombras”. Esos versos finales del quinto fragmento dejan intrigado a todo lector inquieto: ¿qué es lo que aguarda el ser superior, el hacedor de mundos, al adoptar una idéntica actitud de acecho? ¿Contra qué, quién o quiénes se erige en sujeto acechante?
VI. Pág. 32
Hemos visto que al principio la creación era un mundo sumergido en el caos y en las tinieblas, pero el oportuno decreto del Hacedor dio origen a la luz que iluminó el universo y contribuyó a su ordenamiento. Entonces se hizo una separación de la luz y las tinieblas. Esto ayudó a definir el perfil de cada uno de los elementos que integran la naturaleza. Y, sobre todo, la separación entre luz y oscuridad dio origen al tiempo, con dos períodos muy diferenciados: el día: período regido por la luz, y la noche: determinado por la supremacía de las sombras. De esto ya nos ocupamos anteriormente.
El fragmento inicia con un recuento de acciones propias del amanecer dentro del entorno natural: luces que se deslizan, rumores, olores, aleteo y trinar de aves. Pero quizás lo más importante es que el poeta retoma un motivo que ya ha venido sugiriendo desde el inicio: “Reinará de nuevo la esperanza”. Ese renacer de la esperanza la ubica en un tiempo por venir. De ahí que dirigiéndose al Creador la voz lírica le exprese: “Cuando la paz renazca de tus sombras / más allá de la luz, / desde tus manos”. Ese juego de luz y sombra es frecuente en el discurso lírico: la luz perenne corresponde al espacio celeste, y se relaciona con el tiempo eterno; la dualidad luz y sombra (día y noche) corresponde a la sucesión temporal que rige en el mundo terrenal.
Intriga la mención de una esperanza, ubicada “más allá de la luz”. Y nos seguimos preguntando, ¿a qué puede aspirar el Supremo Creador, si en sus manos (y en su discurso) está el poder de crear, modificar, rehacer y hasta destruir todo cuanto existe?
VII. Pág. 33
Este bloque inicia con la voz lírica nombrando la mañana, pero ahora se le adjudica el adjetivo perenne (“la perenne mañana”). Y pasa a enumerar diferentes aspectos que forman parte de las horas en las que el día comienza: “la humedecida aurora llena de cantos”, piedras que son calificadas de bondadosas, el sol replicándose en los ojos que miran, niebla… todo aquello que sumados nos dan una dimensión del mundo natural. Hay una presencia humana sugerida al nombrar unas miradas, así como cuando el yo lírico habla del primer canto. Aunque no sabemos si se refiere al cantío de los gallos, o a una voz humana que entona un canto invocatorio.
Hasta aquí hemos visto que la voz lírica sólo se refiere a la mañana. El tiempo no pasa de las primeras horas del día. Hay movimiento, hay acciones en el reino de la naturaleza, inclusive, se sugieren, aunque muy escuetamente, acciones humanas, pero eso ocurre en el plano terrestre, pues en el entorno celeste el día está detenido: allí rige la eternidad.
VIII. Pág. 34
En la visión del Hacedor el universo creado no ha envejecido, todo permanece en su estado prístino, bañado en la luz primera de la creación. En este permanente estar, no hay espacio para el recuerdo y la evocación. Sin embargo, en este apartado la voz lírica adelanta un atisbo de algo que va a suceder: la sucesión temporal está a punto de comenzar, y entonces, tal como nos ocurre a los humanos, Dios podrá evocar otros acontecimientos previos al momento actual, superando la “ausencia de recuerdos” que leímos al inicio. Esa idea aparece reforzada por el uso de la repetición, ya que aparece dos veces: “Después de las raíces y del tiempo, / recordarás” y “El último destello fallecerá en las sombras / y tú recordarás”.
La idea es que para que se produzca el recuerdo tiene que haber expirado la luz entre las sombras, una forma poética de decir: cuando acabe el día y llegue la noche. Eso es lo que marcará la sucesión temporal, sin lo cual no hay tiempo pasado, y, por ende, recuerdos.
Aún no sabemos qué tan importante puede ser para un ente que goza de poderes absolutos, el único cuya existencia se desenvuelve fuera de todo límite temporal y abarca todo el espacio creado, pues éste es una prolongación de sí mismo (panteísmo), el asumir una condición propia de los humanos. Salvo que ese ser creador padezca de la misma debilidad de los humanos, quienes siempre andamos corriendo detrás de las cosas que no tenemos, espoleados por el deseo de novedad. Recordemos el fragmento del poema de Baudelaire, epigrafiado por el poeta Mieses al inicio del texto.
IX. Pág. 35
Particularmente interesante es este apartado. En él la voz lírica continúa hablándole al Creador, pero aquí el referente principal no es el mundo natural, sino los seres humanos y los diversos modos en que a lo largo del tiempo han intentado encontrar las huellas de la divinidad: “Te han buscado en las abstractas geometrías / y en los oráculos. / En el fuego voraz / y en las imágenes…”. La enumeración es bastante larga y diversa. Se percibe en ella cierto aire borgiano, no sólo en la larga enumeración, sino también en la forma de nombrar los elementos del conjunto. Es una de las partes más hermosas del poema.
El sujeto poético expresa que esta afanosa búsqueda de la divinidad por parte de los seres humanos no tendrá fin, que se prolongará “hasta el final ocaso sin testigos”, es decir, hasta la extinción definitiva de la raza humana…
X. Pág. 36
De los diez versos que integran este apartado, lo más interesante es la tendencia “humanizante” que parece estar operando en el espíritu del Creador. Por ejemplo, se habla de “la sorpresa de una lágrima, / que no estaba prevista en su amargura”. Esa húmeda expresión emotiva no aparece claramente atribuida a ningún ser, pero, aunque es lógico suponer que proviene de algún entorno humano, también da la impresión de que se refiere al Hacedor. Esto podría sonar descabellado, sin embargo, no lo es si tomamos en cuenta los versos que siguen: “Quisieras olvidar los templos y los mares / como aquellos que mueren / y no saben dónde los espera el destino”. Ese “Quisieras”, atribuido al destinatario del discurso: el Creador, nos deja titubeantes, pero ya hemos visto en versos anteriores que el Supremo Hacedor ansía estar sometido a las limitaciones propias de los seres finitos que habitan los espacios inferiores de la creación. Aspira ser “como aquellos que mueren y no saben dónde los espera el destino”. Es decir, desea estar sometido a la imperiosa regulación del tiempo y padecer las mismas incertidumbres que afectan a los humanos.
XI. Pág. 37
Los versos agrupados bajo este apartado hablan de unos seres, que nosotros asumimos como seres humanos primitivos. Estos aguardan la noche, mientras encienden hogueras para “herir la penumbra”. Aparentemente están invocando a Dios a través de sus ritos. Mas no alcanzan a palpar la huella del Hacedor, que siempre se tornan escurridizas. Mientras tanto, éste vaga insomne en sus arenas. La imagen de un Dios vagando en un desierto es una simbolización de la soledad: Dios se encuentra solo, desterrado… Su naturaleza divina, perfecta, sin limitaciones de ninguna clase, lo aíslan, pues no hay otro ser que comparta con él tan excelsos atributos.
XII. Pág. 38
En todo el poema, la palabra sombra aparece asociada al paso del tiempo, así como al olvido. Los dos primeros versos de este bloque dicen textualmente: “Crecen las sombras del olvido / y nos arrastran hacia la certidumbre de la nada”. Estos versos parten de una perspectiva humana. La vida de los seres humanos se desenvuelve entre incertidumbres y cavilaciones. La idea de un posible acabamiento en la nada, en la aniquilación absoluta nunca ha estado ausente en la historia de los seres racionales. Aquí se invierte parte de los términos de la frase: ahora no se trata de incertidumbres, sino de la seguridad de que la tierra y todos los entes que están a ella integrados acabarán devorados por la nada: el viento, las ciudades, las olas y, por supuesto, los humanos: “De nosotros nada quedará…”, a diferencia de Dios, “cuya flecha continuará su vuelo / hacia el blanco impasible / para siempre”. La idea está bastante clara: todo ser viviente, humano, animal o vegetal perecerá; sólo Dios continuará viviendo “por los siglos de los siglos”, como flecha que no admite desvío ni habrá de detenerse.
XIII. Pág. 39
Muy breve es este apartado. Apenas seis versos, uno de ellos de dos sílabas. El yo lírico en su discurso dirigido al Hacedor inicia con esta afirmación: “Al ritmo de las constelaciones / lates”. Es conocido el hecho de que todos los cuerpos y agrupaciones cósmicas se mueven: planetas, satélites, estrellas, galaxias… Ese movimiento da origen a un ritmo y a una especie de latido: el palpitar del universo, del que ya habla la comunidad científica. Dios, según el decir del poeta, late como un gigantesco corazón al ritmo de los cuerpos celestes. (Dios-Naturaleza-Cosmos: panteísmo).
En tanto deidad suprema, a Dios le corresponde todo lo grande, lo desmesurado, lo incuantificable. Esto debería implicar el hecho de que Dios esté satisfecho en sí mismo, consigo mismo; al menos, visto desde la perspectiva humana. Debería ser algo maravilloso no estar sujeto a límites de tiempo y de espacio. En el reino de los humanos pocos están satisfechos con lo que son. Nos pasamos la vida anhelando aquello de lo que carecemos. Eso es parte de la condición humana. Al menos los animales se comportan de otro modo. A ese respecto, el poeta Walt Whitman expresa: “Creo que podría volver y vivir por un tiempo con los animales … / ni se quejan por su condición… / ni uno solo está descontento” (Whitman, 1999: 50).
En los últimos tres versos de este bloque está lo más significativo del fragmento, cuando la voz poética, hablándole al Creador expresa: “No puedes sino admirar lo efímero, / delicioso y triste / como un beso de amor y despedida”. La idea está expuesta de forma bastante explícita y, como ya hemos visto, ha venido anticipándose de manera repetitiva desde los inicios del poema: Dios, opreso en su mundo atemporal y perfecto, solo y herido de monotonía, admira lo que no tiene ni le es dable tener: lo pasajero y circunstancial, como eso que a modo de ejemplo se cita en el verso final de este apartado y que vale la pena repetir: “como un beso de amor y despedida”. Abrumado de certezas y perfecciones, Dios anhela lo contingente y eventual. Incluso, lo sentimental y emotivo.
XIV. Pág. 40
En este apartado hay apenas siete líneas, en las que el sujeto lírico habla de la “cólera” de Dios, expresada en los elementos naturales: el mar, el tueno… cuyo accionar suele atribuírsele a la Divinidad. Es la visión humana sobre fenómenos a los que, a falta de una explicación racional, se recurre a la opción más fácil: atribuírselos a Dios.
XV. Pág. 41
Esta parte, integrada por una decena de versos, inicia con un pedimento, o tal vez un deseo: “que se aleje el temor de las criaturas” que habitan desiertos y montañas. No hay un desarrollo pleno de la idea; quizás se trate del razonamiento de que como seres finitos que somos no debemos dar cabida al miedo, puesto que, de cualquier modo, no podemos escapar del mal mayor, que es la muerte. Todos los otros males con los que nos vemos forzados a lidiar son mucho más tolerables que el que implica el fin de la existencia.
Como ocurre casi en todas las partes en que se subdivide el poema, los últimos versos son los que encierran una mayor carga de sentido. Así, los tres versos finales (“la piedra y la laguna / saben mejor tu nombre / que los libros dorados”) sugieren un mundo natural, habitado por seres que, vistos desde la óptica de las sociedades culturalmente avanzadas, suelen calificarse como primitivos. Y ocurre que los rituales e invocaciones dirigidos a un dios o a varios, dentro de esas comunidades “primitivas”, suelen ser mucho más auténticos que aquellos que se realizan en soberbios templos erigidos para halagar los caprichos de un dios concebido por los hombres a la medida de sus presunciones. Estos pueblos que habitan dentro de un mundo natural, en permanente contacto con la naturaleza, están más cerca de la divinidad, pues asumen a la naturaleza como el “cuerpo de Dios” (panteísmo), en lugar de buscarlo en lugares específicos, en los templos colmados de ornamento y boato (“libros dorados”) donde se congregan las grandes muchedumbres religiosas.
XVI. Pág. 42
Una de las concepciones más aceptadas que se tiene de Dios es que todo fenómeno que ocurre en la tierra proviene de su exclusivo dictamen (providencialismo). En tanto, una explicación racional del mundo atribuye esos fenómenos a una cadena de causalidad en la que interviene también el azar. En estos versos se subraya lo dicho en otros apartados: la costumbre de atribuir a Dios toda acción destructiva que proviene de la naturaleza: “el enojo del viento… / el mar que devora legiones… / el fuego del horror en los abismos / que consume murallas y ciudades, / la sorprendente luz del holocausto / y el insaciable anhelo de castigos…”. Mientras esas cosas ocurren en la tierra, el sujeto del discurso se dirige al Creador en estos términos: “en tus arenas, / impasible en la vigilia, / esperas”. Como podemos ver, el sujeto discursante insiste en situar al Creador dentro de un espacio desértico, cuyo simbolismo nos remite a la condición de soledad, casi de desamparo; también lo coloca en una situación de espera. ¿Qué es lo que aguarda el Padre de los hombres?
XVII. Pág. 43
Arribamos a la penúltima parte del poema. Este es el apartado de mayor resonancia social del texto. La voz lírica expresa que Dios no quiere “melodías / en recintos de piedra y esperanzas”; tampoco “muros de lamentos / en ciudades donde la daga / aguarda junto a piadosos cirios y al incienso”. Tomados literalmente, estos versos nos hacen evocar el famoso Muro de las Lamentaciones o Muro de los Lamentos, que remiten al judaísmo. El muro existe y está situado en la ciudad de Jerusalén, en Israel. Según la tradición, se trata de un vestigio del antiguo templo de la ciudad.
El sujeto del poema, siempre en función de intérprete de los deseos del Creador, expresa que éste menosprecia la hipocresía de quienes pretenden santificar la violencia y el crimen, adornándolos con rituales e invocaciones espirituales. Al leer estos versos es imposible no pensar en el conflicto palestino-israelí, pero nos quedamos cortos si nos detenemos ahí, pues a lo largo de la historia, la violencia y cierta piedad religiosa nunca han andado muy distantes. Los conflictos sustentados en razones políticas y económicas, pero al mismo tiempo estimulados por motivos religiosos, han sido abundantes en el devenir de la humanidad. Frente a esto la voz lírica dirige su admonitoria advertencia: Dios “no quiere guerras bendecidas / por túnicas doradas y sangrientas”.
Y aquí llegamos a lo que podría ser el corolario de todo lo que hemos venido observando en las partes precedentes del poema. A través de la voz que funge como intérprete de la divinidad nos enteramos de aquellas cosas (rituales, simulaciones, falsas devociones…) que él rechaza. Ahora nos dirá cuál es su única aspiración: “Sólo quieres el alba de una tarde / que te anuncie el descanso, / la apetecida muerte después del tiempo, / y nada”. Cansado, aburrido, inconforme con el destino que como soberano de su propia creación le corresponde asumir, prefiere él también participar del destino humano: someterse a los rigores del tiempo y, como todos los seres de la tierra, desembocar en la muerte. Ese es el descanso al que aspira.
XVIII. Pág. 44
Tres cortitos versos componen este apartado final: “Tus manos / –como los caracoles– / son infinitas”. Hermosos versos tras los que percibimos ecos nerudianos. Es el final del poema, que concluye elogiando la ilimitada capacidad del Creador, concentrada en sus manos. Y es como una contraposición a la idea de un Dios que inventa mundos a través del verbo, con el poder del discurso, no de las manos. Un Dios que hace cosas con las manos es una deidad emparentada con lo artesanal, más cercana al hombre. Sin embargo, lo más importante, lo que el sujeto del poema parece querer resaltar al final de su discurso, es la contradicción que implica ver cómo un Dios, dotado por sí mismo de un poder ilimitado, quisiera ser como los seres mortales, sometidos a los vaivenes y circunstancias de la vida, y, fatalmente, impactados por la muerte.
Para concluir
Como vimos en los comentarios que hemos venido haciendo en el decurso de este ejercicio de lectura interpretativa, en el poema, la luz es una representación de la vida y contrasta con las sombras, que son una caracterización de la muerte. En la luz, en un resplandeciente día sin término (recordemos la perenne mañana), vive Dios; en tanto, los humanos viven la dualidad de la luz y la sombra. Están sometidos al tiempo y, por lo tanto, son creaturas de vida y de muerte.
Para este Dios del poema, pasivo y mudo, pero activo en el discurso de la voz lírica, su inalterable estar en la luz, la no variabilidad del tiempo, la permanencia inmutable… representan una verdadera desazón. Se siente preso de su propia perfección, aislado y herido por el tedio, de ahí su deseo de humanización, es decir, de ser regido por las leyes que conciernen a los seres humanos. Pero, para alcanzarlo, lo primero es lograr que el tiempo pase también para él. Sólo mediante el efecto del paso del tiempo se producirá el fin anhelado. Ese deseo caprichoso de Dios se expresa de varios modos. En algunos versos se habla de una esperanza, aunque no especificada; en otros se habla de descansar, de alcanzar la paz: lo que puede entenderse como la paz del sepulcro, la que se alcanza con el llamado descanso eterno.
La idea de un Dios que desea descansar la entendemos como un ansia de escapar de tantas y vanas invocaciones; de las innumerables veces que se le detracta por las consecuencias que se derivan de los accidentales fenómenos naturales; de la hipocresía y simulación de los falsos creyentes; pero también de las certezas de un mundo (el suyo) donde todo está perfectamente ordenado, donde no pasa nada imprevisto, donde todo es monotonía. ¿Quién entiende a los dioses y a los hombres? En la Antigüedad, los dioses, especialmente los griegos, adoptaban comportamientos humanos: mantenían relaciones amorosas con estos, intervenían en los conflictos terrenales, tramaban venganzas contra hombres y pueblos… Había una interacción constante, y no siempre beneficiosa para los mortales. Pero ninguno de esos seres divinos pretendió nunca renunciar a su condición de inmortales para someterse a las leyes que rigen el mundo material. En cambio, los humanos, en su mayoría, serían felices si pudieran vivir para siempre. Seguramente, pocos suscribirán la postura de Borges respecto a ese tema:
“Cuando me siento desdichado pienso en la muerte. Es el consuelo que tengo: saber que no voy a seguir siendo, pensar que voy a dejar de ser. Es decir, yo tengo la certidumbre más allá de algunos temores de índole religiosa, más allá del cristianismo, que desde luego lo llevo en la sangre también, más allá de la Church of England y de la Iglesia Católica Romana, más allá de los puritanos, más allá de todo eso, yo tengo la certidumbre de que voy a morir enteramente. Y es un gran consuelo. Es algo que le da mucha fuerza a un hombre, el saber que es efímero. En cambio, la idea de ser duradero, me parece que es una idea horrible realmente. La inmortalidad sería el peor castigo. Cualquier forma de inmortalidad sería el infierno. El cielo si durara mucho sería el infierno también. Cualquier estado perdurable es la desdicha. Quizás una de las mayores virtudes de la vida es que todo es efímero, incluso lo físico es efímero, el placer es efímero también, y está bien que sea así porque si no sería muy tedioso todo”.
Del documental Borges para millones (1978).
Interesante punto de vista, el de Borges. Punto de vista que, como señalamos más arriba, la mayoría de sus congéneres difícilmente suscribirán, pues una de las mayores ambiciones humanas es la de poder prolongar indefinidamente la vida. Por algo los españoles que llegaron a América a partir del 12 de octubre de 1492 buscaban tan afanosamente la legendaria Fuente de la Eterna Juventud, que algunos esperaban encontrar en algún lugar del Nuevo Mundo.
En fin, lo que el poeta Mieses nos presenta en su “Absolución de lo eterno” es la idea de un dios que renuncia, o al menos está decidido a hacerlo, a sus fueros celestiales con tal de escapar del tedio y del aislamiento que supone la permanencia en su hábitat sagrado en el que no se registra ningún incidente, ya que todo está perfectamente dispuesto. La versión cabal de Dios que se recrea aquí no la encontrarán en los textos sagrados, y no tiene por qué coincidir, pues ya sabemos que entre los rasgos distintivos de la literatura sobresalen su aspecto lúdico y su tendencia a la desacralización. Pero tampoco es un poema irreverente, ni blasfemo. Salvo ciertas aspiraciones que lo acercan a la naturaleza humana, este Dios no desmerece la prudente versión que nos presentan los autores de los viejos textos bíblicos.
Bibliografía
Baudelaire, Charles (1999). Las flores del mal. Madrid: El Mundo. Unidad Editorial, colección las 100 Joyas del Milenio.
Mieses, Juan C. (2015). Caminos sobre la mar. Obra poética. Santo Domingo: Banco Central de la República Dominicana.
Mieses Burgos, F. (1986). Clima de eternidad. Santiago de los Caballeros: publicación de la PUCMM.
Whitman, Walt (1999). Hojas de hierba. Madrid: El Mundo. Unidad Editorial, colección las 100 Joyas del Milenio.