Uno nace realmente cuando aprende a leer. Porque la madurez se va logrando cuando vamos aprendiendo a conocer el entorno, gracias a la lectura de los libros, que nos marcaron como personas. Y, en especial, nuestra niñez, con aquellos libros que nos hicieron nacer a la vida, despertar de la ensoñación del mundo, del éxtasis del universo. De modo que el acontecimiento más trascendental, de la historia personal de un individuo, es el acto de aprender a leer. Y este evento, casi siempre sucede, en la infancia, en esa etapa de deslumbramiento y embeleso del mundo. Para el que se alfabetiza en la adultez, todo su tiempo anterior fue, penosamente, de oscuridad e ignorancia.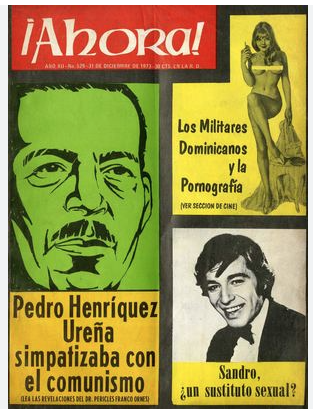
En el pasado era una tradición alfabetizar a los niños en las casas, es decir, mucho antes de alcanzar la edad escolar, y esta actividad la hacían los padres o los hermanos mayores. Recuerdo que aprendí a leer antes de ir a la escuela, oyendo a mi hermano mayor, leerme en alta voz, el periódico. El primer día que fui a la escuela, como a todos los niños, mi maestra me puso no a leer, sino a garabatear, y luego a repetir la letra o, después la a hasta aprender a leer sílabas, y luego palabras. Más tarde, a leer en voz alta, lectura expresiva, la cual se hacía de pie, con el libro a la altura del pecho, y erguido. No olvido los dictados de palabras, las lecciones de ortografía, redacción y lectura comprensiva, de un método didáctico de la pedagogía tradicional y la educación memorística, ya en desuso, pero, a mi juicio, esencial para enriquecer el vocabulario, ejercitar la memoria y desarrollar competencias intelectuales. Recuerdo, no sin nostalgia, que leía muy rápido, pues tenía la creencia de que, mientras más rápido lo hacía, era mejor. De ahí que aprendí a leer con fluidez muy temprano, lo que hacía exclamar a mi maestra: “¡Miren como lee de bien ese niño! ¡Lean así!”
De todos los aprendizajes, nada ha sido más importante para mí, que aprender a leer, ya que todo lo que soy es una herencia de ese proceso, que dejó la huella más profunda en mi vida espiritual e intelectual. Leer me hizo una persona letrada y creó en mí una conciencia de las cosas del mundo, de las palabras, de la naturaleza y de la sociedad. Nada dejó un signo más indeleble en mi personalidad, en mi memoria, en mi imaginación y en mi sensibilidad, que el momento en que aprendí a leer y a escribir mi nombre. También a leer el nombre de las cosas y a escribir el de mis amigos y mis familiares, de las plantas y de los animales, de los objetos y de las cosas que me rodeaban. Nada es equiparable a ese evento antropológico y cultural, a ese salto epistemológico y heurístico. A esa magia, en que pude traducir las letras y las palabras de los libros en imágenes, sonidos y colores, experiencia, que enriqueció profundamente mi vida. Porque ese acontecimiento, a pesar de ser individual, me permitió romper los límites del tiempo y del espacio, al poder viajar por lugares ignotos, ciudades mágicas, países encantados, paisajes fantásticos. También por geografías, culturas, historias y sociedades: espacios mágicos, fantásticos y misteriosos del mundo y del universo. Esas ilustraciones y palabras primeras, que vimos y desciframos, con ojos infantiles y azorados, son inolvidables e imborrables de nuestras memorias. Todavía puedo recrearlas y recordarlas, incluyendo las portadas de los libros y sus diseños, que crearon en mí el amor y la pasión por los libros, como instrumentos que contienen el saber y el conocimiento, que aprendemos y heredamos de sus autores. Recuerdo, vívidamente, cuando construí con mis manos, mi primer librero, el cual pinté de negro, y donde coloqué mis primeros libros, con proverbial emoción. De ahí nació, confieso, mi fervor libresco, y acaso mi bibliofilia, que perdurarán –doy fe– hasta mi muerte, y que jamás desplazará la lectura virtual, el libro digital.
A mi memoria acude una anécdota familiar, que creo me marcó, y es aquella que oía decir que mi abuelo paterno, Eufemio Belliard, en Guayubín (Monte Cristi), vendió un gallo para comprar un libro. Ese gesto me pareció de una gran dignidad, que me sacudió el orgullo familiar. Y saber que su hermano, Gumersindo Belliard (ex síndico y ex gobernador de Moca, en la nefasta era de Trujillo, antítesis ideológica de mi abuelo, que era, en cambio, antitrujilista, y que juró no morir sin ver la muerte del sátrapa, la cual vio, dos meses antes de morir de crisis asmática), le enviaba la colección del diario La Nación, semanalmente, durante los años 30, 40 y 50 (durante los años duros de la Segunda Guerra Mundial, que mi padre se sabía de memoria, cronológica y anecdóticamente); periódicos que eran leídos en voz alta a la toda familia y vecinos –como el rito de una tribu– por mi tío Domingo Belliard, cuando aún mi padre no sabía leer.
Eufemio, hijo, mi padre, me contó esta historia de lectura, que recrea una época bélica y que envolvía una atmósfera de efervescencia política, en un ambiente asaz perturbador del mundo, que mantuvo en vilo, durante seis años, a toda la humanidad. La casa campestre de mi abuelo era, pues, un centro de información, iniciación y aprendizaje, en aquella era de espanto, cuando se pensaba que Hitler conquistaría el mundo, y que la guerra vendría a adueñarse del Nuevo Mundo.
De mi memoria lectora no olvido la lectura diaria del diccionario Pequeño Larousse, cuyas páginas y forma recuerdo fotográficamente, y donde acudía constantemente a buscar el significado de las palabras. Tampoco olvido que, de cada libro leído, escribía una lista de palabras desconocidas en un cuaderno de notas, buscaba su significado y me lo aprendía de memoria, tras recitarlo en alta voz. Igual hacía con cada novela leída: además del significado de las palabras, hacía una lista de los personajes, con sus perfiles psicológicos, en una hoja de papel, que dejaba en dentro de sus páginas. Quizás de esa experiencia prematura brotó en mí el amor por las palabras, que contienen los libros. Amén de que tenía el hábito de escribir en el aire las palabras que mi profesora nos dictaba, en la escuela, antes de escribirlas en mi cuaderno, acaso como una manera de fijar en mi mente, su gramática. Esta experiencia siempre la evoco con nostalgia –y la he contado y escrito en un microrrelato.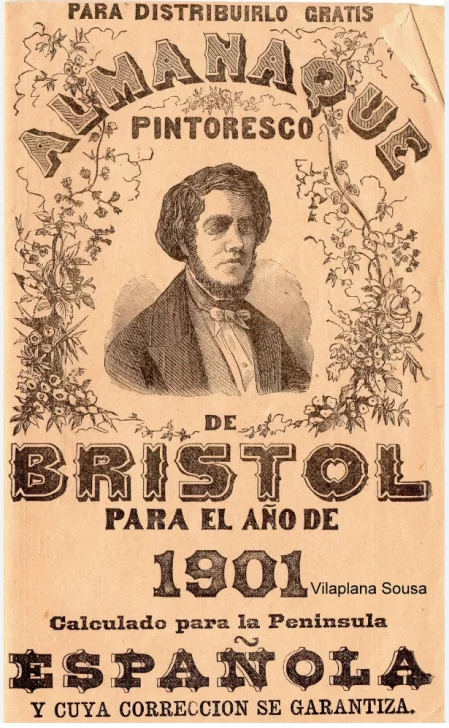
Otro recuerdo infantil que me asalta es la lectura clandestina de una Enciclopedia sexual que mi padre guardaba, celosamente, en su maleta. O la lectura furtiva, durante los Doce Años de Balaguer, de los periódicos clandestinos de varios partidos de izquierdas, a los que él estaba suscrito (“Mi hijo, lo puedes leer, pero ocúltalos de nuevo en la maleta”, solía advertirme). Asimismo, las lecturas de la revista Times, que mi tío Billía Belliard (un furibundo pecudeísta, que odiaba a Bosch), llevaba; así como, Ahora o Renovación, y toda la prensa de la semana, que colocaba en una caja de cartón (época en que yo prefería leer las páginas deportivas). Tampoco puedo olvidar la experiencia de ver leer a mi padre enciclopedias, diccionarios, libros, y la infaltable Selecciones de Rider’s Digest, de la que era coleccionista, en voz baja (como cuando San Agustín vio leer, varios libros a la vez, con voz queda, sin mover sus labios y de manera silenciosa, a San Ambrosio, según refiere en Las confesiones).
Además, mi padre era lector y coleccionista, por su afición a la historia y la geografía, del Almanaque Mundial, que compraba cada año, así como la lectura del Almanaque de Bristol, esa biblia meteorológica y astronómica de cada hogar. Él me contaba que, cuando cobraba el sueldo, cada mes, compraba Selecciones, y que sus compañeros de trabajo, le decían: “Usted si está bien, dando su dinero por papeles”. Así pues, ver leer a mi padre o a mi tía, en una especie de trance, en actitud serena y ensimismada, en un ritual cuasi religioso, con un libro en la mano, un diario o revista, de algún modo, me marcó –y creo que marca a todo ulterior lector—pues creó –y crea—un deseo de imitación, una voluntad de emulación, tutelar y estimulante, para mis ojos infantiles, mi mirada escrutadora, con apetito de aprendizaje y de conocimiento. Y esa cultura, esa práctica familiar, ese ritual cotidiano, esa ceremonia, que serena, apacigua, enriquece, pacifica, nutre el espíritu, alimenta la conciencia y la memoria, es vital y estimulante, como gesto imitativo, para sembrar el hábito lector y crear una tradición y una cultura de lectura.
De igual modo, dejó una nostálgica huella pedagógica en mi memoria ver a mi tía Coleta Belliard leer en voz baja, y bisbiseando, la Biblia o El deseado de todas las gentes, novelas, biografías, revistas y periódicos (“ No leer es un pecado!”, solía exclamar). Recuerdo verla ponerle en las piernas, a una visita cualquiera, un libro o revista, de modo imperativo, sentencioso y persuasivo. De modo que crecí en un entorno de amor a la lectura, de conversaciones y diálogos sobre hechos históricos y políticos. Mi padre tenía una cultura geográfica e histórica endemoniada y mi tía, una cultura bíblica y radio novelesca impresionantes, que enriqueció su vocabulario. También su dicción y su cultura. Cada vez que yo quería saber el significado de una palabra, antes de consultar el diccionario, lo hacía con ella, y casi siempre acertaba. En cambio, con mi padre, aprendí muchas anécdotas históricas, en especial la cronología de la Segunda Guerra Mundial, que era su tema preferido, hecho que marcó su memoria infantil, de modo obsesivo. Tenía una memoria prodigiosa –como Funes, el personaje de Borges– para recordar acontecimientos históricos, fechas, datos, nombres e imágenes. Parecía un “gabinete de antigüedades”, un almacén de recuerdos, un depositario de menudencias y un reservorio de nimiedades, que acaso no se correspondían con su esfuerzo de memorización, tan enorme e ingente. Era capaz de recordar titulares y portadas de los diarios de la época durante la Segunda Guerra Mundial, y alimentar –o actualizar– su cultura geográfica e histórica, consultando el Almanaque Mundial, pero también estar actualizado, al leer diariamente la prensa local. También tenía la capacidad mnemotécnica de recordar las veces que había temblado la tierra (una noche, lo oí recitarle a una comadre, con los ojos cerrados, todas las ocasiones que recordaba había temblado la tierra, y quedamos estupefactos), así como la fecha de muerte, nacimiento y boda de familiares, y aun de vecinos. No olvido el ritual de comprar todos los diarios, cada año, el 24 de junio, día del aniversario de la muerte de Carlos Gardel, su ídolo musical, cuya vida sabía perfectamente, y cuyos tangos tarareaba. En su cama de muerte –me contó mi hermano Viriato–, para disipar el dolor de su enfermedad, solía cantar el tango: “Adiós muchachos, compañeros de mi vida”.