De Jochy Herrera tuve noticias por vez primera, a través de Enriquillo Sánchez, quien me hablaba de un amigo suyo, médico, que residía en Chicago, y que es un apasionado lector, culto e interesado en la literatura, el mundo intelectual y las artes. Enriquillo se lamentaba de que venía rápido y se marchaba como un relámpago, por lo que nunca había –o teníamos– espacio para el encuentro y la conversación –junte que nunca se produjo, ya que Enriquillo murió en julio de 2004. Muchos años después, su tocayo, el poeta José Mármol (Jochi), también me habló de que era su amigo y que pronto me lo presentaría. Y así fue. Solo que ahora no recuerdo la circunstancia ni la ocasión. Lo cierto es que, desde que regresó al país, por el año 2011 o 2012, no ha parado de escribir, publicar libros y artículos en la prensa, y hacerse sentir en la escena intelectual y cultural del país. Ya como articulista, ya como crítico de artes plásticas o ya como gestor de proyectos editoriales, junto a un equipo de amigos y correligionarios en las letras, como en la revista digital Plenamar, igual como lo hacía en Chicago, con el periódico Contratiempo, con otro puñado de amigos, ciudad donde ejerció un activismo que dejó una huella ejemplar y un legado singular.
Desde Extrasístoles (y otros accidentes), de 2009, Seducir los sentidos, de 2010, La flama magna, de 2014, De fugas y visiones. Textos atemporales, de 2018, Estrictamente corpóreo, de 2018, Pentimentos. Apuntes sobre arte y literatura, de 2021, hasta De los objetos y el entorno y Fiat lux, ambos de este año 2023, Jochy Herrera no para de sorprendernos y, a la vez, de maravillarnos, con libros sobre artes, crítica de artes y de literatura –y yo no he dejado de seguirle los pasos. Sin dudas, se trata de una máquina pensante y escribiente, que ha asumido el oficio de la palabra no sin pasión, constancia y perseverancia. Desde que, por así decirlo, “rompió” a publicar, Herrera, cardiólogo y profesor en Chicago de la misma disciplina científica, se ha ganado un espacio, por derecho propio, en el medio intelectual dominicano, de admirable y grata sorpresa. Con su regreso e inserción en el medio cultural y en el panorama de la crítica de artes del país, le ha inyectado aire de renovación, libertad imaginativa, visión sensible, erudición y aliento estético, sin caer en lo abstruso, las frases cohetes, la aridez conceptual, ni en la oscuridad de la prosa –tanto en sus libros como en sus artículos periodísticos. Con un estilo ágil y, hasta cierto punto, lúdico y gracioso, nos ha dado lecciones de precisión expresiva y claridad expositiva, de profundidad conceptual, sin tener que escribir pequeños tratados académicos o hacer gajes de filósofo y sin apabullar con un falso saber enciclopédico. Así se mueve, con pasmosa maestría, tanto al escribir sobre poesía, escritores y poetas, como acerca de fotografía, cine, jazz o música popular. De modo que no solo hace crítica de arte sino crítica cultural y literaria.
Jochy Herrera es un avis raris: un científico de espíritu artístico o un intelectual de alma bicéfala, que lo mismo navega en las aguas de las artes como teórico y crítico de artes plásticas, como de la música o la literatura. Hoy se habla de un polímata, en la acepción en que lo fueron, durante el Renacimiento, Leonardo y Miguel Ángel; o Descartes y Goethe, o en los siglos XVIII y XIX, aquellos hombres capaces de cultivar, a un tiempo, varias disciplinas humanísticas. O moverse en saberes opuestos y disímiles. Y Herrera lo hace con reseñas periodísticas, críticas de artes visuales, artículos científicos o artículos sobre el tema del cual se ha hecho un erudito: el cuerpo; o, concretamente, el corazón.
Dos rasgos caracterizan la obra ensayística de Jochy Herrera: la erudición y la claridad argumentativa, dos elementos de difícil equilibrio en un autor, en un prosista. Otro rasgo: la curiosidad. Gracias a su formación en el campo de las ciencias médicas, Herrera ha sido capaz de adentrarse en las profundidades del cuerpo humano, en su fisiología, composición, naturaleza y anatomía interna –lo cual es una ventaja frente a otros ensayistas—para usar un vocabulario de especialista y captar su rentabilidad conceptual, y así poner dicho léxico al servicio de sus obras teóricas. De algún modo, se sitúa en la tradición aristotélica y post aristotélica, es decir, en la del sabio o del erudito, que navega a la vez en las fuentes del saber científico y del artístico. Empleando siempre un lenguaje expresivo, no del tratadista –que suele ser árido y pesado–, sino del ensayista, Herrera ha logrado articular un discurso, cuyo recurso literario ha sido la fragmentación, no la sistematicidad, en el artículo de divulgación, el microensayo o el ensayo fragmentario, acaso para llegar con más eficacia a la sensibilidad del lector común. De ahí que cultive el ensayo literario, aun cuando aborde temas científicos, filosóficos o artísticos. Y cuando penetra, con profesionalidad sin par, en los dominios del corazón, donde se transfigura en un corazonólogo (valga mi neologismo).
En su más reciente libro sobre los universos del color, Fiat lux (editado por el sello madrileño Huerga & Fierro), Jochy Herrera (Santiago, 1958) vuelve a sorprendernos con un texto digno de figurar en el catálogo de cualquier editorial en lengua española. En el mismo explora y ahonda en el mundo del color no solo en la pintura, sino en la fotografía, el cine, la poesía y la música. Se trata de una profunda meditación no solo sobre el color sino –como es natural– sobre la luz, su espectro, su prisma y sus significaciones, dentro del lenguaje de las artes, y aun, del pensamiento humano. En sus páginas suenan y resuenan las voces, los sonidos y las palabras de los poetas, los pintores, los músicos, los fotógrafos y los cineastas.
Desde el origen de la luz en las tinieblas del mundo hasta la energía eléctrica, el hombre, en su viaje por la vida, ha visto el color intrínsecamente asociado a la luz de la naturaleza, no a la oscuridad, su enemiga y representación de la muerte, el terror, la fealdad y la mentira. Y sí a la luz, pues encarna la vida, la verdad y la belleza. Y todo artista vive en una búsqueda tenaz, usando una técnica y un lenguaje específico, por atrapar –o capturar– lo visto, entrevisto, observado o imaginado por sus sentidos. Herrera parte del ojo humano o anatómico, ese que, para Aristóteles, ejerce un imperio sobre demás sentidos porque con la mirada podemos prefigurar no solo el color, sino el sonido o la temperatura, y aun el olor de los objetos y las cosas. Desde el relámpago o el rayo hasta las sombras chinescas de las cavernas –que le dieron al cine—pasando por las penumbras, las siluetas y las sombras, el hombre ha buscado la luz por su calor, belleza, transparencia y felicidad. Herrera habla, no sin enjundia y sabiduría, del universo del color, su fisiología y su psicología, no tanto así de la física del color. Desde las reflexiones en Teorías del color de Goethe, quien veía en la luz un “bajo continuo”, y asociaba el color al sonido, y, por tanto a la música, hasta Walter Benjamin, y desde Kant hasta Baudelaire, Kandinsky (quien vio en el color azul una sinfonía) y los pintores-teóricos de la pintura, nuestro ensayista y crítico de artes penetra en la iconografía, en los lienzos, los papeles o las telas hasta descubrir, develar o revelar la gramática del lenguaje colorístico de los pintores magos de la luz, el color y el claroscuro como Caravaggio, Rembrandt, Rubens, Tiziano o Vermeer. Su visión intelectual y crítica ausculta, pues, en una travesía anatómica, en cuadros de pintores tanto clásicos como decimonónicos, en su universo cromático, en su paleta mágica, hasta arribar al universo de los fotógrafos del siglo XX. Sobresale su visión estética y sensible del color, apelando a la neurociencia y a la fisiología humana, desde el mantra bíblico del “Hágase la luz”, y desde el mundo pre- adánico hasta la caverna platónica. Se destaca el milagro de la tiniebla y el misterio de la sombra hasta una “poética de la penumbra”. La aventura del color es un reino fascinante. De los colores del arcoíris, del mar, del cielo, de las flores, de las plantas y su clorofila, lo negro y lo blanco, el ser humano y los pintores han vivido deslumbrados por la magia del color: sus representaciones, significaciones, abstracciones, figuraciones e ilusiones. Los crepúsculos y las auroras, los atardeceres y los amaneceres, los colores de la naturaleza iluminada conforman un espectáculo que deslumbra y subyuga, atrapa y emociona a pintores, poetas y novelistas, en una experiencia visual que se pierde en los tiempos del origen del hombre sobre la faz de la tierra.
El ojo anatómico, el pincel y la paleta, en esta obra, Jochy Herrera se sumerge en el espectro del color y en la luz, con todas sus expresiones, matices, representaciones y fulguraciones en las artes, la mente creadora, el cerebro artístico y la memoria sensorial y visual. Con Fiat lux. Sobre los universos del color, Herrera, como se ve, parte de los antecedentes de las reflexiones teóricas sobre el color de Goethe, y luego de las ideas plasmadas por el pintor y teórico del arte Kandinsky, quien en De lo espiritual en el arte, de 1911, intentó percibir rasgos espirituales en la pintura abstracta, con sus manchados compositivos (echo de menos a Wittgenstein y su Observaciones sobre los colores). Salta a la vista, la presencia de la figura literaria de la sinestesia, que persigue asimilar o fundir el color y el sonido, la música y la pintura (como Goethe), en una unidad de sensaciones o sensaciones múltiples, en una mirada perceptiva y en una experiencia visual y auditiva. O en los llamados colores cálidos y fríos, que los pintores impresionistas y postimpresionistas plasmaron en la paleta, buscando captar la luz solar y plasmar un instante diurno, en un golpe de mirada, en una suerte de bosquejo –o boceto– del objeto real (en Monet, Van Gogh, Gauguin o Cézanne). Las tonalidades o masa cromática logran una dinámica con propiedades que acentúan o no la claridad o la oscuridad, como en los círculos concéntricos o mágicos y en los mándalas. También podemos apreciar los efectos ópticos con los aportes del Op Art, de Víctor Vasarely y Josep Albers, quien reflexionó teóricamente en su obra La interacción del color. Así lo vemos, en poesía, en los sonetos de las vocales de Rimbaud o en el poema Correspondencia de Baudelaire. O en la poesía visual de los poetas concretistas brasileños o concretismo (Decio Pignatari y los hermanos Haroldo y Augusto de Campos, o en el poeta dominicano, Manuel Rueda, con el Pluralismo, en su libro Con el tambor de las islas (1974), y que echo de menos en el libro de marra, que he intentado reseñar.
Para Goethe, en el color hay música, químicamente hablado, y energía, físicamente hablando. Así vemos, en la historia de las vanguardias pictóricas del siglo XX, la búsqueda de energía y movimiento, y la captación del movimiento a través del color, en los futuristas italianos y la fantasía del color, en los fauvistas (en especial, en Henri Matisse), quienes perseguían trabajar con colores planos y puros. O el monocromatismo de Picasso en la Guernica, después de haber atravesado un periodo azul y otro rosado, o un cubismo analítico y otro sintético.
Hay una memoria cromática y una concepción cultural o religiosa del color, que lo vincula a la sangre (el rojo de la guerra), al luto (el negro de la muerte), a la nobleza (la sangre azul), o a ciertas patologías visuales como el daltonismo; y que Herrera repasa y desarrolla, enjundiosamente, sin dejar de lado a los poetas ciegos como Homero, Borges o Milton, cuyas obras fueron, en parte o totalmente, experiencias de ceguera (Borges confesó que en su pérdida de la visión solo quedó el color amarillo; citaba la frase de Goethe para definir la ceguera: “Todo lo cercano se aleja”).
Antes de la irrupción de la abstracción en los albores del siglo XX, en la pintura figurativa clásica, el color tenía una función protagónica, igual que la composición, contrario a la abstracta, en la que dominan las líneas y la forma. Así vemos el reinado de los pintores coloristas del Renacimiento y del Manierismo, de los pintores venecianos como Tiziano, Giorgione, Tiépolo o Tintoretto; también, por los clásicos Rafael, Leonardo o Rembrandt, seguido por los barrocos Rubens y Caravaggio, con el tenebrismo, y más tarde, en España, con Velázquez, el Greco y Goya. Fueron pintores, que le inyectaron a la pintura moderna, dinamismo cromático, drama a la composición e ímpetu psicológico. Fundieron oscuridad y luz, claridad y sombra: conformaron así la estética pictórica del porvenir, prefigurando la rebelión vanguardista y anticipándose a su transfiguración.
Como se sabe, el ojo es una prolongación del cerebro, como la cámara fotográfica es una prolongación del ojo. O como el libro, que es una extensión de la memoria y de la imaginación, como dijo Borges. De modo pues, que, sin el ojo y la mirada, el color sería inexistente; también sin la luz, que asesina la oscuridad y la tiniebla.
La estética de los poetas simbolistas, hizo del color azul una conjunción de la palabra y la música, como en Mallarmé, Rimbaud y Verlaine, que retomará Rubén Darío en la estética modernista, en la tradición hispánica. Y en el cubista Braque, vemos composiciones con claves musicales como símbolos y el azul intenso del Mediterráneo, en Miró. El color ha sido centro de atención de físicos como Newton, matemáticos como Pitágoras, filósofos como Aristóteles, astrónomos como Kepler, que estudiaron y analizaron los colores con interés científico, desde la percepción retiniana hasta el campo visual, la influencia de la refracción de la luz y la longitud de ondas, factores estos que determinan su simbología, composición y naturaleza. Así tenemos, además, que en Occidente y Oriente los colores poseen sus representaciones simbólicas, matizadas por la influencia de lo espiritual, lo filosófico y lo religioso. También vemos la blancura asociada a la iconografía cristiana alusiva a la pureza y la virtud, así como a la transfiguración de Cristo, tras su muerte y resurrección, al abandonar el reino de las tinieblas de la muerte. Así observamos la oposición binaria, en la tradición judeocristiana, entre la oscuridad y la luz, la muerte y la vida. Desde la nada o el silencio del universo hasta la creación del mundo y el nacimiento de la gran epopeya mítica y mística del cristianismo.
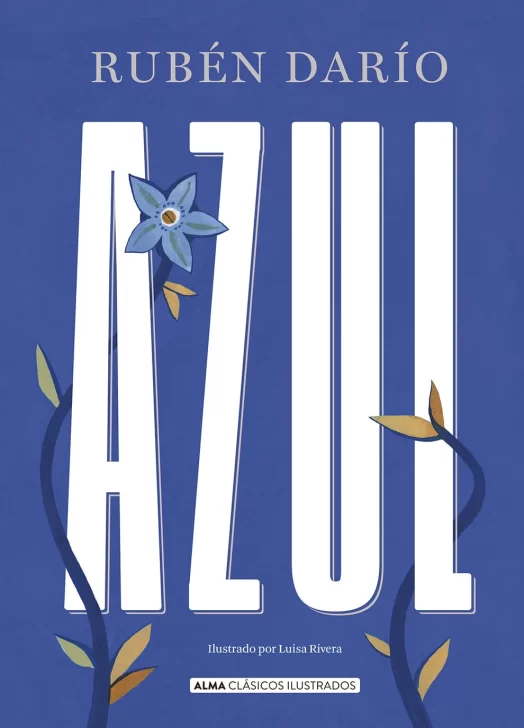
El color fue visto por Octavio Paz como “la voz de la pintura”, una definición tanto poética como certera, y que se sitúa en la coordenada de la sinestesia entre música y color. En efecto, vemos, con marcada peculiaridad, el azul de Miró, el amarillo de Klimt o el rojo de Munch. Desde la aparición del arte rupestre en las cuevas de Lascaux y Altamira, cuando el hombre sintió la necesidad estética de decorar las paredes de las cavernas con bisontes, venados, ciervos y mamuts, y de atribuirle una función mágico-ritual a la pintura, ya aparece el color rojo bermellón de la sangre con pigmento, la grasa animal, el color de la arcilla o de algún brebaje, para plasmarlo en forma de pintura mural o arte parietal. Desde entonces vemos el predominio del color en la pintura primitiva, aunque, desde luego, sin conciencia de la perspectiva aérea y lineal, que tampoco conocieron los muralistas egipcios, y hay que esperar que la invente, en la arquitectura, Bruneleschi, pero en el Renacimiento.
El color tiene sus simbologías, determinadas por la cultura o la religión, y también su significado y pigmentación. O como se manifiesta la melanina en el iris de los ojos, en la fotosíntesis visual, o la clorofila que determina el color de las plantas. Tanto la percepción visual como la percepción cromática del ojo humano determinan la tipología de la experiencia sensorial. Para Jochy Herrera, la doctrina o teoría del color de Goethe será esencial, pues este poeta romántico y científico alemán pensó el color y sus sensaciones vinculado a los fotones de la luz y la percepción cromática. El autor de Fausto se convirtió así en el precursor de la psicología del color, en un sabio que fundó un pensamiento cromático autónomo.
Los elementos compositivos de la música también tienen una correspondencia con el color. Así vemos tonos, armonía, timbre, intensidad y ritmo, y que Herrera también aborda. Se produce de ese modo una sinestesia audiovisual que genera, a su vez, una memoria audiovisual. Si bien el color ha sido un tema que atrae y seduce no solo a pintores y críticos de artes plásticas, sino también a físicos, químicos y filósofos. Manlio Brusatin escribió incluso una Historia de los colores, y John Gage, acaba de publicar un libro espléndido: Color y significado. Arte, ciencia y simbología.
Así pues, hay pintores coloristas (como Dalí) y otros que son mejores dibujantes que pintores, y los que son ambas cosas a la vez. Pintores que usan monocromía o la policromía, o que producen ilusiones ópticas con sus abstracciones luminosas o el uso del trompe l´oeil (o trampantojo), o la anamorfosis que vemos en Los embajadores de Holbeins o en Las meninas de Velázquez. El pintor lo hace mediante objetos, superposiciones de figuras o juegos de perspectivas para provocar un efecto o ilusión óptica en el espectador y postular así miradas interpretativas múltiples. En síntesis, con esta obra, Jochy Herrera pisa con pie firme en el circuito de los pensadores y teóricos del color, en el ámbito de nuestra lengua, con esta obra que habrá de ser de consulta, lectura y aplauso unánime por los amantes y estudiosos del color. En la misma, hace gala de una enorme cultura sobre el tema y nos revela un conocimiento minucioso y pormenorizado de la historia del arte occidental. Fiat lux. Sobre los universos del color es un libro que seducirá tanto a pintores y críticos de arte, como a filósofos y a científicos.