
Dos grandes vías se abren ante todo aquel que se presenta con intenciones creativas a la cita con la palabra. Llamemos realismo a una de esas vías y ficción a la otra. Quienes escogen la vía realista asumirán la escritura con la intención de representar fielmente el mundo exterior, tratando de plasmar cada detalle del mundo natural y social que observan o intuyen.
Por esa razón, se empeñarán en mantener rigurosamente controlada la expresión de sus mundos personales, ya que consideran que esta última podría perturbar la diafanidad de su escritura. En la prosa narrativa, este empeño resultará particularmente notorio en el funcionamiento referencial de las palabras empleadas, dando así la impresión de regirse por lo que algunos llaman la “economía expresiva”. De este modo, la novela de tipo realista influirá sobre los imaginarios de las sociedades occidentales formateando toda clase de representaciones ideológicas, muchas de las cuales llegarán a confundirse con la “realidad” misma.
Por su parte, los autores que escogen la vía de la ficción entenderán que la literatura es ante todo expresión de la imaginación, la sensibilidad y las pulsiones de la interioridad del escritor. Por eso escribirán dando curso a una vertiente expresiva que, particularmente en la prosa narrativa, se caracterizará por un lirismo abiertamente intencional o provocado. “Prosa poética”, “poesía en prosa”, “prosa lírica”, son, entre muchos otros, algunos de los designadores que se han propuesto para denominar esta tendencia de escritura. El problema que se le suele señalar a esta práctica de la libertad expresiva es su incompatibilidad con el ideal de civilización basado en el orden, la moral y la racionalidad.
Nótese que, si el mundo fuese tan binario y dualista como algunos quisieran, con estos dos tipos de escritores acabaría la cuenta, pero no: ni es posible decantar totalmente el realismo de la prosa poética, ni es cierto que no es posible hallar realismo en algunos textos escritos en prosa poética. De hecho, esta es una de las razones que impiden oponer los términos “realismo” y “ficción”.
Ciertamente, la orientación que ha predominado durante siglos en los estudios literarios parte de Aristóteles, y sobre todo, de su Poética (Peri Poetikón). El problema es que Aristóteles pertenece, como alumno que fue de Platón, a esa escuela de la filosofía griega que se apartó del pensamiento de los filósofos presocráticos, quienes sí poseían una idea clara del valor de la ficción. Por eso, en su Poética, Aristóteles sentó las bases de la futura reflexión occidental acerca de la función del arte como imitación o representación de lo real, tal como se suele entender todavía en nuestra época.
Como se sabe, el esfuerzo por superar las limitaciones propias de esta concepción aristotélica mantuvo ocupados a artistas y escritores en los años finales del siglo XIX y los primeros del XX. Para ellos, estaba claro que, si el artista o el escritor asume la noción de representación como principio rector de su actividad artístico-literaria, renuncia implícitamente a toda intervención de lo imaginario y de la creatividad.
Como ya lo habrán podido comprender muchos lectores, en todo lo que toca a la literatura las etiquetas resultan sumamente imprecisas. El problema es que con las etiquetas sucede lo mismo que con las estadísticas: nadie puede negar que ambas son engañosamente útiles a la hora de caracterizar los procesos.
Es por eso que siempre conviene saber guardar la ropa antes de irse a nadar en las aguas de ese mar de etiquetas que es la historia literaria. Pretender, por ejemplo, que el Simbolismo fue el primero en marcar la ruptura respecto al Realismo y el Naturalismo equivale a perder de vista que el período de vigencia del Simbolismo coincidió de manera casi palmaria con el del Naturalismo, y que este fue, en cierta forma, el punto de encuentro entre el realismo y el cientismo positivista.
En Francia, el Naturalismo prosperó como movimiento entre 1870 y 1890, pero en el mundo hispánico, sus proyecciones serán notorias hasta la década de 1930: desde Emilia Pardo Bazán, en España hasta Rómulo Gallegos en Venezuela, sin contar a sus interminables epígonos.
Con frecuencia se insiste en distinguir el Naturalismo del Realismo desde el punto de vista de la ética: en su afán de objetividad, el Naturalismo incorpora una actitud amoral en la representación objetiva de la vida, a diferencia de lo que hacían los escritores realistas como Flaubert, Thomas Hardy o Dostoievski. Por esa razón, el Naturalismo prescinde de los valores morales burgueses y no establece barreras estéticas entre los aspectos que se consideran de “mal gusto” y aquellos que no.
Lo cierto es que, desde el punto de vista de sus implicaciones con el proyecto civilizatorio burgués, respecto al cual ambos funcionaron como dispositivos de legitimación y promoción, el Realismo se corresponde con la primera revolución industrial (1760-1840), mientras que el Naturalismo se correspondería más con la segunda (1870-1914).
Al caer las barreras de la moral, el campo literario queda abonado para nuevas exploraciones. Surgirán así una serie de novelistas que anudarán dos líneas de escritura aparentemente opuestas: la de la imitación realista y la de las exploraciones de territorios imaginarios como los del misticismo, los sueños, las experiencias con el alcohol y las drogas, el sexo, etc.
En ese sentido, conviene señalar la confluencia que realizarán en el mismo período los representantes de ese vasto movimiento que tuvo a París por epicentro bajo el nombre de la Décadence, conocido en el mundo hispánico como “Decadentismo” y los representantes de ese otro movimiento europeo que fue el Simbolismo. Es entonces cuando los novelistas reaccionarán contra el feísmo de la estética naturalista, y por consiguiente, su labor consistirá en llenar las páginas de las novelas con toda clase de sueños, exotismos, experiencias sensoriales y toda clase de representaciones de mundos imaginarios.
El punto de partida del Decadentismo fue la publicación en 1884 de la novela À rebours (Al revés) de Joris-Karl Huysmans, quien se había iniciado como novelista en las filas del Naturalismo. En lengua inglesa, uno de los más célebres representantes de esta tendencia será el irlandés Oscar Wilde.
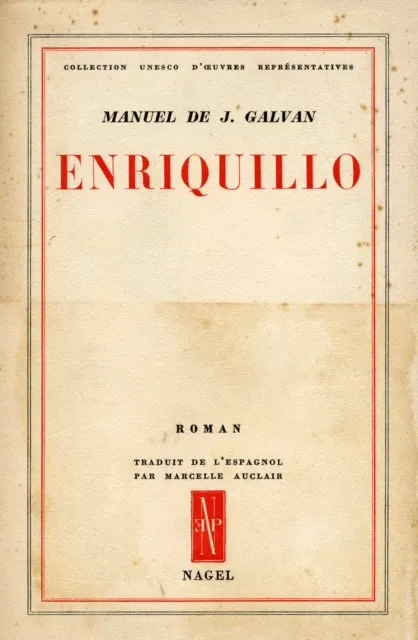
Entre los prosistas dominicanos del final del siglo XIX y principios del XX encontramos tanto autores realistas como simbolistas, pero también otros que representan ambos tipos de proyectos. Mayoritariamente realistas fueron, por ejemplo, Manuel de Jesús Galván (Enriquillo, leyenda histórica dominicana), César Nicolás Penson (Cosas añejas), José Ramón López (Cuentos puertoplateños), Federico García Godoy (las novelas de su trilogía patriótica), y muchos otros. Próximos al Simbolismo estuvieron Américo Lugo (Camafeos), Fabio Fiallo (Cuentos frágiles), etc. A caballo entre el Realismo y el Simbolismo estuvieron autores como Amelia Francasci (Francisca Martinoff) y Tulio Manuel Cestero (La sangre, por la parte realista, Ciudad romántica, por la parte simbolista), entre otros.