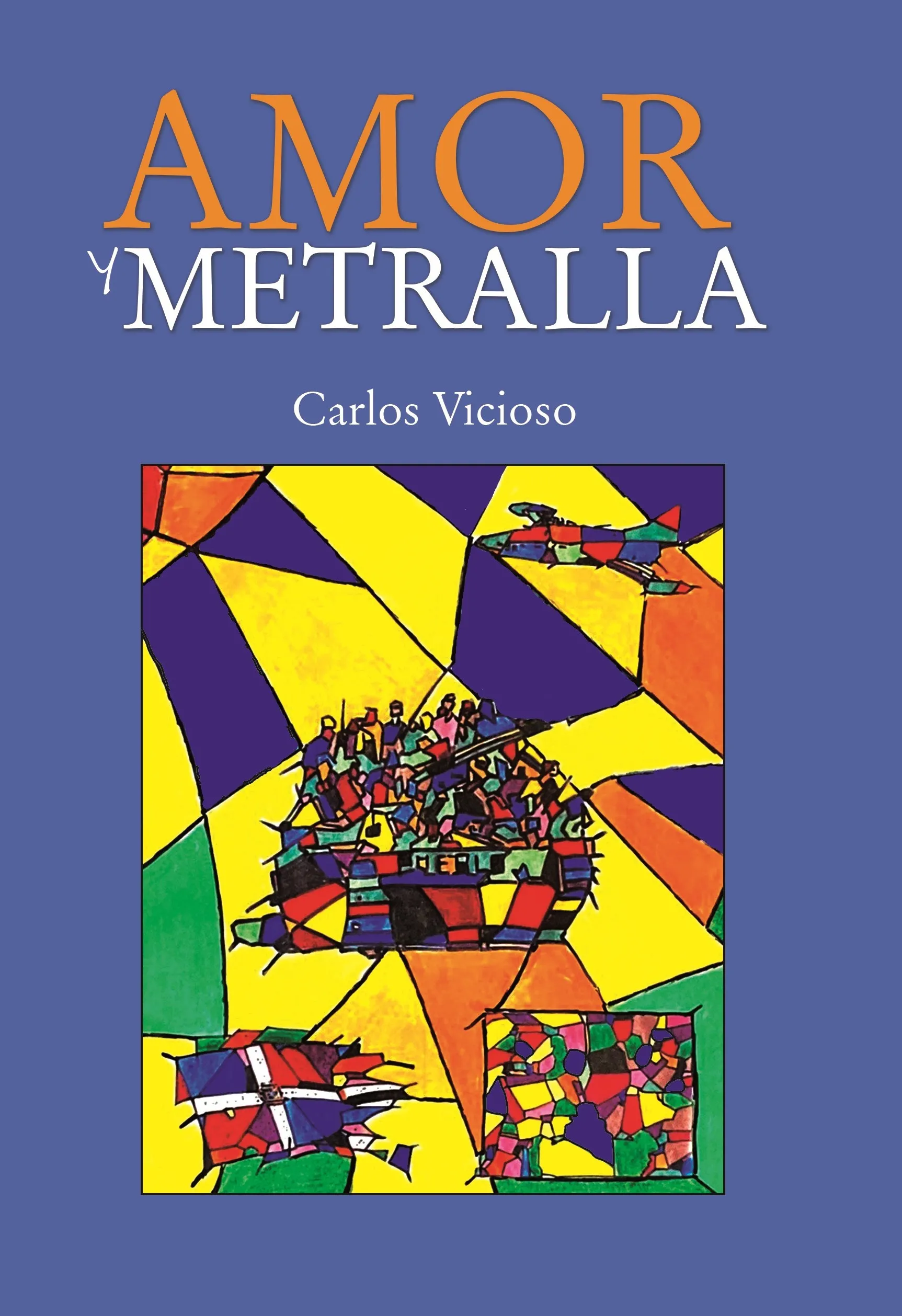
Resulta un privilegio tener al castellano como lengua materna. Su riqueza, plasticidad, capacidad de alegoría y deliciosa complejidad, son solo comparables a esos paisajes nuestros de este lado del mundo que hicieron temblar de asombro a los conquistadores, y que nada tienen que ver con la domesticada naturaleza de la vieja Europa.
Aquí todo es grito, enrevesamiento, maraña y explosión fabulosa de vida. El caos, el barroquismo, la naturaleza desencadenada, nos definen mejor. Y todo ello se puede trasladar o “decir” en la exaltada plenitud de nuestra lengua.
¿Quién podría negar que hay oraciones de Martí que condensan la inefable belleza de los Andes, la majestad del cóndor, o la clara ternura de un arroyo que baja de la sierra cubana, flanqueado por palmeras reales, “esas novias que esperan”? ¿No vibra en los ensayos de un Alfonso Reyes toda la luz de “la región más transparente”? ¿No está toda la pampa, “vértigo horizontal”, en un poema de Borges? ¿No “atrapó” el gran Heredia todo el Niágara undoso, “su sublime terror”, en unos pocos versos?
Tal prodigalidad viene de antaño, cuando el castellano sonó por vez primera en estas tierras, y empezó a echar raíces… “Cabellos, gruesos como crines de caballo”, vio el Almirante al describir el pelo de los indios.; y así, con una lengua que “renacía”, ante la inmensidad de variantes posibles del nuevo paisaje, del nuevo mundo, el español se nos impuso, y lo hicimos nuestro para su propia dicha y esplendor.
La lengua del conquistador fue conquistada. La poesía cruzó el Atlántico, como pedía el venezolano Andrés Bello: Divina poesía, / tú, de la soledad habitadora, / (…) tiempo es que dejes ya la culta Europa, / que tu nativa rustiquez desama, / y dirijas el vuelo adonde te abre/ el mundo de Colón su grande escena. /[1]
No hay apología, por vasta y encumbrada que sea, que baste a nuestro castellano. Algunos hombres, algunas novelas, algunos versos, se han tornado en perfectas catedrales de perpetuo homenaje; pero adorarlo así, con devoción, solo unos pocos. Atreverse con él, bromearle, soñar con domeñarlo…, solo unos pocos…
Y esa es, precisamente, la razón de mi primer asombro al enfrentar esta novela del escritor y diplomático Carlos Vicioso. No más leer los primeros párrafos me percaté, entre aterrado y feliz, que el azar me había puesto frente a uno de esos amantes temerarios. “Este es de los míos”, pensé. “Se atreve, y se atreve mucho”.
Luego, en mi dictamen, desplegué muy finos argumentos, algunos de los cuales compartiré aquí. Pero antes, quiero dejar constancia de una anécdota, podría decirse, “postmoderna”, relacionada con la novela, y que grafica muy bien lo que se siente, pues su carga simpática y lingüística habita en ella.
Resulta que, divertido por lo que voy leyendo, siento de pronto la necesidad de compartirlo. Llamo entonces a una amiga, cuya opinión tengo en muy alta estima, y le leo fragmentos de aquel caos aparente, lleno de interjecciones, suspensos y sabrosas onomatopeyas. Ella me escucha, silenciosa, pero sé que sonríe del otro lado de la línea; de pronto, lanza una franca carcajada y me dice: “Oh, sííí, eso tripea”. Entonces el que solté la carcajada fue yo. La irrupción de ese verbo tan raro, que apenas había escuchado hasta ese día, pero que entendí a la perfección, reveló de manera rotunda lo que estaba sintiendo. ¡Atrevido español, siempre me asombras! “¡Pues sí, tripea!”, dije, pronunciando por primera vez en mi vida tal palabra. “¡Tripea muy bien!”
Luego, discreto, y con verbos más tranquilos, escribí al autor:
Debo confesarle que su libro me ha causado una rara sensación, mezcla de hilaridad y aturdimiento. Hilaridad en el mejor sentido, pues me recuerda al español castizo que usaban los padres fundadores de nuestras letras, y que por su ingeniosidad y construcción, aún me sacan muy buenas carcajadas, como cuando el loco manchego, en la obra mayor de nuestro idioma, zanja una discusión desenvainando la espada y diciendo que en ella, todos los argumentos que faltan por decir “más largamente se contienen”; aturdimiento; porque atreverse a jugar con un idioma como el nuestro —de una riqueza y complejidad extraordinaria—, y salir airoso, como ocurre aquí, denota un valor poco común, pero, especialmente, un conocimiento profundo de nuestra lengua.[2]
¿Qué había, pues, detrás de aquel enrevesamiento y supuesta “hojarasca” gramatical, entrecruzamientos, omisiones y frases en suspenso? Lo entendí enseguida: había arte, había literatura. Aquello era pura intencionalidad, y me recordó de inmediato aquel rarísimo cuento de Cortázar donde narra una riña entre dos mujeres, trastocando, mezclando e inventando palabras, pero donde de todos modos entendemos lo que está pasando. Orden, dentro del aparente caos. Arte, en fin…
Así pasaba aquí. Dos narradores, uno de ellos bastante comedido, y otro medio desquiciado y burlón, simpáticamente arcaizante, que solo acota; se iban relevando la función de narrar una historia cuya originalidad, lo comprendí enseguida, estaba fuera de toda duda.

Se trataba de un insólito acercamiento literario, desde el humor y la ironía, a temas y sucesos harto serios, como, por ejemplo, la Revolución de Abril del 65. Que esa aventura escritural narrara, por demás, el amor entre los dos protagonistas, entreverando diálogos, modos de decir, marcas lingüísticas, y dibujara la sociedad de la época, con sus tonos y taras, resultaba en ganancia absoluta para el texto.
Al autor, le advertí sobre una dura realidad, no privativa de nuestros países, sino común al arte en el mundo entero: “Este texto no será entendido ni aplaudido por muchos, pues a ratos parece, o bien, obra de un delirante, o de un inspirado; o ambas: de un delirante inspirado. En mi caso, preferiría decir que es obra de un artista, aunque muchos quieran negar esa dignidad a los escritores”.
Pues sí, quién, si no un artista —y muy arriesgado, por cierto—, se propondría escribir en pleno siglo XXI una novela en español arcaico, con vocablos proscritos hace siglos, cuyo uso de casi todos los clíticos pospuestos —por solo mencionar un ejemplo—, me mandó a estudiar, como un colegial, a los manuales, y a textos clásicos del siglo XVIII. Como ven, un deleite para quienes amamos estas lides.
Con visos transmillenium muy propios, en esta obra cargada de lirismos, Vicioso Solano nos asombra y conmueve con su excéntrica originalidad. Veamos, apenas, esta descripción:
La ruta hacia San Gregorio de Nigua (ah) retejiose, dispendiosa. / Rendida. / Rácana, a mas… / Soporífera, jo. / Trastos, bártulos, motetes y elegías —pánfilas— retrenzábanse en guedejas de agüeros, raros, cual si aquellas elíseas estepas de algún trópico bendito desplomáranse de súbito. / Ras. / Sol con sol.
[Y (aún) sigue]: A los retenes militares —en la carretera tortuosa ladina—, adicionose un exagerado (ni) despliegue de efectivos militares, con armas largas —y cortas, pos—, en tanto requisando a todo aquel que tuviese peca de… / Bue… / (Lejanas) las ruinas —de piedra y ladrillo— al trapiche (o ingenio) antiguo, desmenuzaban el paisaje en destellos de cálamo y melaza —a vergajos— extintos, ya… / Oh.[3]
Amor y metralla es una novela para iniciados y advertidos. Ardua de leer, y hasta irritante por momentos (hasta llegar a acostumbrarse a los excesos, engolamiento y aparentes “tropiezos” de sus narradores, en especial del que bautizamos como “narrador cursivo”, pues sus parlamentos están en cursivas, o itálicas), su incuestionable autenticidad dejará una marca exótica en la novelista dominicana contemporánea.
¿Qué nos trae, además de su arduo homenaje a nuestra lengua, esta novela?: pues un vívido fresco de la Revolución de Abril, una de las épocas más duras, pero más gloriosas, de la historia patria. La inusual perspectiva, el acercamiento visceral desde dos posiciones sociales, representadas por Eleazar y Asdrúbal, nos enfrenta con toda la crudeza y la complejidad de aquel momento histórico; y nos da la medida, y también la certeza, de la grandeza humana, que no puede renunciar al amor ni aun en medio del caos y la desesperanza.
Uno blanco, letrado y rico, de familia proyanqui y anti-Bosch (en el contexto del conflicto). El otro, negro, pobre, elemental, de familia guerrera, antiyanqui y boschista. Sin embargo, en uno de los puntos álgidos de la novela, mientras ambas madres se recomen las uñas por el mismo temor, una en su palacete, y otra en su bajareque, ambos hijos, animados por el mismo fervor, cargan contra los invasores codo a codo. El que llega a sangrar, paradoja casual, es el nacido en cuna de organdí…
La profunda carga simbólica del suceso lo deja todo dicho, y atraviesa de lado a lado la novela: ellos seguirán juntos por encima de todo, unidos por la vida, y juntos sangrarán en la férrea batalla de frente a los cañones, lo mismo da si arrojan fuego y plomo, que absurdas prohibiciones y anatemas.
Dado que la literatura, como muy bien ha escrito Vargas Llosa, es la única capaz de destilar ese delicado elíxir de la vida, en esta novela uno da de bruces, también, y lo comprobarán los espíritus sensibles, con toda la Poesía que generó esa gesta. Y no hablo aquí solo de la poesía artística, del arte que llamamos poesía y con el cual plasmamos, con metáforas, el mundo interior. De esa también hay, y selectamente escogida; hablo de la Poesía en mayúsculas, de la visión antropológica del ser humano, del estadio supremo de humanización que vuelve poesía lo que toca.
¿Qué es, si no, un pueblo entero que se levanta en armas para expulsar al invasor, un pueblo que cava trincheras, incluso con las manos, que enfrenta a los cañones con palos y piedras, sale a parar las balas con el pecho, sangra y muere? Entonces, no hay dudas de que toda esa gesta es uno de los poemas sublimes de la historia patria, uno que vibra hondo en estas páginas; no por gusto su autor ha dedicado la novela, honrosamente, “A los héroes anónimos de Abril”.
Técnicamente, además de lo puramente lingüístico y formal: los juegos y rejuegos del lenguaje, las aliteraciones, el uso de vocablos arcaicos y el despliegue onomatopéyico, resulta destacable la elección de los dos narradores omniscientes que se van relevando la función de contar y cuyas voces, perfectamente diferenciables, no llegan nunca a confundirse. Incluso, en una especie de raro culmen, dialogan entre ellos, casi siempre en todo de chanza, pues el narrador cursivo asume la tarea de suavizar y señalar, incluso, los excesos en los que incurre el narrador principal, ya sean lingüísticos o de otro tipo.
Este no es un libro experimental, sino que, como en la parábola de los odres de vino, se ha vertido un tema nuevo en un lenguaje añejo, con la intención expresa (artística) de hacerlo eclosionar. De ese estallido irradiador se yergue el castellano en plena majestad, y vemos coexistir, sin estorbarse, un vocablo de hace seiscientos años con un jugoso giro del habla popular, nacido acaso en pleno siglo XX, que viene a ser, ¡valga la hipérbole!, como que el buen infante Juan Manuel se ponga a enamorar a una campesinita del Cibao. Esas raras mixturas, no sabemos si limpian, fijan, o dan esplendor; pero sí que resultan deliciosas; y que en ellas se siente resoplar de salud a nuestra lengua. Eso debe bastar. ¿Quién da más?
Queriendo resumirla en apenas un párrafo, algo ciertamente imposible para el cosmos que constituye una novela; pero con la esperanza de por lo menos rozar alguna esencia, escribí para su nota de contracubierta:
La “indecorosa” saga de un gran amor “prohibido”, una guerra civil de dimensiones épicas, el óleo de una época con país de fondo, un sensible despliegue de saberes históricos, divinos y profanos, y una simpar aventura lingüística que devuelve su temple y fervor hilarante a nuestro Castellano, hacen de esta novela una rara avis dentro del panorama literario dominicano. Folclórica, aturdidora, musical, desgrana ante los ojos un español arcaico lleno de giros, juegos, retruécanos, aliteraciones y vocablos impávidos que mucho nos recuerda la inspirada facundia de los clásicos, no solo en lo formal, sino también en la rara proeza de narrar la verdad, el dolor, lo profundo u oculto, sin desdeñar la chanza y la ironía. Tonos y taras; sobreentendidos y suspensos; prosa, prosodia y poesía. El amor, en fin, triunfando por siempre sobre el odio, las falsas concepciones y tabúes. Una nación, dos vidas, media isla en peso.[4]
Diré, finalmente, que esta novela y su autor han sido para mí un grato hallazgo, pues encontrar a un escritor de raza, que asuma la literatura con la pasión y el respeto que siempre defiendo para ella, alguien que haga un esfuerzo artístico tan descomunal, consciente de que tal vez no será entendido, renueva en mí, con fuerza similar a su esfuerzo, las esperanzas de que el arte no morirá jamás, y que su cometido redentor nos seguirá librando del brutal pragmatismo y la enfermiza superficialidad del mundo actual. Así, mientras un simple artista, acaso solitario, cree Arte, por puro, por solidario amor al Arte, como un ineludible mandato de su ser interior, todo podrá salvarse todavía.
[1] Andrés Bello, Alocución a la poesía, en https://bit.ly/3BjgL1F
[2] Rafael J. Rodríguez, Dictamen editorial para la novela Amor y metralla, de Carlos Vicioso Solano, Archivos de Río de Oro Editores, 16 de febrero de 2020.
[3] Carlos Vicioso, Amor y metralla, Editorial Santuario, Santo Domingo, 2020, pp 108-109.
[4] Rafael J. Rodríguez, Nota de contracubierta de Amor y metralla, Editorial Santuario, 2020.