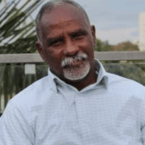"…Es eso y, sin embargo, no es eso; el mundo no es nada y es todo, he ahí el doble e incansable grito de cada artista verdadero, el grito que lo mantiene en pie, con los ojos siempre abiertos…" Albert Camus
Muchas personas no logran comprender el apasionante mundo de la literatura. Miran a poetas y escritores como a seres extraterrestres que en cierta forma eluden la existencia. Sin embargo, la realidad es totalmente distinta. Ellos logran a menudo, con su manera distinta de contemplarla, penetrar lo sutil, aquello que se le escapa al resto por la prisa del cotidiano vivir.
A veces un solo capítulo de una novela puede darnos las claves, para desenredar un hecho del pasado, que quedó registrado en nuestra memoria. Milán Kundera, en su novela "La insoportable levedad del ser" narra, a través de uno de sus personajes, una escena que personalmente encuentro inolvidable. La joven protagonista recuerda una noche de pasión en el apartamento de su pareja. Describe, aun en los más ínfimos detalles, cómo hicieron el amor sobre la alfombra, mientras tras los cristales llovía intensamente y los relámpagos dibujaban sus cuerpos en el techo. Ese momento quedó para siempre grabado en su memoria. Él, por el contrario, no recordaba ni una sola de las imágenes. Tan solo, fue en su caso, una de tantas veladas compartidas. Solo una muchacha cualquiera de las muchas que pasaron por su apartamento.
Argumenta el autor que cuando alguien es penetrado en su memoria poética, como lo fue ella, nadie más logra invadir ese territorio delimitado por quien lo conquistó. Y ese es precisamente el lado lúdico e interesante que posee la literatura, su capacidad para reinterpretar nuestras propias experiencias. Cuento a continuación un particular cruce de caminos entre este capítulo de la novela de Kundera y mi propia vida.
Una tarde en la que caminaba despreocupado por una vía de la ciudad, observé de repente a una chica muy delgada que paseaba apenas unos pasos por delante de mí. La miré con curiosidad. Algo en ella me hizo pensar que la conocía desde hacía mucho tiempo. Fui con disimulo detrás de ella, acercándome cada vez más y al fin pude recordarla con claridad. Era aquella niña de primaria que me despertó al amor por primera vez. Aceleré el paso para abordarla. Cuando estaba a punto de entrar al lugar al que se dirigía, le dije
— Perdona. ¿Te puedo preguntar? ¿Eres Elizabeth?
Ella me respondió incrédula
— Si, lo soy. ¿Por qué lo preguntas?
— No me recuerdas, pero tú fuiste mi primera novia.
Se echó a reír al escuchar mis palabras. Le resultó jocoso todo aquello. Para que me creyera le fui dando poco a poco detalles del colegio, de nuestros compañeros de aula, de aquel profesor arbitrario y aquellas meriendas que compartimos. Entró en razón y pudo creerme. Me hubiera gustado contarle un hecho que jamás he olvidado, pero temí que me pasara como a la muchacha de la novela de Kundera y que ella tampoco recordara en absoluto un episodio registrado en mi memoria.
Habíamos quedado para encontrarnos en una esquina cercana al colegio. No pasábamos ambos de los doce años. Ella llegó puntual. Fue un encuentro muy tierno. Ninguno de los dos sabíamos por dónde comenzar el diálogo y mucho menos podíamos intuir cuál de nosotros tomaría la iniciativa para dar el primer beso. Yo me armé de valor y en un arrebato en medio de su sorpresa, le solicité uno. Se fue acercando a mi boca y yo la detuve. Le dije que no lo quería en los labios, sino en un lunar que tenía en mi muñeca izquierda. Simulaba éste un reloj en mi imaginación de niño. Me encantaba mirar en ese punto y pensar que yo llevaba uno muy hermoso. Lo más probable es que ella olvidará aquel beso. Yo, por supuesto, aún hoy lo recuerdo.