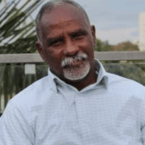Greenville Museum of Art (United States)
Ella salió como todas las mañanas a recorrer el mercado en busca de frutas, de verduras y de carne. Atrás quedaba su casa, tres niños y un excelente marido. Inspeccionaba cada fruta con el dominio evidente de quien sabe lo que compra y qué quiere llevar a casa. Los domingos iba a la iglesia y se entregaba con fervor a sus devociones cristianas. Era una mujer fiel en el más estricto sentido de la palabra e indudablemente amaba a su esposo. En las horas libres, para relajarse, se perdía en el mundo del arte, la literatura y la pintura. Navegaba con deleite por las letras y las figuras de trazados fuertes en la pintura. Monet, Renoir y Pissarro eran sus preferidos. Su marido, importante empleado de una firma de abogados, era un hombre de detalles: flores, discos, vinos exquisitos, paseos por la playa, todo lo que cualquier mujer de profundas pasiones pudiera soñar. Su vida, mirada en la distancia por un buen observador, se podría afirmar con absoluta seguridad que era completa y plenamente satisfactoria.
A pesar de todo ello, lo que más le apasionaba era perderse en el mercado, revisar y oler el aroma embriagador de las frutas. Ella guardaba un sutil secreto en estas visitas al mercado, se demoraba por largo tiempo en la compra de la carne. Miraba atentamente al carnicero deshuesar, atar o rebanar la carne. Se quedaba embelesada justo en el preciso momento en el que él tendía uno de esos terneros sobre su mesa de trabajo y buscaba el utensilio necesario con estudiado cuidado, un cuchillo, un machete, el garfio que introducía con pericia y sin la menor piedad en el cuerpo sin vida de la res. El placer era inmenso entonces, casi lujurioso en ella. Se renovaba su piel en ese acto. Su mirada se posaba ávida en el brazo fornido del carnicero, en la destreza con la que sus manos ejecutaban la ceremonia, su precisión, la forma en la que penetraba el cuerpo inerte buscando vísceras, extrayéndolas una a una, abandonándolas como al descuido ante sus ojos. Estos volaban inquietos, disimulados hacia su pecho, un pecho que aún no había encanecido, en la figura de un hombre rudo y despiadado con los animales.
Ella se mostraba totalmente indiferente a todo lo que pasaba a su alrededor, sin embargo la excitación era evidente. Al final unas manos grandes envolvían con destreza la porción de carne que ella había elegido y se la entregaba mirándola abiertamente a los ojos, unos ojos acuosos y profundamente recompensados ante el espectáculo que habían contemplado. Luego se alejaba feliz del mercado, convencida de no haber transgredido ni uno solo de los mandamientos. Minutos después entraba silenciosa en su hogar, tomaba la novela romántica que dejó a medio camino en una mesita de su habitación, esperando apacible y quieta la llegada de su dulce esposo.