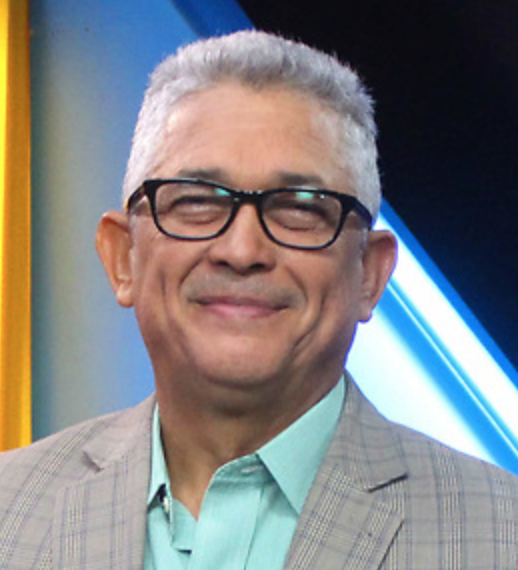Vivimos en una era compleja de la modernidad, donde la vida parece haberse transformado en una carrera sin fin, dominada por un sistema burocrático que regula nuestra existencia con normas a menudo carentes de lógica. Esta maraña administrativa, lejos de ordenar nuestra vida, termina empujándonos a actuar sin dirección clara, aunque siempre bajo el control de un engranaje social diseñado para beneficiar a los poderosos. El sistema acumula más y más poder manipulador, convirtiéndonos en piezas subordinadas a sus intereses.
Si para Franz Kafka, hace más de un siglo, la burocracia ya era asfixiante y absurda, hoy, con los avances tecnológicos y sociales del siglo XX, el peso que recae sobre las familias para cumplir con las exigencias del consumismo es abrumador. El libre mercado, impulsado por una constante manipulación de los mercados y sus élites, dicta objetivos inalcanzables para muchos, generando un estado de angustia permanente.
Un ejemplo cotidiano de esta realidad lo encontramos en el caos del tránsito urbano. Salir a las calles se ha convertido en una odisea, donde el desorden y la falta de regulación efectiva imponen un estrés constante. A pesar de ello, hemos aprendido a normalizar estas condiciones y cumplir, muchas veces sin justificación, con nuestras tareas, pero a un costo elevado e innecesario. Este problema podría resolverse con decisiones firmes y una autoridad que priorice la disciplina y sancione las faltas en beneficio de la sociedad. Entonces, cabe preguntarse: ¿qué lo impide?
La naturaleza y su factura pendiente
A estas dificultades urbanas se suman los desafíos que plantea la naturaleza, cuya dinámica hemos alterado sin contemplar las consecuencias. En nuestra búsqueda por satisfacer las demandas de las comunidades, hemos abusado de los recursos naturales, modificando sus ciclos originales. Ahora enfrentamos fenómenos climáticos más frecuentes e intensos como ciclones, inundaciones y terremotos. Sin embargo, vivimos de espaldas a estas amenazas.
Lo más alarmante no es solo la indiferencia de la población común, sino también la falta de prevención y acción por parte de nuestras autoridades. Cada año, el panorama empeora: cosechas destruidas, viviendas arrasadas y comunidades desamparadas. A pesar de ello, carecemos de programas efectivos que eduquen y protejan a las personas más vulnerables, especialmente a las que habitan en barrios marginados.
¿Prevenir o lamentar?
Diseñar y aplicar medidas preventivas no solo salvaría vidas, sino que también resultaría más económico para el Estado. Sin embargo, seguimos apostando a soluciones superficiales como los seguros, que si bien mitigan pérdidas económicas, no reemplazan el dolor, el trauma y las vidas humanas que se pierden en cada tragedia. Un seguro no reconstruye comunidades ni alivia las angustias de quienes lo han perdido todo.
Necesitamos líderes comprometidos, capaces de asumir la responsabilidad de proteger a la ciudadanía. Esto implica implementar políticas públicas sólidas, basadas en la prevención y la educación, para construir una sociedad más resiliente frente a los desafíos que plantea tanto el sistema como la naturaleza. Es hora de pasar del discurso a la acción. ¿Estamos preparados para exigirlo y construirlo?