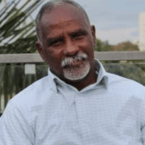"Una noche me llamó desesperado para que fuera a verlo. Yo estaba con alguien que me amaba y lo dejé (…) A la mañana siguiente le agarré la cara y le dije: Sos un burro Onetti, sos un perro, sos una bestia. Y me fui”. Idea Vilariño.
Lo cierto es que a mí me hubiera gustado y mucho tener por vecino a un escritor conocido. En mi sueño siempre supuse que podríamos mantener conversaciones sumamente interesantes y amenas. Si tuviera que elegir hoy mismo un nombre, creo que optaría, casi sin dudarlo, por Juan Carlos Onetti como posible interlocutor. Trato muchas veces de imaginar el escenario perfecto para ese encuentro. Desde mi salón, que está situado precisamente sobre el suyo, le oigo toser -sin aguzar siquiera el oído- de un lado a otro de su apartamento. Estoy seguro de que el tabaco le está matando lentamente. Por sus venas tan solo transita nicotina y él lo sabe, pero no hace el menor esfuerzo por detener su deterioro e impedir el avance paulatino de un mal que puede llevarle al despeñadero.
Es curioso, pero pese a ser un hombre conocido en el mundo de las letras no recibe visitas con frecuencia en su casa. Solo una mujer de fuerte complexión lo visita de vez en cuando y ambos se quedan en esas raras ocasiones, conversando por buen rato en el balcón. Personalmente no soy hombre dado a llevar cuenta de vidas ajenas, sin embargo la inevitable proximidad que nos une me obliga a escuchar, pese a mí voluntad, diálogos de los que no tomo parte. He comprobado que en medio de estos infrecuentes encuentros se producen grandes hiatos entre ellos. Su compañera habla y habla sin parar y él tan solo aspira, en silencio, grandes bocanadas de humo fingiendo que la escucha mientras yo le intuyo, desde las alturas, muy alejado de la conversación.
Hay veces, sin embargo, en las que soy yo el que se siente observado tras el ventanal desde el que supongo es su espacio de escritura. Le descubro contemplándome a hurtadillas, casi siempre cuando me ve cortar flores en el área verde del condominio y hacer con mis manos un hermoso ramillete. En esos momentos puedo entrever su figura moviéndose sigilosa a través de los cristales. Se inquieta al verme, lo puedo percibir con claridad. Se que envidia en mí esas muestras de sensibilidad y ternura desacostumbradas a sus ojos. Posiblemente, piensa convencido que detrás de mi gesto hay una mujer y que es para ella para quien las corto. Este hecho, tan sencillo y natural en mi persona, le perturba haciéndole más consciente de la imposibilidad para mostrar afectos de un corazón, el suyo, mutilado desde hace mucho tiempo. Sabe, a ciencia cierta, que esta condición lastra en cierto modo su trabajo y que a la hora de narrar solo se le ocurren historias sórdidas de hombres fracasados e incapaces de cruzar la acera para hacer frente, decididos, a un conflicto existencial. Es conocedor de que en caso de intentarlo su derrota sería aún mayor y pierde entonces la paciencia y gira y gira en torno a su propia jaula, sin saber cómo salir de ella ni cómo comunicarse conmigo que vivo, tan sólo a unos pocos pasos en el piso superior.
Si un día por casualidad ve llegar a una mujer que viene a visitarme y ella aparca su vehículo en la explanada de abajo, pierde de inmediato el control y le escucho teclear rabiosamente en su computador, casi seguro con el fin de referir alguna oscura y desoladora historia acerca de las relaciones de pareja. Muy a menudo me entran ganas de bajar hasta su apartamento y conversar con él, pero he leído de fuentes fiables que a este tipo de seres, como el señor Onetti, es mejor dejarles inmersos en su drama personal y tomar distancia. Afirman que el gusto por la soledad extrema es contagioso y mucho me temo que puedan tener razón los expertos que alertan sobre este tipo de comportamiento y nos advierten que debemos cuidarnos de ellos. Yo mismo sin ir más lejos, que nunca he pasado de ser un escritor del montón, he comenzado a disfrutar de un profundo aislamiento con idéntica pasión a la de mi ilustre vecino.