La lengua inglesa registra la esplendorosa palabra homesickness que, en su acepción de nostalgia del hogar, de añoranza por el ámbito natal, ejerce una curiosa fascinación en los sentidos porque resume contundentemente, y en un solo vocablo, el sentimiento indefinible que se puede llegar a padecer en el exilio. “Pena de extrañamiento” es una verosímil traducción a nuestro idioma, si jugáramos un poco con la imagen. No es posible, sin embargo, dejar de señalar –en el contexto que nos corresponde– la naturaleza individual de toda experiencia de desarraigo. Para hablar de extrañamiento acaso haya que hacerlo preferiblemente en primera persona del singular. No obstante, toda diáspora se ve como conjunto.
¿Cómo lograr la descomposición razonada de un cuerpo apátrida? Aunque hay números, esquemas y estadísticas que nos permiten dialogar a lo externo de nuestros yoes, no son nunca suficientes como para perfilar las peculiaridades del tema, pues el fenómeno de la migración diaspórica es sumamente complejo, sobre todo si se toman en cuenta dos aspectos fundamentales de su índole: lo discutible y discutido de ese término aplicado a este segmento poblacional, y la movilidad (e inasibilidad) de su realidad histórica.
Más lo es si se trata de captar la hermenéutica de los segmentos culturales de dicha diáspora –un campo complicado, con oasis, zonas fértiles, espesuras y “cumbres borrascosas”. El análisis implicaría la recurrencia a varias disciplinas, desde la sociología y la psicología hasta la economía, los estudios culturales y la antropología, para que el tema pueda ser diseccionado y vueltas a reunir sus dimensiones. Pero, más allá del esfuerzo de conceptualización hace falta, además, gestión cultural comprometida y práctica. Hace falta innovar con investigación cultural que redunde en desarrollo.
Los datos generales están servidos y todos los conocemos: nuestra gran emigración comenzó en los días posteriores al término de la dictadura trujillista, la excede hoy el mágico número del millón, diseminado entre obreros y técnicos, educadores y comerciantes, profesionales y estudiantes y, por supuesto, dramaturgos, intelectuales, artistas plásticos, poetas y creadores de todo tipo. No hace falta repetirlos. Refrescar estos datos y estas cifras contribuye, empero, a meter el escalpelo en la semántica de esta realidad. Realidad que, puesto que existe, necesita ser pensada, formulada, desterritorializada.
Es claro que este proceso migratorio ha redefinido nuestra composición sociopolítica. Actualmente, los dominicanos somos un pueblo nómada sobre el 15% del compuesto. “Según los últimos datos publicados [2019, N. del A.] República Dominicana tiene 1.558.668 emigrantes, lo que supone un 15,05% de la población de República Dominicana. Si miramos el ranking de emigrantes vemos que tiene un porcentaje de emigrantes medio, ya que está en el puesto 143º de los 195 del ranking de emigrantes” (Fuente: datosmacro.com). Y dicho conglomerado constituye un nuevo grupo social, con todo lo que esto trae y que contrae: incidencia en la economía nacional, mutaciones culturales, fragmentación de las familias, visión cosmopolita, y un prolongado etcétera.
Nuestra gente en el extranjero “se piensa” como diáspora, pero también como sujetos escindidos. Para ellos no migra el alma, solo el cuerpo. De ahí que resulten tan forzosas las divisiones culturales basadas en la simple presencia geográfica, por el riesgo de imponerles un discrimen. Sin embargo, se deduce que esta segmentación facilita la faena de estudiosos, críticos, investigadores culturales, a quienes corresponde urdir conceptualmente las experiencias del destierro que en sus obras, realizaciones y actitudes hacen patentes los creadores. La cultura es el engrudo nacional del ser, el pegamento del espíritu, la cola del alma nacional.
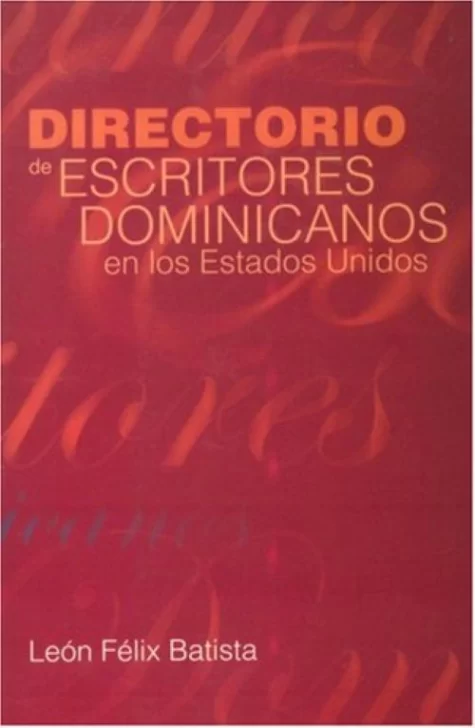
Resistamos a calificar a nuestros entes culturales como “de aquí o de allá”, y prefiramos usar los lugares ya comunes, pero más definitorios, “de dentro y de fuera” o “de las dos orillas”, porque artistas y hacedores importantes nuestros viven hoy en España, México, Alemania, Suiza, Puerto Rico, Nicaragua o Canadá, solo por nombrar ciertos países. En Estados Unidos se encuentran diseminados por Nueva York, La Florida, Chicago, Massachusetts, Rhode Island, Indiana, Illinois, Nueva Jersey, Texas, las Carolinas, Washington, y paro de contar. Tantos y en tantas partes son que podría asegurarse que no hay “dominicanos-que-se-fueron” y “dominicanos-que-volvieron” sino “dominicanos-que-todavía-no-se-han-ido-o-regresado”. El paisaje de nuestra diáspora muda tanto como los panoramas de las dunas o el fluido gaseoso de las nubes.
La reflexión final –transitoria, si se quiere– sería que el territorio real, el que se aspira a ver sembrado, es el espacio de exclusión, en el que habrá de resistir el exiliado y desde el que tendrá que reinventarse. Pero no solo. El aprovechamiento de ese espacio de exclusión puede y debe ser acompañado por el Estado.
En virtud del aumento progresivo de emigrantes provenientes de América Latina hacia los Estados Unidos –los inmigrantes de la República Dominicana son el cuarto grupo de inmigrantes hispanos más grande, después de los mexicanos, salvadoreños y cubanos, de acuerdo con el Migration Policy Institute (MPI), lo cual convierte a ese país en una especie de reservorio de naciones–; y en vista de que los estudios en el ámbito de las Industrias Culturales y Creativas (ICC) proporcionan herramientas útiles para crear y emprender proyectos de investigación, acaso sea el momento de sondear la pertinencia de que las políticas culturales del Estado dominicano amplifiquen el enfoque hacia la diáspora artístico-cultural, para lo cual se precisa de la aplicación de metodologías novedosas que arrojen claridad sobre la misma.
Precisamente, el Ministerio de Cultura cuenta con un Viceministerio de Desarrollo, Innovación e Investigación Cultural (y un incumbente recién estrenado: Luis R. Santos, escritor de prolongada experiencia en la gestión cultural) que habrá de tender ese necesario puente teórico-práctico, y construir la diferencia. Para ello hay que contar con la tecnología y con las teorías, conceptos, técnicas e instrumentos propios de la investigación sociocultural, que están actualizando permanentemente sus métodos cualitativos y cuantitativos para identificar y analizar necesidades, problemas, oportunidades, para arrojar diagnósticos y originar políticas que transformen realidades.
Ese es el objetivo. Eso espera nuestra diáspora. Es hora, pues. ¡Avanti!
