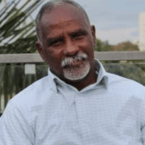Llegó al sanatorio diagnosticado de un profundo desajuste de personalidad y fue recibido por mi secretaria en la antesala de mi despacho. Lo primero que dijo fue que había nacido en Checoslovaquia, en un gueto judío. Yo pasaba justo en aquel instante por allí y pude observarle detenidamente. Llevaba sombrero de copa y sus facciones me parecieron enjutas y un tanto desencajadas. Me presenté de inmediato como el director de aquel recinto y pasamos a mi consultorio. Todo en él llegaba precedido de una gran calma y de una agudeza mental que de inmediato comprendí insuperable. Pude saber que era abogado y que trabajaba en una compañía de seguros desde hacía bastante tiempo. Nuestro diálogo devino enseguida en alusiones frecuentes acerca del poder. Yo, hasta aquel entonces, no había reflexionado profundamente sobre el tema, pero él fue conduciendo claramente la conversación hacia ese objetivo.
Sentado frente a mí, de repente pude contemplar como su cuerpo comenzaba a sufrir una extraña mutación. Primero comenzaron a crecerle dos discretas antenitas en el bigote, se movían y giraban alrededor de su cara con cierta insistencia. Soy psiquiatra y estoy acostumbrado a ver cómo los pacientes pierden su identidad ante mis preguntas. Siempre he sido consciente de que mi rol de autoridad frente a ellos puede provocar estos raros procesos de transformación, que en última instancia disimulan mediante el recurso de usar un lenguaje enmarañado. En el caso que me ocupaba en ese instante noté de inmediato, como ya he señalado anteriormente, que le habían brotado aquellas dos traviesas antenas en las puntas del bigote. Luego, pude comprobar cómo sus brazos se llenaban poco a poco de pequeñas protuberancias similares a las que se aprecian en algunos insectos. A veces su voz dejaba de ser clara y emitía un sonido desconocido para mí y muy peculiar. La entrevista, para mi sorpresa, fue ganando en interés y aun cuando el hombre que tenía delante seguía cambiando paulatinamente su aspecto yo no me inquietaba lo más mínimo estaba acostumbrado a estas escenas de desvarío psicológico.
Se fue consumiendo despacito en el asiento, hasta perderse de tal modo que yo dejé de ver en él rasgo alguno que me permitiera recordar al individuo que había conocido a primera hora de aquella misma tarde. Le crecieron alas duras a su espalda. Los ojos se salieron de sus órbitas y me miraban azorados, tanto que bien pudiera parecer que temiera mi poder sobre su persona. Sus piernas acabaron al fin por convertirse en tres pares de cortas patas.
Cuando mi secretaria entró de nuevo al despacho y le vio transformado en escarabajo lanzó un espantoso grito. Mi paciente, asustado, brincó de la silla y se escondió con rapidez entre las hendijas de la madera del escritorio. Desde aquel día le llamo Franz, solo por el gusto de darle un nombre y una identidad. De tanto en tanto escucho sus diminutas patas arañar la madera.
Mi secretaria sufrió un impacto tan fuerte que perdió todo signo de cordura y tuve que prescindir de ella. Ya no podía entrar en el consultorio sin el temor de encontrarse con Franz acariciando sus piernas. Quienes hacemos esta labor de exploradores de la mente del hombre moderno no podemos dejarnos llevar por las apariencias, tenemos la obligación de separar el discurso de nuestros pacientes de la forma que estos adquieren ante nuestros ojos. En su momento, ellos vuelven en sí y retoman su aspecto original. Eso espero yo, pacientemente, que el amigo Franz vuelva a ser aquel que fue antes de llegar a este psiquiátrico.