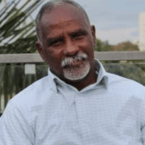¡Qué de cosas lejanas aún tan cerca,
más ya definitivamente muertas!… Nicolás Guillén
Lo cierto es que no sé bien quién dijo que se puede regresar a esos lugares dónde en algún momento fuimos felices. Yo, por el contrario, nunca he creído que fuera posible. Las parejas, los viejos amigos, ninguno de nosotros, en general, lograríamos reconocernos del todo en ellos. Todo cuanto sucede no tiene retorno. La vida no es un rollo de película que pueda volver atrás a su antojo y el carrete, con el transcurrir del tiempo, indefectiblemente se va dañando. Los espectadores de la sala, en aquel entonces apenas adolescentes, hoy llevan a sus nietos al cine, les compran caramelos y se sientan a su lado en la butaca con la espalda algo encorvada. Sentimos, en demasiadas ocasiones, la tentación de mirar hacia atrás igual que hiciera la mujer de Lot, pero tan "solo cenizas hallarás" en el intento, como dice la canción. Lo sabemos, somos conscientes de ello y aun así insistimos. Avanzamos convencidos, con nuevos pinceles en la mano, hasta ese boceto que quedó perdido en nuestra memoria intentando recuperarlo, cambiar sus colores, reavivar su intensidad y allí donde había un pálido y monótono gris aplicarle un barniz distinto. Pretendemos encontrar una sonrisa feliz donde la tristeza asoma y no es sencillo. Es una labor ardua es verdad, desearíamos que resultara grato todo intento por retornar al pasado y procurarle un decorado nuevo, a veces incluso distinto al que ya vivimos. Es lícito intentarlo, aunque no siempre lo consigamos ni sea posible alterar el recuerdo.
Por mi parte, cincuenta años atrás estuve presente en un encuentro entre amigos. No fui en modo alguno invitado al evento. Yo era, por aquel entonces, solo un niño que observaba cuanto veía a su alrededor con ojos curiosos, el hermano menor que contemplaba sobresaltado el mundo a través de su pequeña bola de cristal. Es extraño, pero aún hoy consigo ubicar con precisión los contornos de aquel día. No podía, por supuesto, prever en aquel instante todo cuanto iba a acontecer a partir de entonces. Tampoco, dados mis pocos años, hubiera logrado intuir el modo en el que más adelante, muchos de los allí presentes, iban a ser artífices de profundos cambios que marcarían para siempre la vida de la isla. Era difícil imaginarlo, lo reconozco.
Sufríamos, en aquellos años, un gobierno gestionado por un grupo de generales corruptos y asesinos. Todos ellos como salidos del sombrero de copa de un Presidente permisivo y que, al igual que Pilatos, se mostraba completamente ajeno a cuanto sucediera a su alrededor. La capital del país era un pequeño conglomerado de unas pocas avenidas de cierta importancia, estrechas y de escaso transito. Se podía caminar desde el parque Independencia hasta la avenida Máximo Gómez bajo hermosos árboles de flamboyán sin que el sol quemara tu piel. El dial radiofónico era de frecuencia A.M. y los noticieros eran tan importantes para los oyentes como el mejor cantante de la época. Era aquel un momento en el que la llegada a la ciudad de cualquier persona que procediera de los pueblos se anunciaba a través de la emisora Radio Guarachita.
La vida sucedía lentamente. No existía el metro y cualquier ciudadano podía regresar tranquilamente a su casa en un carro Austin a las doce de la noche mientras se deleitaba escuchando el programa "Cien canciones y un millón de recuerdos". El conductor, un hombre ya en la tercera edad, al escuchar alguna de aquellas canciones preguntaba de repente: – ¿sabes quien canta? y tu te quedabas perdido y sin saber qué responder. Él decía entonces con orgullo: es Toña la negra. Otras veces te indicaba que la voz que escuchabas era la de Vicentico Valdez. Definitivamente era un escenario muy distinto.
El punto de inflexión que me ha llevado de la mano a lo largo de toda esta narración está estrechamente vinculado a ese encuentro al que antes hice referencia. Los allí presentes, todos o casi todos, eran futuras promesas del país. Jóvenes aspirantes a intelectuales, personas llenas de sueños con la imagen de un mundo mejor reflejada en la mirada. Vestían camisas ceñidas, pantalones campana y adornaban su rostro con enormes patillas; escuchaban con pasión a los hermanos Arriaga y a Charles Aznavour, mientras conversaban acerca de la última novela del boom latinoamericano que acababan de leer. Ser un hombre instruido era garantía de conquista, ser una mujer culta aseguraba convertirte en astro con luz propia. La ciudad se abría, de par en par al paseante, para ser recorrida entre poemas y largos tragos de alcohol. Todo era "ancho y ajeno", los amores se entrecruzaban como calles angostas y yo lo recuerdo todo con tal nitidez que puedo volver con asombrosa facilidad al pasado.
Sin ir más lejos aún puedo ver, como si hubiera sucedido ayer mismo, llegar a nuestro hermoso patio a Jimmy Sierra con un pantalón verde cotorra y un suéter del mismo color. Hizo su entrada, como siempre, alegre y dicharachero y se sentó al lado de mi hermano César. Apenas un par de minutos más tarde apareció Leonte Brea. Hacía solo unos meses que había regresado de México. Entró saludando a unos y otros y enseguida pude observar que conversaba tranquilamente entre los arbustos con Julio Ariza y Erasmo Lara, mientras Carmen Rosa se perdía con mi hermana Altagracia por los vericuetos de la cocina. Escuché, mientras las perdía de vista, a Francisco Santos preguntar por Simón Guerrero. Uno de mis hermanos, no recuerdo cuál de todos ellos fue, le respondió que lo más probable es que estuviera en mitad de un examen en la Alianza Francesa. Magali, siempre excelente anfitriona, prestaba en aquel instante toda su atención a Guaroa Guzmán, cuando inesperadamente se presentó en la reunión con algo de retraso Fedora, la eterna amiga de Altagracia. Milda y Norma paseaban juntas entre los invitados con sus hermosos afros a lo Angela Davis. Por último acudió al encuentro Leonel Fernández, por aquel entonces un joven tímido, circunspecto y que siempre aparecía sin la menor estridencia. Tomó una silla, se sentó cruzando las piernas relajado y se entregó con sincero interés a charlar de literatura latinoamericana con mi hermano Salvador. Melania, por su parte, ajena a lo que allá sucedía, andaba perdida por el barrio con Nieves, su mejor compañera de infancia. Con el encuentro entrado en calor y cuando casi nadie los esperaba, se presentaron dos de los amigos más cercanos de César: Adriano de la Cruz y Rubén Silie. Ambos buscaron enseguida asiento bajo la sombra de unos arbustos e hicieron grupo al lado de mi hermano Danilo.
Personalmente recuerdo aquel encuentro como un hecho muy significativo. Con el pasar de los años, como señalé antes, muchos de los allí presentes marcaron -cada uno en distinta medida- cambios de enorme calado e importancia en el devenir de nuestra nación. Por supuesto y me siento muy orgulloso de ello, dejaron a la vez una gran impronta en mí. Fue aquella una etapa muy diferente a cualquier otra, momentos distintos a los que hoy conocemos. Se podría decir que fue aquel un período de nuestras vidas en el que todos "éramos felices e indocumentados".