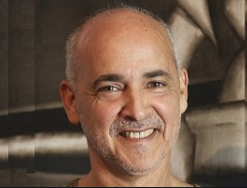Altagracia Tio Franceschini vio la luz en el año de 1900, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. 125 años después, ninguna de sus tres hijas tuvo claro quiénes fueron los padres de "Tata", como se les suele llamar a todas las Altagracias.
La versión que me ha contado tía Davia, ya de 97 años, tiene muchas nieblas, tan tupidas que todo lo que cuenta, asegura "no estar segura"…
Dice que la madre de Tata era una joven cubana que se hizo amante de "un tal" Rodríguez, empresario y casado. El cual nunca quiso reconocerla cuando "su amante" quedó embarazada.
Mi abuela se casa a los 17 años con Raúl Franceschini, hijo de un emigrante de Córcega, Vensant Franceschini, quien amasó fortuna en la minería al llegar a Santo Domingo a finales de los 1800.
Mi abuelo, es decir, Raúl Franceschini, heredó toda la riqueza de su padre y se dedicó a comprar enormes posesiones de tierras por toda la geografía dominicana, incluyendo grandes extensiones de lo que es hoy Bávaro y Punta Cana, según documentos de compra de la época.
Todo iba bien en el seno familiar y los Franceschini-Tio llegaron a tener cinco hijos, de los que aún quedan dos. Sin embargo, el giro de la vida de mi abuela iba a cambiar bruscamente y, si bien su principio no fue el adecuado, lo que sería su vida sería aún más desgraciado.
A los 30 años, quedó viuda cuando irrumpió nefastamente el ciclón de San Zenón, destruyendo prácticamente toda la ciudad de Santo Domingo. Mi abuelo, en un intento por resguardar en mejor lugar a mi madre, de apenas siete meses, salió cuando la calma del ojo engañosamente hizo creer que el huracán había pasado.
Regresaron los vientos y una plancha de metal voladora cortó a mi abuelo en dos, saliendo mi madre impulsada a cientos de metros del lugar. A Tata le tomó tiempo encontrar a su niña perdida, pudiendo quitársela de las manos a la esposa del dictador Trujillo, quien al verla solita en el hospital quiso adoptarla y hasta la llamó "Bienvenida". Todo esto consta en los periódicos de la época.
No puedo imaginar el dolor de mi abuela al perder, no solo a su esposo y soporte de la casa, sino también a su hijo mayor de apenas 12 años. También a la madre de mi abuelo y a una tía.
Según un documento que guardo, apenas a los 20 días de la tragedia, socios de mi abuelo la conminaron a firmar el "otorgar" todos los derechos de los negocios de Raúl para que estos los continuaran administrando "para beneficio" de los herederos.
Después de ese día, mi abuela tuvo que vender jugo en las calles, internar a las tres hijas en un convento donde les darían "educación"; al varón que sobrevivió, Vinicio, lo mantuvo a su lado.
Recuerdos de mi abuela tengo pocos; estuvo rotando de casa en casa cuando ya sus hijas se casaron y en la mía, cuando estuvo, yo apenas tenía 8 años cuando se fue definitivamente a la casa de mi tía Davia.
Abuelita se vestía siempre de gris. Guardaba un luto del que nunca me contó, pero yo sí notaba una pena, un silencio que se había quedado congelado en aquel día horroroso.
Sentada en la mecedora, solía posar sus manos, juntas, entre sus piernas y entrelazar sus dedos, dejando al aire ambos pulgares, a los que ponía a dar vueltas entre ellos sin tocarse. Ese gesto me llamó la atención. Hoy entiendo el porqué de aquella acción. Esperaba la muerte con ansias, porque aseguraba que se volvería a juntar con Raúl.
Eso dijo apenas unos meses antes de morir, en 1974. Sintió que la agarró por la espalda el espíritu de mi abuelo, y le dijo: "Tranquila, Tata, ya pronto te vienes conmigo". Debió ser muy intenso y constante el dolor que siempre tuvo para que los "del más allá" se apiaden al venir a darnos la primicia.
Estoy tratando de captar una sonrisa, pero no la recuerdo. Sí la vi aguerrida tomar el palo de la escoba para darle a los niños rivales con los que, de vez en cuando, teníamos peleas.
Abuela mantuvo una actitud estoica ante la vida, si es que vivió algo. Su cuerpo fluía de un lugar al otro y ella "intentaba vivir" colaborando en los asuntos de la casa del momento. Cocinaba tan rico que aún hoy algunas de sus nietas mayores conservan esa sazón que tanto disfruté.
El día que murió abuelita, lo recuerdo no solo por los gritos anunciadores de mi prima Inmaculada a las 6 de la madrugada, tumbando las puertas de la casa, sino por el recorrido que hicimos a pie, mi hermano Nelson y yo, de 11 y 13 años, que nos tomó más de una hora.
Nunca olvidaré, ya llegando a la casa donde estaba el cuerpo de abuelita, que de una casa vecina sobresalían unos coralillos blancos que destilaban un fuerte olor a talco. Era dulzón e inundaba toda la acera cercana.
Al llegar, mi tía Davia, que siempre fue la de más temple de las hermanas, nos hizo pasar a la habitación donde, acostado en la cama en que murió, reposaba su cadáver seco, luego de una larga agonía que luego supe que era cáncer.
El olor de la habitación era idéntico al de aquellas flores dulces. Le habían untado polvo de talco en su cuerpo. No olvido cómo Nelson y yo nos quedamos parados, petrificados al lado de la cama cuando la voz autoritaria de mi tía nos conminó a besarla.
Fue mi primera experiencia ante la muerte; no entendía cómo se había chupado su cuerpo, quedando una piel dura y seca a la que besé con más miedo que el dolor que me causó su muerte. Entre mis primos, Luis Manuel y Cesar, de unos 23 años, levantaron el cuerpo usando la sábana como hamaca.
Uno nunca sabe en cuál lugar del pasado se determinó para bien o para mal nuestro destino. Solo sé que, de no morir el abuelo aquel día, toda la vida de abuelita, incluso la mía y de toda su ascendencia, hubiera sido otra; incluso, estos latidos y todas las pinturas creadas nunca hubiesen existido.
Abuelita, lamento mucho la vida que tuviste, pero agradezco a tu madre el coraje de tenerte sola, y del que tú también, sola, cargaste con esos corazoncitos intentando brindarles alegría, aunque estuvieras muerta por dentro.
Hoy te recuerdo y quise, de alguna manera, que tu memoria fuera recordada para que le sirva de estímulo a aquellas madres que se sientan angustiadas por el destino asignado. Te mando "otro beso", el que debí darte con amor aquel día en que Raúl vino a buscarte. ¡Salud! Mínimo, tío Franceschini.