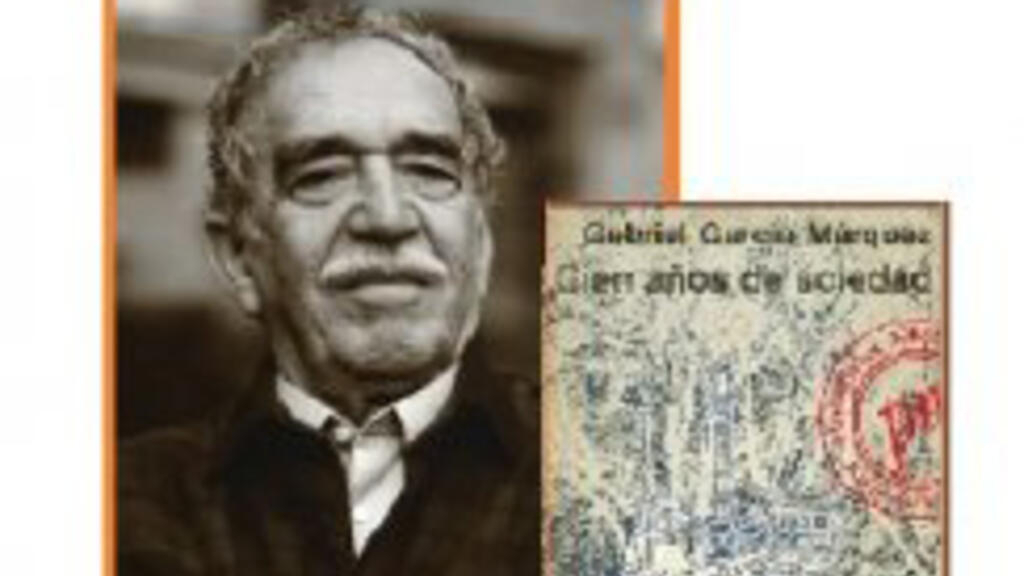Fuente: Diario de Córdoba. Cuadernos del Sur
Una tarde de octubre de 1980, en Bogotá, un amigo me llamó para decirme que estaba con Gabriel García Márquez, quien quería dedicarme ‘Cien años de soledad’.
Salí corriendo del Instituto Colombiano de Cultura, donde editaba una revista. Sabía que mi camino era la escritura, desde que en 1976 obtuve un premio nacional con un libro de cuentos. Crucé de un salto la carrera 3ª, bajé por la calle 18 y llegué a la carrera 6ª. En la Oveja Negra, famosa librería y editorial, mi amigo tomaba un tinto con Gabo. Acepté el café y contemplé emocionada cómo el maestro escribía, en un ejemplar que cogió del es-
tante:
«Para Consuelo, que está donde yo estaba hace veinticinco años. Con la paciencia de Gabo».
Desde ‘Cien años de soledad’, sólo se hablaba de García Márquez. Acaparaba la prensa y era el centro de encuentros y mesas redondas. Laura Restrepo, profesora de Literatura Colombiana, explicaba el realismo y la novela a propósito de ‘El otoño del patriarca’. Concluía que se trataba de la «historia reflejada en el espejo cóncavo», eco valleinclanesco para referirse a la distorsión grotesca y lingüística, recurso atribuido al realismo mágico.
‘El otoño del patriarca’, se editó en marzo de 1975, aunque el autor declaró que no publicaría mientras Pinochet gobernase. La novela de los dictadores revivía: ‘El recurso del método’, de Carpentier, y ‘Yo el supremo’, de Roa Bastos, venían de publicarse. Se adelantó 30 años Asturias con ‘El señor presidente’ y no olvidemos la paródica ‘Maten al león’ (1969), de Ibargüengoitia.
La alegría de ver a García Márquez firmarme el libro compensaba un desencuentro anterior. Le había preguntado por qué, en su narrativa, no aparecía lo cotidiano. No me respondió. Sólo obtuve su espalda envuelta en la chaqueta de ‘tweed’ gris en tejido Harris, que solía llevar. Nada inocentemente, le formulé la pregunta motivada por la lectura de algunos cuentos de Cortázar, escritor de culto para muchos universitarios. Me resistía a seguir la corriente hegemónica que proclamaba el realismo social y la literatura comprometida con la revolución. Óscar Collazos, en ‘Literatura en la revolución, revolución en la Literatura’ (1970) proclamaba, con consignas lanzadas desde La
Habana, que la literatura testimonial era la única posible en Hispanoamérica.
«Para los jóvenes, el realismo mágico chocaba con la literatura de denuncia que expresaba el drama vivido por mi país…»
Pese a sus procedimientos de escritura, como la hipérbole, la distorsión grotesca o un tiempo circular, el realismo mágico no era sospechoso. ‘Cien años de soledad’ abordaba la huelga bananera de 1928, mito obrero en la región del Caribe, ¿pero respondía a una literatura testimonial que diese voz a los vencidos? No se podía negar, en cambio, el carácter político y comprometido de ‘El otoño del patriarca’?
Para los jóvenes, el realismo mágico chocaba con la literatura de denuncia que expresaba el drama vivido por mi país, cuando los gobiernos conservadores promovieron el despojo y el exterminio de campesinos. Una historia lamentable de la que daba cuenta ‘El día señalado’ (1963), de Mejía Vallejo. Por otro lado, la insistencia en lo rural nos resultaba de un escapismo historicista.
De ‘Cien años de soledad’ me sorprendió el sortilegio de la palabra y Macondo, símbolo de los caseríos costeños bajo la dictadura y la violencia. Pero me sentía más cerca de ‘El perseguidor’, de Cortázar, e incluso de ‘Rayuela’, modelo de experimentación más integrado en la modernidad europea o norteamericana.
Mi generación era ciudadana. Creció con la televisión, que mostraba cambios de gustos, de modas y de músicas. Deseábamos explorar la ciudad y no sabíamos ya de la vida campesina. La violencia desplazó a la ciudad a cientos de miles de campesinos, una nueva realidad que queríamos describir. Mis exploraciones partían de la casa hacia las calles aparentemente llenas de peligros y titulé mi primera novela, en 1998, ‘Prohibido salir a
la calle’.
Conocía las teorías de Roland Barthes, de las que se hacía eco Cortázar en ‘Las babas del diablo’, que jugaba con las dudas del escritor desde el inicio: «Nunca se sabrá cómo hay que contar esto, si en primera persona, en segunda, usando la tercera del plural…». Ahí me encontraba yo.
Perseguía la forma, como Rubén. Igual que el personaje de ‘El perseguidor’ buscaba lo que se ocultaba tras la máscara. Cortázar marcaba un recorrido y me veía transitando hacia ciudades como París, donde un artista podría sacrificar la vida por un ideal estético.
Sentía en la cabeza el pájaro azul de Darío o la locura de La Maga, protagonista de ‘Rayuela’. También me veía en un arrabal de Buenos Aires, escuchando al escritor fracasado, de Roberto Arlt, en ‘El jorobadito’ (1933).
Nos entusiasmaban los surrealistas, pero más los existencialistas, o el ‘nouveau roman’. Por eso hubiese querido saber lo que Gabo opinaba de la literatura que descubría la magia de lo cotidiano y la ciudad moderna. El otoño del patriarca nos parecía que redundaba en el tópico de lo «específicamente latinoamericano», que Carlos Fuentes o Ángel Rama pedían que se superase: la naturaleza exuberante, la sexualidad masculina rayana en lo salvaje, la hembra voraz, metáfora de América. Todo lo que, según los europeos, nos diferenciaba. Pero si muchos podíamos intentar escribir como Cortázar, ninguno podría imitar a García Márquez.
Mi generación echaba de menos en nuestra literatura lo diario y urbano, donde ya incursionó Osorio Lizarazo en ‘La casa de vecindad’ (1930). Nos sorprendió Andrés Caicedo con su suicidio, en 1976, al momento de la publicación de ‘¡Que viva la música!’, una celebración agónica de la juventud falta de horizontes. En 1980 Luis Fayad publica ‘Los parientes de Ester’, Antonio Caballero un tortuoso recorrido ciudadano en ‘Sin remedio’ (1984), y Moreno Durán, con ‘Fémina suite’, situaba el lenguaje en el centro de sus preocupaciones.
Los escritores nacidos en los cincuenta, «Mi generación echaba de menos en nuestra literatura lo diario y urbano, donde ya incursionó Osorio Lizarazo en ‘La casa de vecindad’»
Los componentes del ‘boom’ no constituyeron un grupo generacional, ni siquiera compacto. Si Donoso nace en 1924, García Márquez y Fuentes son de 1928, Manuel Puig de 1932. Vargas Llosa es ya de 1936. Pero Carpentier había nacido en 1904, Lezama Lima en 1910, Sabato en 1911 y Cortázar, Roa Bastos y Rulfo en 1917. Autores relevantes no se consideran en el grupo: el chileno Droguett (1912), el mexicano Arreola (1918) o el guatemalteco Monterroso (1921). Pero tampoco estaban relacionados con el ‘boom’ Miguel Ángel Asturias, fundador del realismo mágico, ni Borges, considerado el más universal de los escritores latinoamericanos, aunque descubierto en Europa; ambos de 1899.
Además, el ‘boom’ fue un asunto masculino. No podía decirse que por entonces las mujeres no publicasen. En Colombia encontramos los ejemplos de Elisa Mujica (1918), Elena Araújo (1934), Marvel Moreno o Alba Lucía Ángel, nacidas en 1939, y Fanny
Buitrago (1943). Sorprende que las editoriales no se interesasen por la mexicana Elena Garro (1916) ni por María Luisa Bombal (1910). Y Luisa Valenzuela, nacida en 1938, ¿por qué tendría que etiquetarse como autora del ‘post boom’ y no del ‘boom’?
Como operación comercial, es evidente que el ‘boom’ contribuyó a la internacionalización de un grupo de escritores latinoamericanos quienes obtuvieron efectivamente un pasaporte, pero otros ya circulaban, más o menos conocidos, por la literatura mundial. Desde el punto de vista de la publicidad, el ‘boom’ se apoyó en el interés que despertó en el mundo la Revolución Cubana, pero ello no significó que la hispanoamericana fuese emparejada con las tenidas por grandes literaturas en el contexto internacional (la francesa, la inglesa, la alemana y poco más). Una nueva literatura había empezado ya con Macedonio Fernández o Felisberto Hernández. En Colombia, el Caribe colombiano, y no Bogotá, conocía las literaturas modernas; Cepeda Samudio y García Márquez se explican por la actividad del Grupo de Barranquilla.
El boom: un asunto masculino
Los componentes del ‘boom’ no constituyeron un grupo generacional, ni siquiera compacto. Si Donoso nace en 1924, García Márquez y Fuentes son de 1928, Manuel Puig de 1932. Vargas Llosa es ya de 1936. Pero Carpentier había nacido en 1904, Lezama Lima en 1910, Sabato en 1911 y Cortázar, Roa Bastos y Rulfo en 1917. Autores relevantes no se consideran en el grupo: el chileno Droguett (1912), el mexicano Arreola (1918) o el guatemalteco Monterroso (1921). Pero tampoco estaban relacionados con el ‘boom’ Miguel Ángel Asturias, fundador del realismo mágico, ni Borges, considerado el más universal de los escritores latinoamericanos, aunque descubierto en Europa; ambos de 1899.
Además, el ‘boom’ fue un asunto masculino. No podía decirse que por entonces las mujeres no publicasen. En Colombia encontramos los ejemplos de Elisa Mujica (1918), Elena Araújo (1934), Marvel Moreno o Alba Lucía Ángel, nacidas en 1939, y Fanny Buitrago (1943). Sorprende que las editoriales no se interesasen por la mexicana Elena Garro (1916) ni por María Luisa Bombal (1910). Y Luisa Valenzuela, nacida en 1938, ¿por qué tendría que etiquetarse como autora del ‘post boom’ y no del ‘boom’? Como operación comercial, es evidente que el ‘boom’ contribuyó a la internacionalización de un grupo de escritores latinoamericanos quienes obtuvieron efectivamente un pasaporte, pero otros ya circulaban, más o menos conocidos, por la literatura mundial. Desde el punto de vista de la publicidad, el ‘boom’ se apoyó en el interés que despertó en el mundo la Revolución Cubana, pero ello no significó que la hispanoamericana fuese emparejada con las tenidas por grandes literaturas en el contexto internacional (la francesa, la inglesa, la alemana y poco más). Una nueva literatura había empezado ya con Macedonio Fernández o Felisberto Hernández.
En Colombia, el Caribe colombiano, y no Bogotá, conocía las literaturas modernas; Cepeda Samudio y García Márquez se explican por la actividad del Grupo de Barranquilla.
Mi generación, empezaron a publicar sus libros importantes en los noventa; Laura
Restrepo, Héctor Abad Faciolince, Evelio Rosero, Octavio Escobar, y otros, que se
mueven en un contexto urbano sin eludir la violencia. Permítanme que me incluya
en el grupo con ‘Prohibido salir a la calle’.
Como mujer, escribir en Colombia a mediados de los setenta era una rareza. Los universitarios de izquierda descalificaban mis escritos como propios de un «individualismo pequeñoburgués».
La conciencia femenina, la relación de pareja, la familia o el machismo les parecían temas frívolos. Sólo existía la lucha de clases y lo cotidiano o la intimidad constituían espacios de alienación. ¿Qué significaba escribir? Dijo Barthes que el relato figura bajo formas infinitas como un hecho universal. ¿Por dónde empezar? Vida y lecturas me devolvieron a la infancia y, más tarde, desandaría itinerarios en ‘Ventana o pasillo’ (2021), mi más reciente novela.
Por eso me alegró que García Márquez, me firmara al fin ‘Cien años de soledad’. Recordaba mi nombre, había visto en mí la ilusión y la fuerza que él tuvo veinticinco años atrás y esperaba que pudiera convertirme en una verdadera escritora. Aceptaba que una generación de jóvenes se aventurase por los misterios de la ciudad y la magia de la vida cotidiana. Tal vez asumía, en su brillante madurez creadora, el inevitable otoño del patriarca.